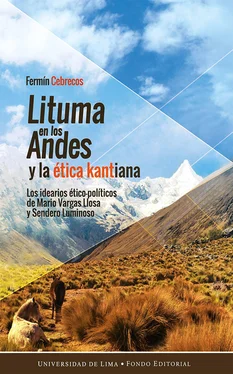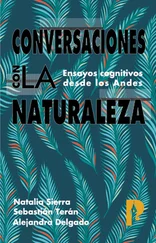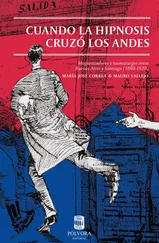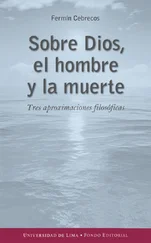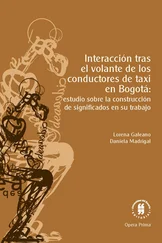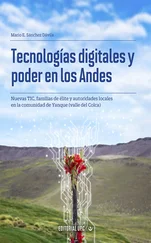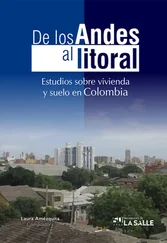La razón práctica (o “conciencia moral”) procede de manera opuesta a la de la razón teorética. En efecto, su punto de partida consiste en la ley (en este caso, un enunciado legaliforme consensuado universalmente como “bueno”). Es, por consiguiente, no una ley científica (matemática, física, psicológica, social, aplicable a las diferentes clases de ciencias), sino una ley moral (concerniente solo a las acciones humanas en tanto que objeto de la ética). Luego, siguiendo un método deductivo de “descenso” hacia lo particular, se adviene precisamente al caso concreto (que es siempre una acción que constituirá su punto de llegada), aplicándole la ley. Dicho punto final se identifica, en consecuencia, con una acción u omisión que deben hacerse o dejar de hacerse y, por tanto, vinculadas siempre a la pregunta: “¿Qué debo hacer (o no hacer) yo en esta circunstancia concreta?”. El punto de llegada es llamado también hic et nunc , una expresión latina que significa precisamente “aquí y ahora”.
El objetivo final de la razón práctica radica en la bondad (o “valor moral”) de las acciones humanas, siendo su vehículo expresivo un modo verbal que no está relacionado intrínsecamente con la verdad: el imperativo. Y así como las proposiciones pueden reducirse al enunciado atómico expuesto arriba, así también cabe sintetizar todos los imperativos, por más numerosos y diversos que sean, en estas dos leyes éticas: ¡Haz esto! (imperativo de acción) y ¡Evita hacer esto! (imperativo de omisión).
Un ejemplo de la actuación de la razón práctica: acéptese el mandato o ley moral “no robar” como bueno (no importando, en este caso, que la extracción del mismo sea a priori o a posteriori , es decir, independiente o dependiente de la experiencia). Supóngase que alguien se encuentra un día solo en casa y con hambre, y que la única posibilidad de saciarla es robando las tentadoras manzanas que, en cercanía cómplice, se le ofrecen desde la huerta del vecino. El procedimiento moral de la razón práctica ha de consistir, en principio, en aplicar la ley a “este” caso concreto y, por lo tanto, en no robar . Dependerá de la ética que se practique –formal o material–, que deba actuarse sin excepciones o, por el contrario, que el cumplimiento de la ley moral, al depender de la situación, las admita. El objetivo final es, por consiguiente, la bondad de las acciones humanas, y su expresión se lleva a cabo mediante el modo verbal imperativo.
Nótese, finalmente, que en ambas “razones” hay un elemento legislativo, un deber ser “natural” o “moral”. Sin embargo, la ley no implica en el ámbito teorético obligación ética alguna, sino una adecuación del caso concreto a la teoría; si la adecuación no se da, la ley ha de ser o bien descartada (Karl Popper), o bien reformulada mediante hipótesis auxiliares para que, en su reformulación, acoja dentro de sí al caso rebelde. “Todos los cuerpos caen” implica, desde luego, que “todos los cuerpos deben caer” hacia el centro de la Tierra con la constante de aceleración predicha por Newton, pero no se trata, en rigor, de ninguna imposición a priori y dogmáticamente universal. En cambio, la ley moral, siempre que esté vinculada a una razón práctica pura (Kant), se impondrá con carácter indiscutible y, por ello, estará en capacidad de “normar” o “regular” universal y necesariamente los casos concretos en los que la acción humana se manifieste.
El término “deber” –tal como sostiene Adela Cortina (1986)– expresa simultáneamente dos acepciones:
Es signo de que al menos una parte del lenguaje práctico utilizará expresiones prescriptivas; pero, sobre todo, indica que la realidad humana no se reduce a la teórica monotonía de lo que es, sino que se muestra verdaderamente humana cuando exige, a pesar de la experiencia, que algo debe ser. (p. 32)
Consiguientemente, la ética ha de tener por objeto el deber, y este se expresa mediante el imperativo propio de los juicios morales. Mas el deber, traducido de modo inmediato en “qué debo yo hacer aquí y ahora”, ha de ser justificado racionalmente, esto es, mediante la apelación a un logos que, entiéndase como innato o como derivado de la experiencia, tendrá que enfrentarse al interrogante: “¿Por qué debo hacerlo?”. En palabras de Paul Lorenzen, “nos encontramos con que ya hemos aceptado algunas normas morales. La cuestión es ahora: ¿por qué las aceptamos?” 4. Así, pues, una vez que se ha acogido “especulativamente en conceptos lo que hay que saber en lo práctico”, resta “esclarecer si es acorde a la racionalidad humana atenerse a la obligación universal expresada en los juicios morales” (Cortina, 1986, pp. 62-63). La justificación racional del porqué una acción es calificada de buena o de mala se torna, en consecuencia, en parte inherente de la ética y constituye sin duda, tal como ha subrayado Pierre Blackburn (2005, pp. 17-28, 30), su componente esencial.
Ahora bien, esta dimensión crítica de la ética ha de llevarse a cabo mediante el recurso a una idea (“forma”) moral, la cual tendrá también que ser legitimada racionalmente. La razón expresará aquí un juicio lógico, esto es, relacionado con la verdad y no con las prescripciones propias del modo imperativo en que se enuncian los juicios morales. La distinción entre “moral como forma” (o “moral como estructura”, en expresión de J. L. Aranguren) y “moral como contenido” es fácil de advertir en gran parte de la historia de la ética. Al respecto, A. Cortina (1986) escribe: “La forma representaría en las distintas versiones el elemento universalizador, mientras que el contenido sufriría las variaciones históricas y culturales de que da fe la diversidad moral” (pp. 63-64).
En Kant la idea del deber ( forma, eidos ), sintetizada en el imperativo categórico, es el fundamento, por identificarse con la naturaleza de todo ser racional, de las pretensiones de necesidad y universalidad que acompañan a las leyes morales. Tampoco se acepta en la ética kantiana un contenido nomológico moldeado por las circunstancias; es, más bien, la “forma” (esto es, la idea del deber) la que ha de obligar al “contenido”, mediante el constreñimiento de la voluntad, a concordar con ella, a sabiendas, empero, de que la coincidencia jamás se llevará a cabo de manera exhaustiva.
En toda ética, finalmente, los principios prácticos se ponen a prueba en el caso concreto. El formalismo kantiano, al igual que la ética marxista, tendrán como fin lograr que las acciones humanas posean bondad, expresada en términos de valor moral adherido a la conciencia individual, o de valor revolucionario, del que se hace responsable la conciencia de clase. Mas una idéntica teleología no supone igualdad en el método para conseguirla, pues aunque la casuística se constituye en componente fundamental de las teorías éticas, su ejercicio será, por lo general, un elemento diferenciador. En Kant los principios morales no conceden ni la más mínima excepción a la inflexibilidad de su aplicación. ¿Sucederá lo mismo en la ética marxista de SL?
4. Aproximación al concepto general kantiano de ética
La gran cuestión de la filosofía, interrogante que engloba a las preguntas o problemas restantes, es para Kant la que hace referencia a lo que el ser humano es ( Was ist der Mensch? = ¿Qué es el ser humano?). Hay, sin embargo, otras tres “cuestiones” ( Fragen ) que marcan también el derrotero por el que ha de conducirse la filosofía. Estas tres cuestiones se encuentran en la Crítica de la razón pura (1781), mientras que la pregunta sobre el hombre, que las sintetiza asumiéndolas en sí como tarea fundamental del quehacer filosófico, aparecerá en una obra póstuma de Kant titulada Lógica (1812).
Читать дальше