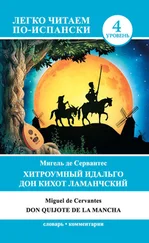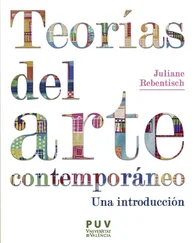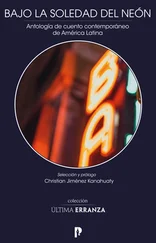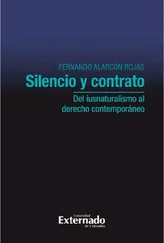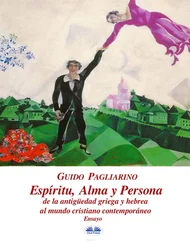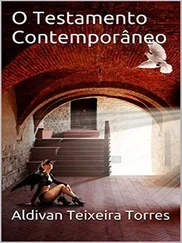• Mundos paralelos o simultáneos. Hay una alternancia entre el mundo ficcional “realista” en el que se ubican los personajes y el mundo maravilloso de los textos de caballería que “siente” el Quijote a su alrededor, debido a su locura, percibiendo gigantes en lugar de molinos en aquel célebre capítulo de la obra, o de pronto ejércitos en lugar de rebaños:
—¿Cómo dices eso? Respondió don Quijote. —¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores? —No oigo otra cosa —respondió Sancho— sino muchos balidos de ovejas y carneros (Cervantes, 2004, p. 160).
A propósito de ello, también podemos mencionar en este apartado las “regiones de la imaginación” que Félix Martínez Bonati encuentra en Don Quijote de la Mancha , como las regiones pastoril, caballeresca o picaresca, que se manifiesta en el propio relato en el que se desenvuelven las aventuras de Quijote, o en los relatos que él u otros personajes desarrollan:
Antes que hablar de paisajes más o menos realistas es más adecuado hablar de ‘regiones de la imaginación’ como denomina Félix Martínez Bonati a los distintos principios de estilización que producen el Quijote o, simplificando un poco, de géneros narrativos. Así se reconocen una región pastoril, una región caballeresca, bastante afín a la primera, y una región picaresca, entre otras varias que se pueden reconocer en él (cada región, sea equiparable, por tanto, a un género). De más está, acaso, decir que quien no comprende las características particulares de cada región (las leyes compositivas que la rigen) no sabrá apreciar la habilidad de Cervantes cuando se aplica a ellas capítulo tras capítulo. Se trata de una auténtica hazaña para la narrativa de su tiempo que un lector lego pasará por alto en desmedro del esfuerzo cervantino (Rodríguez, 2005, pp. 113-114).
• Múltiples voces narradoras y citación textual . El narrador de Don Quijote de la Mancha edita, comenta o cita lo que “ciertos autores” cuentan sobre la historia de don Quijote de la Mancha. Pero, a la vez, nos conduce hacia otras voces narradoras, correspondientes a personajes del relato, entidades intradiegéticas (es decir, entidades ubicadas en el interior del mundo ficcional, conocido como diégesis ). José María Paz Gago lo explica en los siguientes términos:
Uno de los aspectos más interesantes en el funcionamiento narratorial del Quijote es precisamente el sistema de narradores intradiegéticos, es decir el sistema de personajes a los que el narrador extradiegético cede su función narrativa y ficcional. Estos narradores situados en el interior de la diégesis producen una serie de relatos metadiegéticos haciendo referencia al universo básico de la novela a la que pertenecen y a otros universos ficcionales que se integran en mayor o menor medida en él.
Al introducir una diversidad de voces y puntos de vista en su relato, el autor inaugura la estructura dialógica y polifónica de la narración ficcional moderna y, además, lo hace conscientemente al dar cuenta del motivo que le ha llevado a utilizar esta pluralidad de voces y de conciencias (Paz, 1995, p. 108).
Un ejemplo es el del personaje llamado Pedro, que cuenta la historia de Grisóstomo y Marcela en el capítulo XII de la primera parte de la obra. También el relato que hace Quijote de su ingreso a la cueva de Montesinos. Otro es el de Cardenio, que cuenta un relato sentimental protagonizado por él mismo:
—Si gustáis, señores, que os diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras, habeisme de prometer de que con ninguna pregunta ni otra cosa no interromperéis [ sic ] el hilo de mi triste historia; porque en el punto que lo hagáis, en ése se quedará lo que fuere contando.
Estas razones del Roto trujeron a la memoria a don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de cabras que habían pasado el río, y se quedó la historia pendiente (Cervantes, 2004, p. 223).
Una constante de la obra es que los personajes cuentan historias, escuchan historias y recuerdan historias.
• Tematización del lector . Numerosos personajes son representados como lectores en la novela. El narrador lee lo escrito sobre el Quijote por más de un autor; el protagonista enloquece al leer libros de caballería pero también lee la primera parte de la novela (en la segunda parte de la obra) y opina sobre sus omisiones o inexactitudes en relación con su “verdadera” historia personal; el canónigo lee los libros del Quijote y los comenta y juzga, según lo cual decide mandarlos a quemar o no, etcétera.
• Personaje habla al lector . El lenguaje de la obra busca un mayor acercamiento al enunciatario a través del uso recurrente de la segunda persona, la marca discursiva “Tú”. Por ejemplo, cuando Cide Hamete Benengeli dice en el capítulo XXIV de la segunda parte:
Tú lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que [el Quijote] se retractó de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias (Cervantes, 2004, p. 734).
La novela presenta personajes lectores pero refiere también al enunciatario en su condición de lector.
• Metalepsis. Consiste en la “yuxtaposición del universo diegético y del universo metadiegético en el interior de la ficción” (Zavala, 2007, p. 342). Es decir, la metalepsis consiste en cómo pueden coexistir planos de ficción y de qué manera, por ejemplo, un personaje puede saltar de un plano al otro. En la segunda parte de la novela, don Quijote deja de ser simplemente el personaje narrado por Cide Hamete Benengeli y, como se señala en el párrafo anterior, opina sobre lo escrito por el historiador árabe. Véase lo que dice el protagonista al respecto en el capítulo III de la segunda parte:
—Una de las cosas —dijo a esta sazón don Quijote— que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará (Cervantes, 2004, p. 568).
—Ahora digo —dijo don Quijote— que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador, que a tiento y sin algún discurso se puso a escribirla, salga lo que saliere (Cervantes, 2004, p. 571).
• Referencias autotextuales . En diversos pasajes de la obra, la propia novela reconoce su condición de tal, de artificio que relata una historia y que se desarrolla a través de capítulos, como ocurre en el primer capítulo de la segunda parte de Don Quijote :
Cuenta Cide Hamete Benengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida de don Quijote que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle (…) De lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia, en su último capítulo (Cervantes, 2004, p. 549).
• Parodia de género (extra)literario y epígrafes. Si bien la novela procesa varios géneros (la novela sentimental, picaresca, etcétera), Don Quijote de la Mancha en esencia es una parodia de los textos castellanos de caballería, que se consolidaron a inicios del siglo XVI con la publicación impresa de Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo. Eso se hace patente en la obra desde el inicio, que, emulando a dichos libros, exhibe poesías laudatorias, solo que en este caso atribuidos autoralmente a los personajes más célebres de aquellos textos que “enloquecieron” al Quijote:
Читать дальше