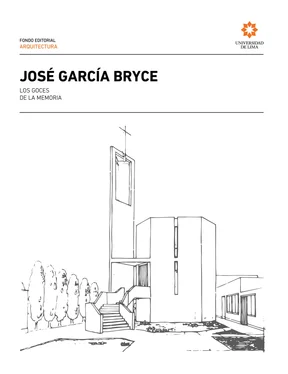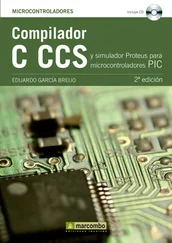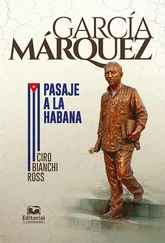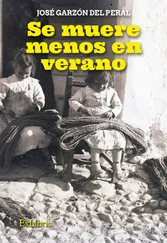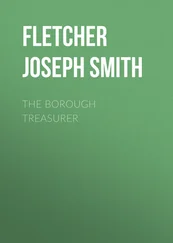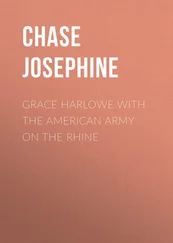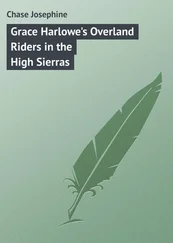Las características tipológicas del Gesú, que en su diseño debía satisfacer las necesidades de buena visibilidad y buena acústica para la predicación, pueden resumirse así: planta en cruz latina con nave ancha y flanqueada por capillas laterales conectadas entre sí por pequeños vanos; la nave y los brazos del crucero están techados con bóvedas de cañón seguido, las capillas con cupulines sobre pechinas y el crucero con cúpula sobre tambor y también pechinas. El sistema de iluminación es a base de ventanas con lunetas de penetración perforadas en los arranques de la bóveda de la nave, ventanas en el tambor de la cúpula y linternas en esta y en los cupulines.
Si se recorren mentalmente las iglesias conventuales del centro de Lima, se verá inmediatamente que en su estructuración espacial —aunque no es sus proporciones— San Francisco, San Pedro, La Merced y en menor grado Santo Domingo adhieren al esquema tipo Gesú. El único elemento que estas iglesias no toman del prototipo italiano es el tambor de la cúpula que, en nuestros templos, descansa directamente sobre los cuatro arcos del crucero; por otro lado, tanto La Merced como San Francisco poseen coros altos de gran profundidad, indispensables en las iglesias de las órdenes religiosas tradicionales e inexistentes o poco desarrollados en los templos jesuitas.

Figura 2. Torre del templo de Santo Domingo en Lima
Fotografía de Martín Fabbri
En Lima, la primera iglesia que adoptó parcialmente el esquema Gesú fue la de San Pedro (o como se llamaba originalmente, de San Pablo o Colegio Máximo), comenzada en 1624 o 25 y consagrada en 1638, cuya construcción fuera dirigida por el arquitecto jesuita Martín de Aizpitarte. Digo parcialmente, pues el San Pedro del medio siglo XVII acusaba tanto similitudes como diferencias con el prototipo romano. Ambas tienen planta en cruz latina y en ambos las capillas laterales están techadas con cupulines, pero el ábside de San Pedro no es semicircular, como el del Gesú y su nave es mucho más alargada, tiene cinco capillas y no tres a cada lado y estaba techado —según consta en la descripción del Padre Cobo— con bóvedas de nervadura góticas de ladrillo. Por la longitud de la nave, San Pedro se asemeja más a la iglesia de San Ignacio en Roma, otro templo jesuita, comenzado en 1621, que tiene también cinco capillas conexas por lado. Ambos templos —San Pedro y San Ignacio— están vinculados a su vez a la iglesia de la orden en Quito, cuya planta acusa similitudes con la de San Pedro y que es anterior a ambas, pues fue comenzada en 1605.
Con la reconstrucción de San Francisco, a cargo del lusitano Constantino de Vasconcellos y posteriormente del maestro Manuel de Escobar, comenzada en 1657 a raíz del derrumbe de la capilla mayor, se adoptó por primera vez en Lima la bóveda de cañón con lunetas de penetración para las ventanas en la nave y se retomó el sistema de las capillas conexas formando prácticamente naves laterales techadas con cupulines, que se había utilizado en San Pedro. Según algunos estudiosos, la actual bóveda de quincha de San Francisco es la que se construyó en aquella oportunidad y constituyó el primer ejemplo de uso exclusivo del material en la techumbre de una iglesia, que fue seguido en otras obras después del terremoto de 1687.
San Francisco, aunque en su estructuración se acercó al esquema tipo Gesú, se alejó de él aún más que San Pedro debido a sus proporciones —que son muy alargadas— al profundo coro alto que requería la orden franciscana y a la longitud del presbiterio y de los brazos de crucero, características que le restan importancia a la cúpula, que en el Gesú es la razón de ser fundamental del espacio y su elemento preponderante.
El mismo esquema de San Pedro se utilizó en la tercera reconstrucción de La Merced. En esta iglesia, comenzada a reconstruir en 1628 bajo la dirección del mercenario Pedro Galeano, se habían utilizado, como en San Pedro, bóvedas góticas de ladrillo en la nave. Estas bóvedas se arruinaron en el gran terremoto de 1687 y fueron sustituidas por una bóveda de cañón de madera en la reconstrucción que se inició al año siguiente y se terminó en los primeros años del siglo XVIII.
La adhesión al esquema italiano les dio a los templos limeños del siglo XVIII un nuevo sentido espacial, mucho más cercano al ideal del alto Renacimiento y del barroco de una arquitectura unitaria, cuyas partes deben estar interrelacionadas y estrechamente vinculadas entre sí. La adopción de techo abovedado marcó el primer paso hacia esta unidad y el abandono del diseño gótico de estos techos a favor del sistema romano de la bóveda de cañón marcó el segundo y definitivo. Formulo esta última observación pues si bien las bóvedas nervadas eran de por sí hermosas, estructuralmente expresivas y decorativas, no dejaba de ser un poco anacrónica la superposición de este tipo de techos y espacios cuya estructuración y decoración se concebían en términos renacentistas y barrocos.
Como fue en San Francisco y en La Merced, donde se adoptó la nueva estructuración espacial en su forma más cabal, puede decirse que estos son los ejemplos más elocuentes de arquitectura eclesiástica del siglo XVII, si bien es cierto que La Merced muestra en la techumbre de los brazos del crucero y del coro alto soluciones que por su diseño parecen producto de alteraciones efectuadas en la reconstrucción posterior al terremoto de 1746.
También San Pedro muestra hoy día la estructuración espacial del siglo XVII, pero es preciso recordar que —como ya mencioné— la nave estaba techada originalmente con bóvedas de nervadura construidas en ladrillo, que deben haber durado hasta el terremoto de 1746 (la cúpula y los campanarios del siglo XVI cayeron en el terremoto de 1687, pero no las bóvedas). La bóveda de madera que existió hasta 1945 habría sido construida después de 1746 y entelada y decorada con casetones pintados en el curso de la remodelación realizada en los primeros años del siglo XIX pro Matías Maestro, a quien se le atribuye también el orden dórico de pilastras y entablamento de la nave. El clasicismo purista, casi herreriano, que le da este orden dórico a la nave de San Pedro y que está acentuado por los casetones de la bóveda (que fueron retomados, pero esta vez ejecutados en relieve y en yeso, en la bóveda reconstruida después de 1945), si bien posee la nobleza propia de lo renacentista, se opone abiertamente al barroquismo churrigueresco de las capillas o naves laterales con sus revestimientos de lacerías de madera dorada y sus bellísimos retablos churriguerescos creando una dualidad de estilo que es desventajosa para el conjunto.
Si la gradual adaptación del tipo Gesú caracterizó la espacialidad de las iglesias conventuales limeñas del siglo XVII, la afirmación del barroco y posteriormente de su variante churrigueresca caracterizó la decoración exterior e interior de portadas y retablos. Severo y todavía muy clásico al principio —como puede verse en la parte baja de la portada de la Catedral (proyecto de Juan Martínez de Arrona, hacia 1626)— el estilo se fue complicando, conforme avanzaba el siglo, hasta llegar a composiciones como la portada principal y lateral (realizada por Manuel de Escobar, 1674) de San Francisco, donde las formas se proyectan enérgicamente afuera, se abren, se quiebran, se multiplican para formar composiciones de gran dinamismo y riqueza escultórica. El churrigueresco, modalidad típicamente española del barroco y que se caracterizó por el desborde decorativo y la tendencia a desmenuzar las formas clásicas y a recomponerlos según una visión pictórica y movimentada, construyó la base estilística de esta etapa de la decoración arquitectónica limeña, que en los retablos llegó a su apogeo a fines del siglo y principios del XVIII y cuyas características más saltantes fueron el empleo de los fróntices rotos o en voluta, de las columnas salomónicas adornadas con viñas y del pan de oro en el recubrimiento.
Читать дальше