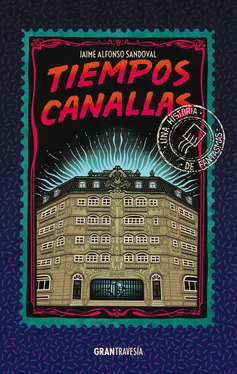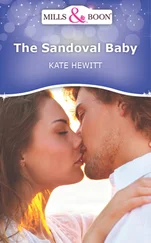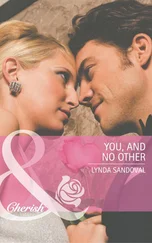El asunto se vuelve extraño cuando el pequeño comienza a soltar algunas frases como “Abu dice que no debo ir a la escuela, que no le gusta quedarse solo” o “Abu dice que él cenaba pan con miel antes de la Gran Guerra, yo también quiero”. Esto alarma a la mujer. Un amigo imaginario por muy imaginario que sea no dice eso. La mujer interroga al niño más a fondo. ¿Quién es Abu? ¿Cómo es? ¿Dónde está? El niño explica que al principio lo veía en la recepción del edificio, luego en el elevador y después entró a su habitación. Viste con una especie de bata blanca, le dijo que fue doctor, y como es viejo, le puede decir abuelo o Abu. La pobre mujer tiene una horrible sospecha: ¿y si algún anciano pedófilo ronda a su hijo? Se espeluzna.
Alarmada, investiga si hay algún vecino con esas características, no encuentra nada pero de todos modos llama por teléfono al marido para explicarle su alarma, le pide, suplica, que los visite lo más pronto posible. Después le dice a su hijo que tiene prohibido hablar con desconocidos y coloca una tranca en la puerta del apartamento y protecciones en las ventanas de la habitación del niño.
Durante unos días las cosas están tranquilas, hasta que la madre vuelve a oír al pequeño hablar en voz baja en su habitación. Cuando la mujer abre la puerta a toda prisa, ve al niño solo, frente al espejo del tocador. La ventana sigue cerrada. Le pregunta si ha estado hablando con Abu y el niño reconoce que sí, pero se ha ido, no le gusta que ella lo vea. Entre gritos la joven madre le recuerda las advertencias.
“Abu dice que él no es desconocido”, asegura el pequeño con cierto reproche. “Él ya vivía aquí y dice que estás muy nerviosa, que te irás pronto y él y yo estaremos juntos.”
A partir de ahí la mujer no deja que el niño duerma solo por ningún motivo, pone crucifijos en las habitaciones y le dice al pequeño que no importa lo que diga Abu, es peligroso y no debe hablar con él. En este punto ya no está segura de nada. Se trata de un vecino pervertido, de los atisbos de una enfermedad mental, o una presencia que no es de este mundo, pero la mujer confía en que el marido volverá pronto y pondrá orden.
Las cosas vuelven a un cauce tranquilo por unos días, hasta que una semana después la madre baña a su hijo en la tina y el pequeño comienza a cantar una canción extraña: “Mi cabra, con panza rellena, como vieja gaita, hace bee, bee, bee”. La mujer intenta dominar su terror y le pregunta dónde aprendió esa tonada. El pequeño guarda silencio. Ella insiste: “¿Fue Abu?”. El pequeño continúa en silencio, el mismo que usa cuando sabe que ha hecho algo malo. “¿Dónde está?”, insiste ella. Y el pequeño, con la vista baja, dice una única palabra: “Aquí”.
La madre siente un golpe de terror, como si el cuarto de baño se cargara de electricidad. Se gira para tomar la toalla, la misma que acaba de dejar en un banco cercano pero ahora está vacío. La toalla ahora se encuentra a unos metros, en el pasillo que conduce a las habitaciones. La mujer, cada vez más aterrada, sale; es apenas un instante cuando escucha el portazo. El baño se ha cerrado con su hijo dentro. No consigue abrir, han puesto el seguro. Grita, golpea, llama a su pequeño. Alcanza a oír que el niño murmura algo como: “No, no puedo. A mamá no le va a gustar…”.
Finalmente la mujer toma una lámpara con base metálica y la usa para romper el picaporte y entra al cuarto de baño. Su hijo sigue en la tina y mira fijamente algo. La madre sigue el rastro de la mirada y alcanza a ver por el espejo el reflejo de un viejo de ojos astutos y bata blanca. El anciano se desliza y se pierde por el borde del espejo.
La mujer toma a su hijo, lo envuelve en la toalla y sale desesperada del edificio. Corre por la calle, con el corazón en los oídos. El horror ocupa todos sus pensamientos, la hace ver la silueta del anciano en cada reflejo de los cristales, ventanas, escaparates, ni siquiera se da cuenta de que cuando cruza la calle para llegar a un parque, un coche impacta contra ella.
Algunas versiones dicen que es un taxi y que por una terrible vuelta del destino, dentro viene el marido de la mujer, que finalmente había conseguido volver del lejano trabajo para ver a su familia. Esto no me consta pero lo cierto es que, según testigos, al niño no le pasó nada, la madre lo protegió con su propio cuerpo.
En el caos, mientras llaman a la ambulancia, que no tiene nada que hacer, la mujer muere a los pocos minutos, el padre (o una vecina, esto está a discusión) toma al pequeño y a toda prisa lo aleja de la zona del accidente, para que no quede en su memoria la imagen de su madre rota, borboteando sangre, y no se le ocurre mejor lugar que llevarlo a su habitación, con sus juguetes, frente al tocador con el gran espejo.
El niño parece tranquilo, pese a la conmoción. Se queda ahí, cantando en voz baja: “Mi cabra, con panza rellena, como vieja gaita, hace bee, bee, bee”, mientras la puerta se cierra lentamente.
La siguiente carta la tendrá pronto en sus manos, mientras tanto puede releer ésta y reflexionar qué respondería, en caso de que fuera posible.
Queda de usted,
Diego
Carta dos
Estimada A:
Sé que debe estar intrigada con la carta que le envié hace pocas semanas. Lamento tardar tanto en volver a escribir, pero un ejército de dudas asaltó mi cabeza: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿La asusté con mi burda intromisión en su vida? ¿La historia del niño y su amigo Abu estuvo fuera de lugar? Llegué a pensar que no era buena idea seguir con esta correspondencia, todavía podemos detenernos. Perdone que hable en plural, obviamente usted nunca aceptó iniciar este intercambio, aunque tampoco he recibido el sobre con la palabra “No” en el reverso.
Créame, estimada A, iniciar esta relación epistolar no fue a la ligera, tardé muchos años, esperando a que usted creciera y tuviera la edad suficiente para que pudiera acompañarme en esta develación de prodigios. Dios, ¡qué retorcido suena eso! ¡Fatal! Como si la hubiera estado espiando por años. En mi defensa diré que fungí el papel de un espectador, que se mantuvo a la espera. Sólo puedo tranquilizarla recordándole mis garantías: nunca nos veremos personalmente y puede detener este flujo epistolar en cualquier momento. También extiendo la promesa de que no la volveré a buscar más.
Antes de que sufra otro ataque de dudas, retomaré el hilo de mi relato. Como seguro recordará, estimada A, a principios de julio de 1987 mi vida dio un giro y me fui a vivir a la Ciudad de México. Al pisar tierras aztecas me di cuenta de que mi padre había contado al menos dos mentiras gordas. La primera era que la ciudad seguía devastada por los terremotos. Por aquí y por allá se veían calles rotas, montones de escombros, edificios sin paredes y con esqueletos metálicos expuestos. En ciertas zonas había muchos edificios abandonados y otros en peligro por derrumbe. Los sismos habían arrasado con multifamiliares, fábricas, escuelas, oficinas, casas, talleres. La débil economía mexicana, en eterna crisis, no pudo hacer frente a tanta devastación y muchas zonas quedaron como escenarios de zona de guerra durante diez y hasta veinte años.
—No pongas esa cara.
Dijo Teo cuando pasamos por lo que había sido un conjunto de hospitales que ahora parecía un árido paisaje lunar. En el terremoto habían muerto cientos de enfermos y personal, aunque sobrevivieron bebés de incubadora que durante días encontraron como segundo útero la oscuridad de las ruinas. Les decían bebés milagro.
—No todo está así —aseguró Teo—, otras colonias están intactas. Estaremos bien.
Ésta era la segunda mentira de Teo. No estaríamos bien, primero porque a sus 37 años vivía como adolescente en un departamento de proporciones nanométricas. En realidad era un cuarto de servicio en una azotea. Apenas una habitación con baño, en la que la cocina era una hornilla eléctrica sobre una silla, mientras que un frigobar lleno de cervezas fungía de alacena y mesa de centro. Eso sí, las paredes estaban forradas de libros hasta el último resquicio. Teo había estudiado Historia aunque en ese momento trabajaba en una estación de radio cultural donde ganaba un sueldo minúsculo, pero era impagable el aura de intelectual que le otorgaba ser locutor frente a sus conquistas amorosas. Cuando llegamos, Teo despejó un sofá para que yo pudiera dormir, puse al lado una enorme maleta verde militar que contenía todas las pertenencias que poseía sobre la tierra.
Читать дальше