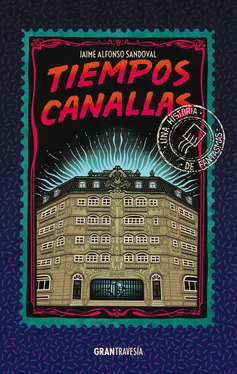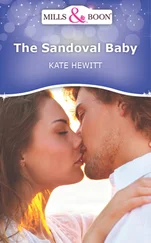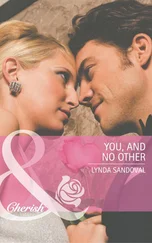Emma, vuestra vecina, que necesita un poco de silencio para leer con calma.
Quedé bastante desconcertado. Era obvio que se trataba de una chica española, en México nadie hablaba de esa manera. Parecía un poco infantil, casi como una niña, pero no estaba seguro. Busqué un papel y un bolígrafo para responder.
Emma o como te llames de verdad.
Soy Diego, tu vecino. Y antes que nada, los que hacéis un ruido infernal sois tu abuelo y tú. ¿Usáis zapatillas de soccer para andar por casa? Y vale, sí, cuando oigo mi música a veces canto, ¡pero no sabía que tenía jueces juzgándome! Es bueno saberlo. Supongo que eres española. ¿Qué edad tienes? Yo 15 y acabo de llegar de Madrid. Soy medio mexicano, no sé si eso signifique algo. También he escuchado las leyendas del Begur y he sido testigo de algunas cosas rarunas, pero no creo en esos cuentos. ¿Conoces a Requena y a Conde? Son expertos en la historia del Begur, que es horrible por donde la veas, muchas celebridades y muertes trágicas.
Por cierto, sí que leo, pero aún no la novela que mencionas, ¿no es un tocho romántico para chicas? No sé si me guste. Vivo con mi padre y estoy por entrar al bachillerato en México, ¿tú dónde estudias? Dime, puedes contarme lo que quieras. Sólo pido que dejéis de patear el parqué o seguiré cantando, ¡y ahora será en inglés! Estáis advertidos.
Diego
Puse el papel dentro de la caja de galletas y la coloqué en el interior de la chimenea. Me asomé para saber si alcanzaba a ver algo del apartamento de arriba, nada, sólo un oscurísimo conducto. La chica debía de tener brazos muy largos para haber dejado la caja allí, o tal vez usó un cordel o algo para bajarlo.
—¿Emma? —me atreví a llamar. Nadie respondió.
El resto del día fue casi normal, y digo casi porque ocurrió algo extraño. A mi padre le tocaba turno doble en la radio; yo estaría en el apartamento por muchas horas, solo. Me mentalicé para no pensar en tonterías. Era difícil luego de la conversación con Requena y Conde, sumado al turbio encuentro con Jasia y Lilka, para finalizar con la huella de la chimenea que todavía no tenía explicación. Más valía tener la mente ocupada.
Terminé ordenando lo que me quedaba de mi colección de historietas de la infancia: ejemplares de Zipi y Zape, y de Anacleto, agente secreto. Luego, vi en el diminuto televisor, entre una tormenta de estática, un capítulo de El auto fantástico (que en México se llamaba El auto increíble). Me hice un sándwich de queso (no toqué la sopa polaca por nada del mundo) y en algún punto de la tarde tomé una siesta mientras oía música (sin cantar).
Tuve un sueño extraño, iba en un barco de paredes herrumbrosas. Subía a cubierta y me topaba con mucha gente vestida con harapos, la mayoría lloraba en silencio. Había un sentimiento de agobio y tristeza que escocía. Cuando conseguí despertar, sentí la espalda empapada en sudor. Ya había oscurecido, encendí la lamparilla del buró. Entonces vi que las puertas de los gabinetes del clóset estaban abiertas y percibí ese olor a chamusquina, como carroña quemándose.
Busqué a Teo, fui a su habitación, pero no había vuelto del trabajo. Recorrí el apartamento en penumbra y, al llegar a la cocina, la sangre se me volvió escarcha: estaban abiertas las puertas de gabinetes bajos y de la alacena, además había dos sillas volcadas. Si yo era el único en el apartamento ¿quién hizo eso? De nuevo me llegó el olor a quemado.
El miedo me aturdió. ¿Qué demonios ocurría? ¿Y si yo mismo lo hice? Tal vez sufrí un ataque de sonambulismo como el que tuve a los ocho años durante unas vacaciones en Ureña. Esa tarde hicimos un agotador paseo por la muralla y la ermita. Y cuando volvíamos a casa de la tía Inés ocurrió algo curioso: en un parpadeo, era la mañana siguiente. No recordaba nada en medio. Según mi madre hablé con ella, me cepillé los dientes y puse la piyama, todo lo hice de manera automática.
Me aferraba a esta improbable idea cuando escuché fuertes golpes, venían de la entrada. Me asomé por la mirilla, eran Requena y Conde. Abrí.
—¿Listo para dejar de ser escéptico, españolito? —preguntó el chico regordete con una sonrisa.
—Vamos a buscar fantasmas, ya es hora —sonrió Conde.
Cómo decirles que tal vez los espectros ya me habían encontrado a mí.
Eso es todo por ahora, estimada A.
Me despido, no sin antes pedirle de manera encarecida que no vuelva a escribirme para hacer contacto, salvo si desea que interrumpa mis cartas, aunque no se lo recomiendo, estamos por entrar a una de las partes más interesantes de este recuento.
Con mis mejores deseos,
Diego
Carta seis
Bien, estimada A, primero que nada, agradezco su amable silencio. No recibir respuesta suya es la mejor que puede darme. Le aviso que le relataré mi primera experiencia fantasmal en forma. ¿Me acompaña?
Como mencioné unas líneas atrás, para que arranque una historia de horror hace falta el suceso, es el momento que se cruza la frontera de lo cotidiano, pero queda una duda. ¿Y si lo imaginé? ¿Y si me estoy dejando llevar por una sugestión? Por eso, a este paso sigue algo se que llama la confirmación. Es un evento, a todas luces, inexplicable. Luego de esa sacudida no queda de otra que reconfigurar el cableado que sostiene eso que llamamos realidad. Esa noche, yo iba directo a la confirmación.
Mi ánimo estaba sensible, todavía no había comenzado la caza y seguía desconcertado por el asunto de las puertas abiertas de la cocina y el armario. La opción del sonambulismo, aunque tranquilizadora, era un tanto improbable.
—¿Tienes miedo, españolito? —preguntó Requena.
El mote ya me estaba resultando odioso.
—¿Por qué voy a tener miedo de algo que no existe, mexicanito? —reviré.
—Eh, tranquilo —sonrió Requena—. Sabes que es puritito cariño.
—Yo te recomiendo que le digas Reque o Gordo —aconsejó Conde.
Suspiré. Fuimos por las escaleras. Requena mostró una llave muy vieja, con un curioso diseño triangular.
—Fui a visitar a la señora Clarita y tomé esto de un lugar a la entrada donde guarda llaves —explicó—. He visto a Pablito abrir el sótano con una llave igualita a ésta.
—¿Y la anciana no se dio cuenta? —observé.
—A doña Clarita puedes quitarle la dentadura y no se entera —aseguró Conde.
Seguimos bajando por las escaleras. Me daban repelús desde que supe del suicidio de la chamana con quince puñaladas. La atmósfera parecía cada vez más rara con esas paredes de madera oscura, rombos de espejos biselados y las viejas lámparas de farolillo decimonónico. Además, los techos debían de ser muy altos, porque conté demasiados escalones. Aproveché para investigar otro misterio.
—¿Y han visto a la chica extranjera entre los vecinos? —lancé la pregunta.
—La mamá de Requena la odia —reconoció Conde—. Dice que es trotacalles igual que la madre.
—Mamá y sus insultos de películas de rumberas —suspiró Requena—. Pero esas polacas son cosa aparte, ¿han visto qué ojos?
—¿Ojos? Siempre que te las cruzas en el pasillo les ves otra cosa —acotó Conde.
—Jasia y Lilka están como para mojar pan —reí—. Pero hablo de otra chica, la española que vive en el apartamento arriba del mío… ¿o debajo?, no estoy tan seguro.
—Debajo es imposible —declaró Requena—. Sería el 304 y ese departamento está desocupado porque lo van a remozar; algo del cableado eléctrico y los desagües, siempre paso por ahí.
—Y arriba de ti está el 504 —apuntó Conde—. Todo ese nivel está clausurado.
—Desde los terremotos de hace dos años —explicó el chico gordo—. Protección Civil determinó que el quinto nivel del Begur y el ático no deberían habitarse hasta que un perito confirme si hay o no daño estructural, y a como es la burocracia en este país, llegará el siglo XXI y seguiremos esperando.
Читать дальше