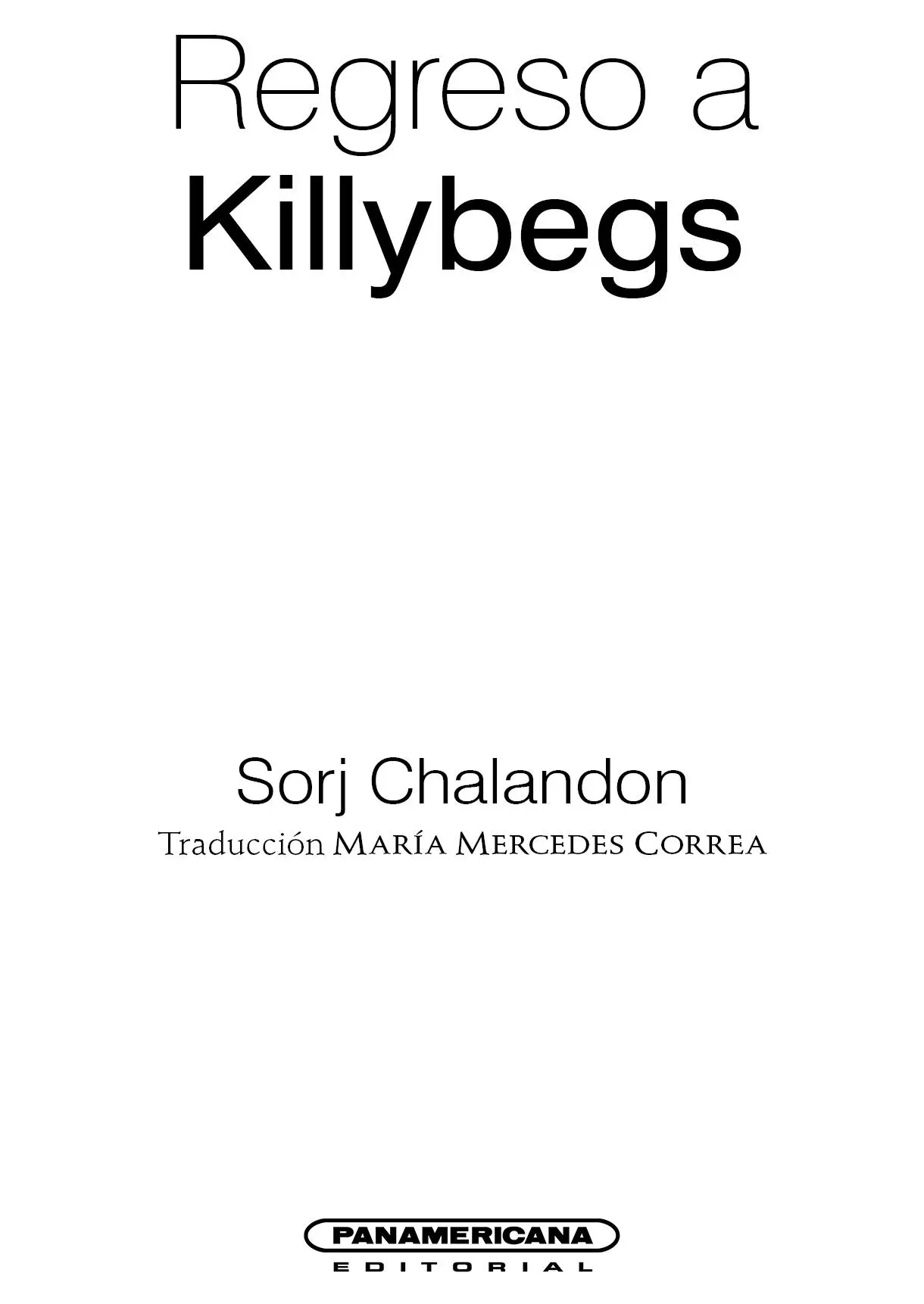Primera edición en Panamericana Editorial Ltda., abril de 2017
Título original: Retour à Killybegs
© 2011 Sorj Chalandon
© 2011 Éditions Grasset & Fasquelle
© 2016 Panamericana Editorial Ltda., de la versión en español
Calle 12 No. 34-30. Tel.: (57 1) 3649000
Fax: (57 1) 2373805
www.panamericanaeditorial.com
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Edición
Alejandro Villate Uribe
Traducción del francés
María Mercedes Correa
Fotografía de carátula
© AP Photo/Peter Kemp
Diseño de carátula y diagramación
Martha Cadena
ISBN Imprenso: 978-958-30-5490-7
ISBN Digital: 978-958-30-6510-1
Prohibida su reproducción total o parcial
por cualquier medio sin permiso del Editor.
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.
Calle 65 No. 95-28, Tels.: (57 1) 4302110 - 4300355. Fax: (57 1) 2763008
Bogotá D. C., Colombia
Quien solo actúa como impresor.
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
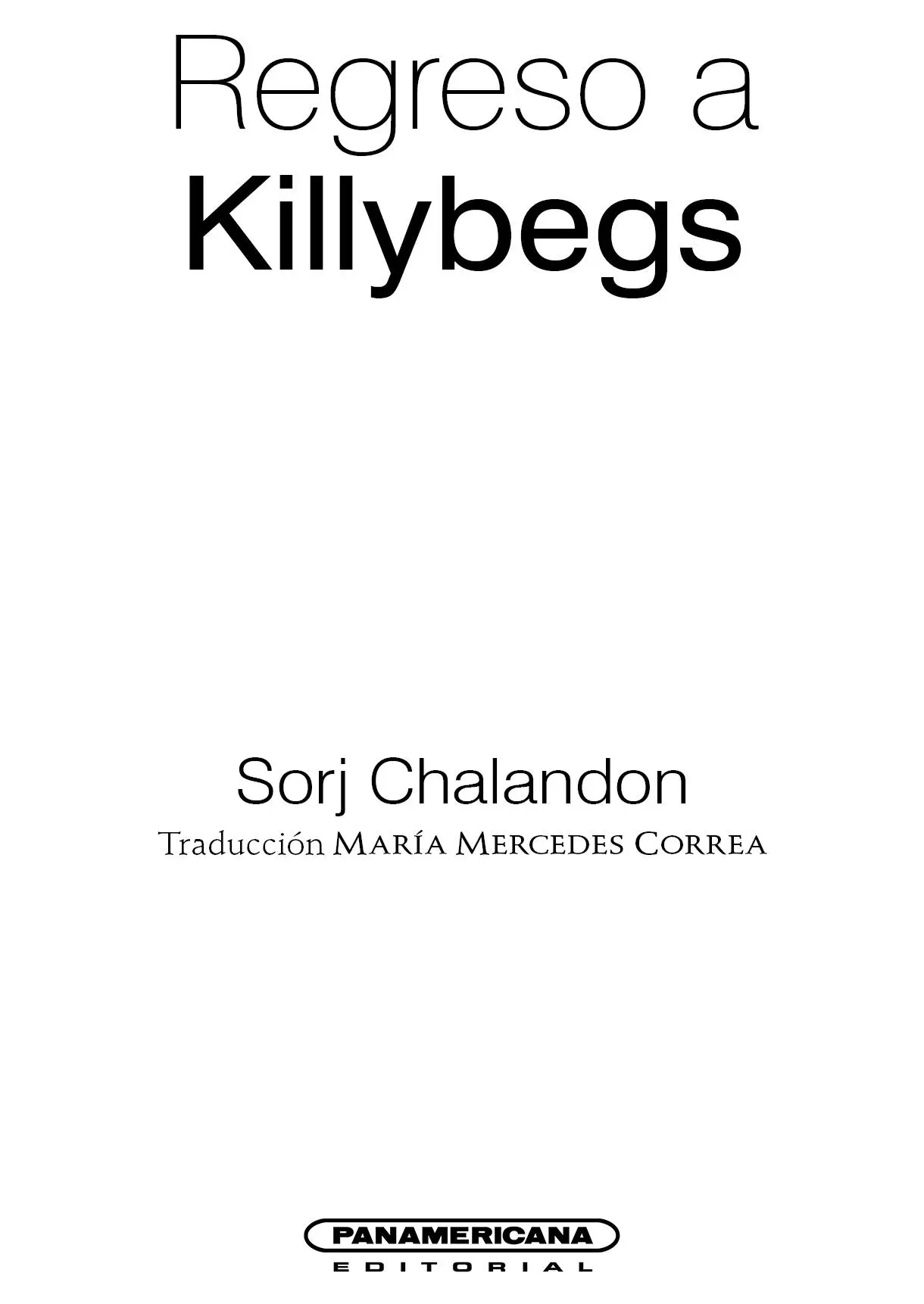
A todos aquellos que han amado a un traidor
“¿Sabes qué dicen los árboles cuando un
hacha entra al bosque?
¡Mira! ¡El mango es uno de los nuestros!”.
En un muro de Belfast
Prólogo
“Ahora que todo se ha descubierto, van a hablar por mí. El IRA, los británicos, mi familia, mis allegados, periodistas que ni siquiera he conocido. Algunos tendrán la osadía de explicar el porqué y el cómo de mi traición. A lo mejor se escribirán libros sobre mí: me da rabia solo pensarlo. No presten atención a nada de lo que digan. No se fíen de mis enemigos, y mucho menos de mis amigos. Aléjense de aquellos que dicen haberme conocido. Nadie ha estado en mis entrañas, nadie. Si hablo ahora es porque soy el único que puede decir la verdad. Porque después de mí, espero el silencio”.
Killybegs, 24 de diciembre de 2006
Tyrone Meehan
Capítulo 1
Cuando mi padre me golpeaba, gritaba en inglés, como si no quisiera involucrar nuestra lengua en ese asunto. Me pegaba con la boca torcida, bramando palabras de soldado. Cuando mi padre me golpeaba ya no era mi padre, solo Patraig Meehan. Soldado de cara desfigurada, mirada de hielo, Meehan viento aciago que más valía evitar cambiándose de acera. Cuando mi padre bebía, azotaba el suelo, desgarraba el aire, hería las palabras. Cuando entraba a mi habitación, la noche se sobresaltaba. No encendía la vela. Resoplaba como un animal viejo y yo esperaba sus puños.
Cuando mi padre bebía, ocupaba Irlanda, como lo hacía nuestro enemigo. Era hostil en todas partes. Bajo nuestro techo, en el umbral, en los caminos de Killybegs, en los baldíos, en los bosques, de día, de noche. En todas partes. Se adueñaba de los lugares con movimientos bruscos. Se le veía de lejos. Se le oía de lejos. Dando tumbos entre frases y gestos. En el Mullin’s, el bar de nuestro pueblo, se deslizaba de su taburete, se acercaba a las mesas y hacía sonar las manos extendidas contra la mesa, en medio de los vasos. ¿Que no estaba de acuerdo? Así reaccionaba. Sin una palabra, con los dedos en la cerveza regada y esa mirada. Los otros se callaban, escondiendo los ojos debajo de la gorra. Entonces se enderezaba para desafiar a la concurrencia con los brazos cruzados. Esperaba la respuesta. Cuando mi padre bebía, daba miedo.
Un día, en el camino hacia el puerto, le dio un puñetazo a George, el burro del viejo McGarrigle. El carbonero le había puesto a su animal el nombre del rey de Inglaterra para poder patearle el trasero. Yo estaba ahí; seguía a mi padre. Caminaba a tropezones, vacilando, en su ebriedad matutina, y yo iba detrás. En una esquina, frente a la iglesia, el viejo McGarrigle bregaba con el asno. Jalaba al animal, con una mano en la albarda y la otra en el cabestro, amenazándolo con todos los santos. Mi padre se detuvo. Miró al viejo, a su animal empecinado, el desamparo del uno, la terquedad del otro, y cruzó la calle. Hizo a un lado a McGarrigle, se puso frente al burro, lo amenazó con rudeza, como si le hablara al rey británico. Le preguntó si sabía quién era Patraig Meehan. Si tan solo se imaginaba quién era el hombre que tenía justo al frente. Estaba inclinado, frente contra frente, esperando una respuesta del animal, un gesto, su rendición. Luego le pegó: un golpe terrible entre el ojo y el ollar. George se tambaleó unos segundos y se echó sobre un costado. De la carreta salieron algunas rocas de hulla.
—Éirinn go Brách! —gritó mi padre.
Luego me jaló del brazo.
—Hablar gaélico es resistir —murmuró.
Y continuamos nuestro camino.
* * *
De niño, mi madre me mandaba a buscarlo al bar. Era de noche. No me atrevía a entrar. Pasaba una y otra vez frente a la puerta opaca del Mullin’s y a sus ventanas de cortinas cerradas. Esperaba hasta que algún hombre saliera para entrar en el amargo de la cerveza, el sudor, la humedad de los abrigos y el tabaco frío.
—Pat, creo que es hora de la sopa —decían riéndose los amigos de mi padre.
Me levantaba la mano en secreto, pero, cuando yo entraba a su mundo, él abría los brazos para acogerme. Yo tenía siete años. Agachaba la cabeza. Permanecía de pie junto a la barra mientras él terminaba su canción. Cerraba los ojos y se ponía la mano en el corazón, llorando a su país desgarrado, sus héroes muertos, su guerra perdida, y pedía auxilio a los Antiguos, los insurgentes de 1916, la cohorte de nuestros vencidos y todos los que vinieron antes, los jefes de los clanes gaélicos y san Patricio también, con su cruz de volutas, para ahuyentar a la serpiente inglesa. Yo lo miraba de reojo. Lo escuchaba. Observaba el silencio de los otros y me sentía orgulloso de él. En todo caso y a pesar de todo. Orgulloso de Pat Meehan, orgulloso de ese padre, a pesar de mi espalda lacerada y marrón, de mi cabello arrancado a manotadas. Cuando le cantaba a nuestra tierra, las frentes se levantaban y los ojos se llenaban de lágrimas. Antes que ser malo, mi padre era un poeta irlandés y yo era acogido como el hijo de este hombre. Cuando cruzaba por la puerta, se sentía el calor. Manos en la espalda, palmaditas en los hombros, un guiño de hombre a hombre, aunque yo era un niño. Alguien me dejaba meter los labios en la espuma ocre de una cerveza. De ahí me viene la amargura. Y yo probaba. Bebía esa mezcla de tierra y de sangre, ese negro espeso que sería mi bebida de vida y de fuego.
—Nos bebemos nuestra tierra. Ya no somos hombres. Somos árboles —cantaba mi padre cuando estaba contento.
Los otros se iban del bar sin más: el vaso en la mesa y la gorra en la cabeza. Pero él no. Antes de cruzar por la puerta, siempre contaba una historia. Captaba la atención de todos una vez más. Se levantaba, se ponía el abrigo.
Luego, volvíamos a casa él y yo. Él tambaleándose y yo creyendo sostenerlo. Señalaba la luna, su claridad en el camino.
—Es la luz de los muertos —decía.
Bajo sus reflejos, andábamos al modo de los fantasmas. Una noche de bruma me agarró del hombro. Ante las colinas ondulantes, me prometió que después de la vida todo sería así, tranquilo y hermoso. Me juró que ya no tendría nada más qué temer. Al pasar frente al letrero de NA CEALLA BEAGA que anunciaba el fin de nuestro pueblo, me aseguró que en el paraíso se hablaba gaélico. Y que allá la lluvia era fina como esta noche, pero tibia y con sabor a miel. Se reía. Y me subía el cuello del abrigo para protegerme del frío. Una vez, de camino a casa, me tomó la mano. Me dolió. Yo sabía que esa mano se convertiría en puño, que pronto pasaría de lo tierno al metal. En una hora, o mañana, sin que yo supiera por qué. Por maldad, por orgullo, por rabia, por costumbre. Era prisionero de la mano de mi padre. Pero aquella noche, con mis dedos unidos a los suyos, disfruté de su calor.
Читать дальше