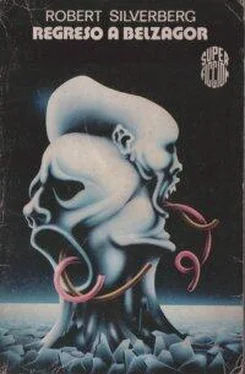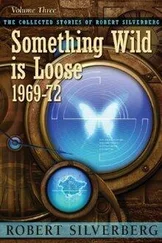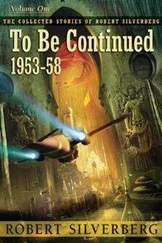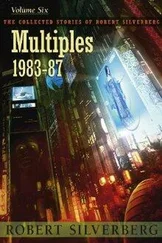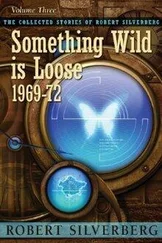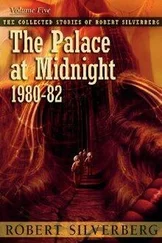Robert Silverberg
Regreso a Belzagor
Finalmente, Gundersen había regresado al Planeta de Holman. No sabía con certeza por qué había vuelto; quizá por una atracción irresistible, por sentimentalismo o por necedad. Nunca había pensado en visitar ese sitio otra vez. Pero ahí estaba, a la espera del aterrizaje, y en la pantalla visora el planeta aparecía lo bastante cerca como para asirlo y apretarlo con una mano: un planeta ligeramente más grande que la Tierra, un planeta que había exigido lo mejor de su vida, un planeta en el que había descubierto cosas acerca de sí mismo que, en realidad, no deseaba saber. Ahora la luz de señales de la sala parpadeaba en tonos rojizos. La nave aterrizaría en breve. A pesar de todo, él regresaba.
Divisó el manto de bruma que cubría las zonas templadas, los grandes y extensos casquetes de hielo y la ceñida franja negro-azulada de los trópicos resecos. Recordó el cruce del Mar del Polvo durante un llameante crepúsculo, un viaje silencioso y sombrío por el río bajo los emparrados de agitadas hojas lanceoladas, y evocó cócteles dorados en la terraza de una estación de la selva la Noche de las Cinco Lunas, con Seena a su lado y un rebaño de nildores mugiendo en el monte. Eso había ocurrido hacía mucho tiempo. Ahora los nildores volvían a gobernar el Planeta de Holman. Gundersen tuvo dificultades para aceptar la nueva situación. Quizá fuera éste el verdadero motivo por el cual había retornado: para ver qué tipo de gestión eran capaces de cumplir los nildores.
—Atención, pasajeros de la sala —se oyó a través del altavoz—. Dentro de quince minutos entraremos en la órbita de aterrizaje de Belzagor. Por favor, dispónganse a regresar a las plataformas colgantes.
Belzagor: ahora llamaban de este modo al Planeta de Holman. Belzagor: el nombre nativo, la palabra de los nildores. A Gundersen le parecía un término extraído de la mitología asiria. Por cierto, se trataba de una pronunciación romántica; dicho por un nildor, en realidad sonaría Billsgrr. Pero era Belzagor. Se esforzaría por llamar al planeta según el nombre que ahora tenía, siempre que fuera eso lo que debía hacer. Siempre hacía lo posible por no ofender innecesariamente a seres extraños.
—Belzagor —dijo—. Es un sonido voluptuoso, ¿verdad? Se desliza agradablemente por la lengua.
La pareja de turistas que estaba a su lado en la sala de la nave asintió con la cabeza. Aceptaban de buena gana todo cuanto Gundersen decía.
El marido, rollizo, pálido y vestido con excesiva elegancia, preguntó:
—Aún lo llamaban Planeta de Holman cuando usted estuvo por última vez aquí, ¿no es así?
—Sí —replicó Gundersen—. Pero eso fue en los buenos y viejos días imperialistas, cuando un terráqueo podía poner a un planeta el nombre que se le ocurriera. Esas cosas ya están liquidadas.
La esposa del turista apretó los labios con su estilo poco convincente, económico y dismenorreico. Gundersen experimentaba un sórdido placer al fastidiarla. A lo largo de todo el viaje había interpretado deliberadamente para esos turistas un papel de personaje de Kipling: el de ex administrador colonial que va a ver qué chapuza brutal estarán haciendo los nativos de la tarea del autogobierno. Era una exageración, una distorsión de su verdadera actitud, pero a veces le gustaba ponerse máscaras. Los turistas —ocho en total— le consideraban con una mezcla de respeto y desdén mientras charlaba con ellos: un hombre corpulento y de piel clara con el sello de la experiencia extra terrestre grabado en las facciones. No despertaba sus simpatías y desaprobaban la imagen que daba de sí mismo, pero sabían que había sufrido, trabajado y luchado bajo un sol extraño y esto le confería un halo de romanticismo.
—¿Se hospedará en el hotel? —preguntó el marido turista.
—No. Iré al monte, hacia la región de las brumas. Mire…, allí está, ¿lo ve? En el hemisferio norte, esa franja de nubes a mitad de camino. La pendiente de temperaturas es muy abrupta: el trópico y el ártico prácticamente se juntan. Bruma. Niebla. Lo llevarán de paseo por allí. Tengo algunos asuntos en esa zona. —¿Asuntos? Creí que estos mundos nuevos e independientes estaban al margen de la zona de penetración económica que…
—No se trata de asuntos comerciales —aclaró Gundersen—. Asuntos personales, asuntos pendientes. Algo que no pude descubrir mientras estuve de servicio aquí —la luz de señales volvió a parpadear, con más insistencia—. Tendrá que disculparme. Ahora debemos ir a nuestras plataformas colgantes.
Caminó hasta su cabina y se preparó para el aterrizaje. La red de espuma salió a chorros de los compartimientos hiladores y lo envolvió. Cerró los ojos. Percibió el empuje de la disminución de velocidad, esa sensación extrañamente arcaica que se remontaba a los primeros días de los viajes espaciales. La nave descendió hacia el planeta mientras Gundersen se balanceaba, suspendido y protegido de lo más abrupto del cambio de velocidad.
El único puerto espacial de Belzagor era el que los terráqueos habían construido hacía más de un siglo. Se alzaba en los trópicos, en la desembocadura del gran río cuyas aguas se fundían con las del único océano de Belzagor. El río Madden, el océano de Benjamini… Gundersen ignoraba los nombres que los nildores les daban. Por fortuna, el puerto espacial era automático. Ingeniosos aparatos hacían funcionar la baliza de aterrizaje; un equipo homeostático de vigilancia mantenía asfaltada la plataforma y cortaba la selva circundante. Todo, absolutamente todo se hacía por medio de máquinas; era irreal esperar que los nildores hiciesen funcionar un puerto espacial e imposible mantener allí a un grupo de terráqueos con tal fin. Por lo que Gundersen sabía, aún vivían en Belzagor alrededor de cien terráqueos, incluso después de la retirada general, pero no estaban en condiciones de hacer funcionar un puerto espacial. De todos modos, existía un tratado. Las funciones administrativas serían cumplidas por los nildores o no se realizarían.
Aterrizaron. La plataforma colgante de red de espuma se disolvió al emitirse una señal. Salieron de la nave.
El aire transportaba el hedor tropical: marga sustanciosa, hojas podridas, los excrementos de las bestias selváticas, la fragancia de flores aromáticas. Corrían las primeras horas de la tarde. Un par de lunas habían salido. Como de costumbre, la amenaza de lluvia pendía de la atmósfera; probablemente había un noventa y nueve por ciento de humedad. Pero esa amenaza casi nunca se materializaba. Las tempestades de lluvia eran excepcionales en la franja tropical. El agua caía permanente e imperceptiblemente del aire en forma de gotitas y uno quedaba cubierto de diminutas perlas húmedas. Gundersen vio la luz de los relámpagos más allá de las copas de los árboles situados al borde de la pista. Una azafata reunió a las nueve personas que acababan de desembarcar.
—Por aquí, por favor —dijo con decisión y los condujo hacia el único edificio.
Tres nildores surgieron del monte por la izquierda y observaron con solemnidad a los recién llegados. Los turistas quedaron boquiabiertos y los señalaron con los dedos.
—¡Miren! ¿Los ven? —gritaron—. ¡Son como elefantes! ¿Se trata de los nili… nildores?
—Sí, son los nildores —confirmó Gundersen.
El olor de los grandes animales dominaba el claro. Gundersen dedujo por el tamaño de los colmillos que se trataba de un macho y dos hembras. Tenían casi la misma altura, más de tres metros, y la piel de color verde oscuro que los caracterizaba como nildores del hemisferio occidental. Unos ojos tan grandes como cuencos lo miraron con poca curiosidad. La hembra de colmillos cortos que tenía delante alzó la cola y liberó plácidamente una gran cantidad de excrementos purpúreos y humeantes. Gundersen oyó sonidos graves y confusos, pero a esa distancia no pudo distinguir lo que decían los nildores. Imagínalos dirigiendo un puerto espacial, pensó. Imagínalos dirigiendo un planeta. Pero es lo que hacen, pero es lo que hacen.
Читать дальше