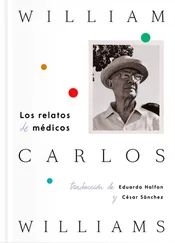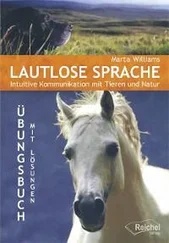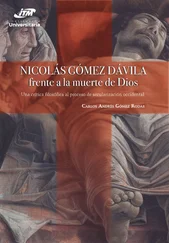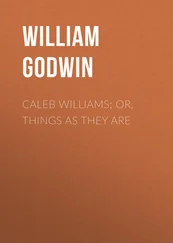Hasta el escribano divino, el maestro Victor Hugo, se ha dejado seducir por estos burgueses que pronuncian la palabra república como antes los cónsules del Terror llevaban la escarapela en el sombrero. Claro, el maestro es un anciano –dice Jacques, temeroso de la blasfemia que acaba de escapar de sus labios.
A Alice Monsanto ya empieza a cansarle la obsesión combativa de Jacques. Con suerte la primita se lo llevaría de souvenir del paso de una mayagüezana por París. Qué palabra inverosímil. Mayagüez. Suena a seda y canapés flotantes, pero, a juzgar por la pobreza de la nativa, no llegaba ni a desierto. Qué aburrida y terrible la suerte de las primas pobres, a un paso de la prostitución callejera si no aprenden a manejar con astucia sus encantos fugaces. Entre todas las parientas pobres, las primas tienen su propio cuadro de circunstancias. No es lo mismo una prima pobre que una sobrina o una nieta pobre.
A Jacques todas las mujeres, desde las sílfides hasta las hombrunas, le recuerdan el milagro de la belleza frágil, el contrapeso del fatídico destino de la guerra que les ha tocado a los machos por pura maldición muscular. Le había salido el bigote en las barricadas, mientras los prusianos entraban y salían de París haciendo lo que les daba gusto y gana, después de mearse con puntería de perros en los monumentos de la patria consensual, abstracta, desmemoriada. La plaza donde habían decapitado a tantos nobles, al rey cornudo y a la reina de los pasteles, era ahora La Plaza de la Concordia. Donde hubo sangre de comuneros y traidores se abrían bulevares infinitos.
La memoria de Jacques es más parlanchina que la de sus compañeros cocheros. Nadie quiso enfrentarse a los prusianos para defender un imperio cuyo monarca se cagaba encima (aquí suelta un pedo con tufo a carne fermentada que las muchachas reconocen con maldiciones y risas). Por lo demás, sus modales son de niñera atenta. Las toma del brazo para cruzar las calles, las mira con ojos mansos, ríe con discreción, les pregunta bajo qué signo zodiacal han nacido, si les gusta más el sabor de lo dulce o la sacudida de las cosas saladas, si padecen de insomnio o mal de nervios, cómo se llamaban sus madres, qué flor prefieren, qué perfume les gusta, por qué tienen las manos tan adorables, los pies tan pequeños y las voces tan melodiosas. De pronto vuelve a su arenga, alentado por el oído solidario de Pierre.
Los aliados burgueses del emperador se escudaron tras una indiferencia imbécil de comerciantes de aldea. Abandonaron París cuando se acercó el alemán, escondiéndose entre los espejos salpicados de mierda de Versalles. Por tanto, grita Jacques, solo los pobres defendimos la igualdad, la libertad y el derecho a la alegría. La alegría fue el espíritu protector de la Comuna. La alegría dispuso los diez mandamientos de los comuneros. Si fueran ley, nuestro único gobierno sería la felicidad. Ningún niño pasaría hambre. Los viejos morirían en paz, tras una madurez saciada en la fuente terrenal de la sabiduría. El conocimiento ya no estaría oculto, brotaría de la alegría, liberado por la solidaridad entre los hombres, y, sobre todo, entre las mujeres.
Jacques era el segundón de su familia. Demasiado díscolo para monaguillo, se fugó de la iglesia de Saint Sulpice, donde el cura viejo insistía en unas caricias insoportables, qué mal aliento tenía aquel demonio en sotana. También se fugó del taller del carpintero Séchard, un amargado que había perdido la facultad de escuchar la voz de las maderas. Jacques, según decía él mismo, era demasiado tierno para ladrón, demasiado enamorado de la mujer para convertirse en chulo. Se amancebó con una prostituta un poco mayor que él. Regalaba amor a cambio de una sopa fuerte y cuidaba a los niños que la mujer no había sabido o querido abortar, cuidándose, por su parte, de no preñarla. Se hizo maestro del coitus interruptus. Señoritas, si desean salir de esa carga enfermiza que provoca muertes y locuras, las auxiliaré con mucho gusto. Entonces sabrán quién es el maestro del amor más inofensivo del mundo. Porque los hombres, hay que ver el daño que hacen derramando sus semillas en la maravillosa cueva de las ninfas. Aquella mujer fue su salvación, pero él hacía lo suyo. Cocinaba, barría, le prestaba atención a la trabajadora callejera que llegaba agotada a la casa, le preparaba baños de asiento y le recordaba su deber maternal para que nada les faltase a Céline y Jean Baptiste. Qué dos angelitos, le aterraba pensar en el futuro de los niños y por Dios que los adoptaría si supiera de ellos. El peso de la realidad es excesivo, pero eso, señoritas, deben saberlo ustedes. La vida no es fácil para las mujeres. Yo me hubiera casado con mi gorda si creyera en el matrimonio. Y no, su negocio era asunto de ella. ¿Cómo culpar a una mujer cuando el obrero, el peón nacido de una santa puta la maltrata y se cree más poderoso cuanto más la rebaja?
Por aquí, falta poco, estamos llegando, aquí puedes dejarnos, Pierre. Ya hemos abusado en exceso de tu generosidad. Anda, hermano, a ganarte unos francos. Jacques las ayuda a bajar de la calesa y les ofrece sus brazos, regalándoles el resto de la historia. Mientras la amada prostituta descansaba de tanto caminar, él emprendía su recorrido por un París que no volverá, señoritas, un París recién fallecido, de callejones tan estrechos que las vecinas se intercambiaban escupitajos de ventana a ventana, mientras los hombres vaciaban las vejigas en las esquinas, que eran tantas como pelos hay en la cabeza de un león. Era un París de tabernas oscuras y atosigantes, de cubujones con mostradores revestidos de plomo, recargados con medidas de peltre para calibrar la potencia de los tragos, que si no le caía bien el parroquiano a la tabernera llevaban el condimento de un salivazo. En aquellos antros de todos los humores se clavaban las mesas a las paredes para que los pendencieros no las convirtieran en palos con que rajarse las cabezas. Con tiempo, un ambiente doméstico y un buen par de medias, podría escribir historias heroicas de cómo París resistió. El populacho, los panaderos, los albañiles y los carpinteros resistieron. No se cansaría de escribir si le pusieran de vez en cuando un buen café de Puerto Rico en la mesa de trabajo.
Alice está harta de las ideas exaltadas de Jacques. Cada hombre tiene su estrategia de seducción. No era la primera vez que escuchaba el canto varonil de un anarquista sin un centavo en el bolsillo. Algunas mujeres no eran fáciles de atrapar con un pañuelito de tela tosca. Alice, eres una cínica, se dijo, como quien se encuentra hermosa ante el espejo. Se fue alejando de sus acompañantes, adelantando pasos. Raquel podría perder el himen triste y con la alegría del desvirgue inspirarse y pintar el retrato de la conserje del edificio, una avara miserable. Si le salía bien la efigie de aquella virago, llevaría una hogaza de pan a la casa. Las exiguas remesas del hermano se atrasaban. Por suerte la prima apenas comía. Hablaba hasta por los codos y se deslumbraba con nimiedades.
En realidad, amigas, no me hagan caso cuando hablo de tabernas, dijo Jacques, advirtiendo el alejamiento de Alice. No sabía gran cosa de la ciudad vieja porque era muy joven. Solo la leyó en novelones, pero sí recordaba haber recibido en la pierna un bayonetazo de alcahuete francés. Eran hienas que se disputan los restos dejados por los prusianos. Los traidores acabaron con los comuneros que en tan poco tiempo habíamos dado a luz un mundo perfecto. Por eso Jacques existe: porque recuerda.
El mundo perfecto es un círculo, le explica a Alice Monsanto y a su prima, esa miniatura tan linda y chistosa. Es un círculo, porque el círculo tiene un centro pero cada punto del círculo es, a la vez, el centro de otro círculo, y así al infinito. Los comuneros solo se representaban a sí mismos, pero no como representan los republicanos al pueblo, sino en asamblea permanente, donde cada cuerpo era el centro de un universo. Había espacio para el borracho depravado pero no para el usurero reincidente. ¿Verdad, primita? Descuartizábamos a los alcahuetes de los burgueses y de noche hacíamos fiesta con cocido de cerdo.
Читать дальше