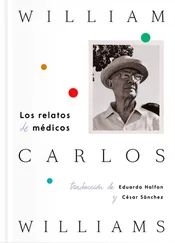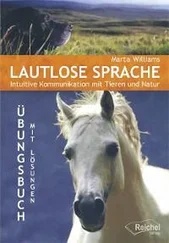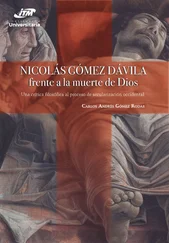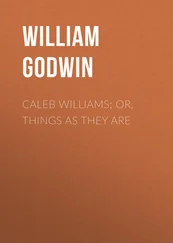Desde las cartas que se habían cruzado antes de la muerte del padre, cuando él era un estudiante de medicina y ella una mujer todavía deseosa, él se dedicaba a consolarla con descripciones apresuradas del día y declaraciones de que estaba dispuesto a ser, más que hijo, hermano y amante. Ella se dejaba adorar; el mundo, salvo París y algunos parajes de Mayagüez, era una porquería. Pero se volvió más huraña al regreso de aquel verano en la costa. Su mano temblorosa se agotaba en escribir notitas pidiendo dinero con que pagar los impuestos y al carpintero. Pies hinchados, sordera. Rota la corriente de palabras, el hijo y su madre chocan, sufren.
Él sabe de palabras, él no cesa de intentar consolarla con palabras. Su aprendizaje fue en aquella casa de voces dolientes. Pero las madres no necesitan que los hijos hablen. A las madres no les interesa escucharlos. La madre sabe que los hijos no son del padre, sino suyos. Si son varones alargan el dominio de ella, porque el padre ausente no tiene más potestad sobre sus hijos que la otorgada por la madre. Él reconoce a veces, en sus propios desamparos, que siempre fue el hijo de las mujeres de la familia. A la madre ni siquiera le interesaba que el hijo conservara sus palabras. Quería arrebatárselo a las artimañas de la otra seductora de la familia. La abuela. La madre sabe lo que se trae entre manos el hijo. Una trampa. Quiere escribirla, no porque la quiera, sino para poder quererla. El hijo solo quiere lo que le salta de los dedos a las teclas. El destilado de su insufrible vanidad de optimista.
Él se sienta en el borde de la cama, acaricia el pelo de la mujer. Ella solloza, habla con los ojos cerrados. Podría maldecirlo. Otras madres maldicen a los hijos crueles, pero Raquel no es capaz de olvidar el empaque de su dama interior. En un escenario teatral no sabría interpretar la fragilidad de una desvalida común. Es una reina expulsada de su reino y sabe pesar cada palabra con una intensidad que la poesía del hijo envidia. Recoges mis palabras, ni que fueran muestras de excreta, le dice la vieja, que ha liberado en su locura senil un sentido grotesco de la vida. Y lo mira con los ojos bien abiertos, sin parpadear, con la esclerótica dominando el centro. Cuando él se le acerca a tomarle el pulso, ella se levanta sin esfuerzo y le planta en el oído un beso ruidoso. Frío.
Entonces la inyecta. Despertará tarde, cuando él suba con el desayuno y las medicinas. Él desayunará con Floss. Floss entenderá que el tema de la madre no forma parte del cereal y las ciruelas frías, de las citas, de los pacientes, de la limpieza de la casa, de la decisión inaplazable. Porque ese mismo día entregará a su madre cuando los del asilo vengan a buscarla.
Regresa al ático. Piensa que escribirá “gracias a Dios por la poesía viva. Es el único motivo de satisfacción”. Pero en la calma loca no es posible escribir. El aire no circula. Reorganizado para abrir un espacio sin perder la función de depósito de sobrantes familiares, el ático sigue repleto de baúles, cajas de cartón, muebles desencolados, álbumes de fotos, marcos. Se siente niño en el refugio del ático. Le avergüenza, en momentos de debilidad, la ambientación pueril. La idea de morirse de repente, sin antes recoger sus juguetes. Ha decorado las paredes con cartulinas: avisos de exposiciones, tarjetas postales con vistas de París o del campo inglés, enviadas por el poeta loco –¡cabrón, aquí es donde tendrías que estar!–. El poeta loco nunca tuvo problemas de identidad. Era hijo de una aristócrata y nieto de un aventurero. Ezra Pound. En el nombre llevaba la raza. En cambio, ¿qué raza lleva el nombre de William Carlos?
El ático es el lugar de la locura femenina, pero para William Carlos, que es mujer solo en parte, es la habitación propia que rescató y mantiene. Mientras él escribe, sus hijos combaten. Abre la ventana que da al jardín, se consuela saludando las ramas altas del arce, respira el aire frío. Se toma el pulso. Ya es tarde para alargar la parte negra del día en los comienzos del siguiente. Se acuesta en el piso, mirando el árbol. Era un arbolito joven cuando compraron la casa. Se ve menos gastado que el hombre, porque no se enfrenta con la misma urgencia al placer y al espanto.
Desde aquellas noches fue la poesía. Nació vestida de terrores. Le ha costado, cuando escribe, deshacerse de esa carga. También ha pagado el precio de la compasión que le inspira la música de las palabras débiles, esos gatitos enfermos que exigen la vida que no merecen. Anota palabras, no podría dar un paso sin llevarlas a la tinta. Persigue una poesía que no se contenta con ser lo radicalmente hermosa que es, como si el cuerpo más agraciado del mundo no se resignara a la belleza y prefiriera vestir andrajos. Anota las voces de cuanto le rodea: de las casas de los pobres en sus cortinas, pisos sucios, vasos rotos, olores e infamias; de las flores cuyo suelo nutricio ha visto desaparecer ahogado por desperdicios que tiñen el río de colores venenosos, a lo largo de una vida que ha tenido el pie del nacimiento por allá lejos, cuando no existían ni la luz eléctrica en cada hogar ni el automóvil que ahora lo transporta casi a la velocidad con que lo invaden las palabras. Pero hay voces invencibles y también ha sabido dejarlas en paz.
No quisiera saberlo, pero sabe que Raquel, la madre, ese cuerpo desordenado por los espíritus, es lo más cercano al contacto poético.

En el piso cubierto con alfombras baratas compradas en Macy’s hay un trofeo auténtico: una piel de jaguar, pobre criatura de la selva donde lamía sus rasguños de cada día sin presentir el disparo. El pellejo del animal pasó por una tenería de jaguares, si es que existe tal cosa. De ahí al baúl reservado para los tesoros que el padre coleccionaba en sus travesías por la América del Sur. Sobre la chimenea, separada de las manos de los niños por una pantalla de hierro, se exhibían jarrones hincados de plumas.
El padre, William George Williams, era viajante de la casa Lanman y Kemp. La compañía tenía su sede en el sur de Manhattan y una enorme factoría en La Habana. El viajante llevaba en sus muestrarios aromas para todos los gustos. Dominaba el Agua de Florida, cuya fórmula databa de los tiempos del presidente Thomas Jefferson. Según sus inventores el Agua de Florida expresaba la esencia nacional de los Estados Unidos de América.
(William George abría las maletas y cubría la cama matrimonial con plumas de ñandúes, guacamayos y cóndores. Para sus hijos, William Carlos y Edgar, traía flechas y boleadoras. Cuando estaba en casa se protegía de la intensidad de sus mujeres cultivando un huerto de parras y manzanos).
Las orquídeas coleccionadas en las rutas del viajero se iban quedando por el camino. Un souvenir para las niñas que morían de amor, porque William George siempre volvía a los brazos de Raquel, su esposa, y de Emily. Emily Wellcome era el nombre de la madre de William George Williams. El nieto poeta valoraba su apellido de soltera: Dickinson.
Las reuniones de los Williams con familiares y amigos se celebraban ante el resplandor danzante de la chimenea. En ausencia del padre se hacía sentir más el alboroto de los visitantes de las islas. Parientes de Raquel, parientes de la abuela Emily y de su segundo marido, el difunto fotógrafo Wellcome, un retratista itinerante con casa en la isla de St. Thomas. El padre, William George, tenía cinco años cuando el fotógrafo se casó con Emily. (De ese matrimonio nacieron Godwin Wellcome e Irving Wellcome, tíos paternos de William Carlos).
Los adultos jugaban brisca o tute con grandes naipes españoles. De mal humor y en ánimo de invocaciones, ordenaban la retirada de los niños hacia los cuartos bañados de luna. Los niños no les hacían caso y los isleños de Puerto Rico, de Puerto Plata y de St. Thomas dejaban de hacerles caso a los niños. El rigor no era el fuerte del tío Godwin ni de la abuela Emily. Contra Raquel se confabulaban todos.
Читать дальше