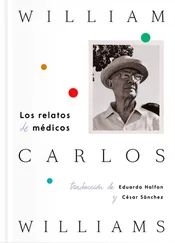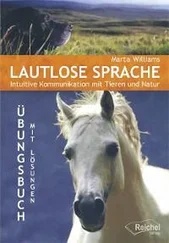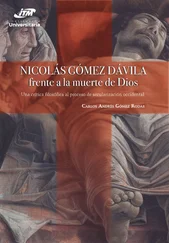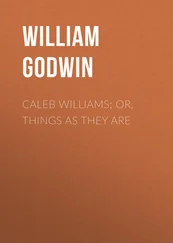La cuerda de Meline: supervisar a los esclavos, que a juicio suyo no superaban en malicia a los niños; compartir con la cocinera las recetas que había aprendido de oído y de vista en el fogón de la casa de sus padres, en Martinica, antes de embarcarse a Puerto Rico. (Raquel postrada y delirante retiene en el paladar el sabor de la sopa de Mayagüez. Era un mejunje de quimbombó espesado con harina de yuca, que jamás pudieron reproducir ella y sus primas en las cocinas de New Jersey y Nueva York). Velar que voltearan los colchones cada semana, que lavaran una vez al mes la ropa de cama y dos veces al mes las prendas íntimas de la familia y las tendieran a secar en cordeles tensados entre los árboles de caimito y corazón, en el patio trasero. Asegurarse de mantener cubiertos los barriles de agua para que no les cayeran gusanos.
Muerto el marido alquiló unos años a los esclavos y luego los liberó, ya viejos. No lo hizo por misericordia. A juicio suyo eran sus niños y los niños no se desprenden nunca, en sentido visceral, de la madre. Los emancipó porque ya no podía mantenerlos y nadie le daría por ellos el precio justo. Mamá, piensa desde su eterno pasado la vieja Raquel, recordando a la señorita Raquel, era más pobre que sus esclavos, pero no lo sabía. La certidumbre de que si no le hacía caso a su pobreza no sería realmente pobre, acompañó a Raquel en los años cercanos a la muerte de la madre. Unas lágrimas, un llanto profundo, y luego hala, le decía mamá los domingos, cuando la levantaba antes del alba para ir a misa. Hala, Raquel. Mírate al espejo hasta que no quede en ti ni sombra de la huérfana. No todo era decirse mentiras y dictarse órdenes. La huérfana aprendía otras cosas de su doble en el espejo.
El hermano se había casado en París. Tan pronto regresó a Mayagüez estableció su consultorio de médico. Cuando abría una caja fuerte heredada del padre para darle a su esposa el dinero de las compras del día, la mujer miraba a su cuñada Raquel preguntándole por qué no iba ella. Esta cantaba para sus adentros el aria “Casta diva”, la que había vocalizado Adelina Patti allí mismo, en la sala de la casa, y se ofrecía con arrogancia majestuosa a ir al mercado. A veces tomaba sus pinturas y salía de la casa a observar las sombras verdes, azules, grises de aquel río donde ella y Meline se bañaban con más engreimiento que alegría (bañarse en la playa era mala costumbre de mujeres indecentes). Allí derramaba una lágrima, suspiraba, se limpiaba con un pañuelito de hilo y no tocaba los pinceles. Jamás volveré a pintar ni tendré hijos, se decía. Ya voy para solterona.
En aquella lágrima de resignación pudo haberse ahogado, pero no. Su duelo le quedaba chico. Como quien sabe qué hacer sin necesidad de entenderlo buscó en el armario donde Carlos guardaba las pertenencias de la madre. No encontró lo que buscaba. Se metió sin pedir permiso en el cuarto de sus padres, que ahora ocupaban Carlos y su mujer. En una maleta escondida debajo de la cama había un ejemplar de Le Journal des Modes y entre las páginas, sus dibujos infantiles. Fuiste una niña muy querida. Entonces decidió quererse más, enamorarse de la zurrapa indiscreta que alteraba modas parisinas. Armó un cobertizo techado con sábanas viejas en el patio de la casa y allí colocó el caballete y un lienzo. Agarró a su sobrina favorita de la mano. Era la más callada de los niños. Un temperamento melancólico, salió a una de nuestras tías sin duda, porque en esta familia somos más bien alegres, comentó el hermano Carlos. Fumaba en el patio y se enfrentó con curiosidad a aquellas mujeres rodeadas de un silencio impenetrable. Es la más hermosa de tus hijos, respondió Raquel. Pintó su retrato, el mismo que el hermano le devolvería en una de sus visitas a Rutherford. La niña no sonríe. Su belleza no compone una imagen venturosa de la infancia. Su cuerpo no es la tierra santa de la inocencia. El retrato sombrío de una niña hermosa descubre la dureza del tránsito anticipado hacia una vida anónima, desgarrada y reordenada por voluntad ajena. El cuadro espiritual de la niña no salta a la vista, pero está en el fondo azul que con el tiempo se frunce. La melancolía de una criatura cercada de prohibiciones se acoraza en la mirada imperiosa.
Carlos Hoheb lo vio y le dijo perdóname, Raquelita, eres una artista. Aquí en la isla no hay nada que te convenga. Solo enfermos, crueldad y avaricia.
Cuando el hijo le pregunta sobre aquellos tiempos, Raquel recuerda la rapidez de los preparativos y la recuperación sosegada de la alegría. No es frecuente que la madre te diga mírate en este espejo para que no me imites en la pena.
¿Viajó sola de Mayagüez a St. Thomas, el mismo trayecto que había hecho muchas veces con su madre, o la acompañó la respetable esposa cuarentona del cónsul de Francia en Mayagüez?
Adiós Mayagüez, Puerto Rico, cuñada envidiosa. Se embarcó con la dirección de unos parientes en el baúl.
París, 1878. A los lectores de Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima; a los socios de la biblioteca del Ateneo en la plaza fuerte colonial de San Juan, Puerto Rico; a los suscriptores del Gabinete de Lectura de Ponce, Puerto Rico, les bastaba la mención de ciertas calles para relacionarlas con el recuerdo de un amor imaginario o sentido en carne propia, pero en todo caso pasajero e intenso. Eran lectores de Balzac, de Sue, de Flaubert, de Zola. Pensaban en París, a pesar de las demoliciones y las anchas avenidas que se abrían paso derrumbando sectores, como una ciudad de barrios: moderna en aspiraciones y voluntad de poder, agreste en los predios de Montmartre, donde entre gallineros y moradas de lavanderas estaba el estudio de Carjac y todavía se respiraba el ambiente de la foto que recogió mejor que las Iluminaciones la efigie misma de la maldición de ser poeta en el retrato de Rimbaud.
Para describir las entradas a 1878 no bastarían los volúmenes de una enorme biblioteca. Añado esta relación de muertos desde la orilla compartida con más de siete millones de terrícolas vivos. Resido en una isla pequeña de nombre optimista. La isla donde nacieron Raquel y mi madre; la isla donde nació y murió mi abuela Fermina.
Conviene no olvidar el vestido que Meline le cosió a su hija con seda de los telares de Lavilledieu. Mientras Raquel lo sacaba del cofre donde lo había guardado su madre, y al repasar las arrugas con las manos pensaba que las madres tienen el don de la profecía, su hermano le repite: en París debes protegerte, la belleza de la ciudad es engañosa, hay innumerables trampas en las calles perversas que, inesperadamente, se cruzan con los barrios honorables. Viste siempre ropa de colores sobrios, que pasen tan inadvertidos como las piedras en las murallas y el polvo del pavimento. Lo que sí no puedo pagar es la piel para el cuello y las terminaciones de ese vestido. Mejor, la discreción en la mujer es sinónimo de virtud, bondad y belleza.
Ella paseó su vestido de seda negra por las calles de París años después de la muerte de la madre. Antes de salir se miraba al espejo, se ponía el sombrero sencillo, practicaba a levantarse la falda sin mostrar más que el tobillo. Soy la dueña del mundo, la hija de mis padres, decía en voz alta, repitiendo las lecciones de la madre. Y terminaba por convencerse de que ser una insignificante mujer sin atributos no es tan grave.
Un día, en una calle de París, estrecha la mano de un muchacho llamado Jacques y le dice: “Cuidado, devuélvamela pronto. Es tan pequeña que puede perderse en las suyas”.
Qué va, dice Jacques entusiasmado, cojeando más que de costumbre, tienes unas manos preciosas de Pulgarcita. Pulgarcita, así me llamaba papá, contesta Raquel. Han salido a pasear un domingo de otoño con el cielo del color de la ceniza que todavía encubre una llama radiante. Cendre rayonnante, dice Raquel y su prima Alice Monsanto y Jacques se ríen de su chifladura. Así de pequeña como la ves, está loca de remate, murmura Alice. Y nunca se enferma, es que está acostumbrada a comer poco y hablar mucho. Y a leer, sin miedo al escándalo, las revistas que sus compañeros ricos usan para limpiar pinceles.
Читать дальше