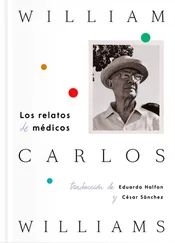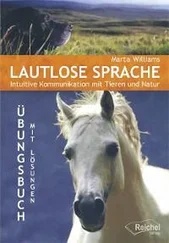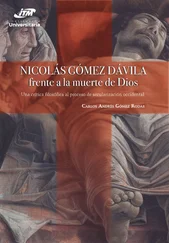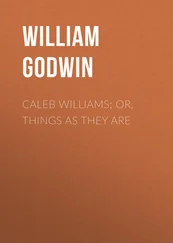Alice tiene razón. Raquel lee la literatura del momento en las revistas intervenidas por salpicaduras de pintura, bajo la veladura de barnices. Ayer fue “Les yeux des pauvres”, un cuento. Su autor, Charles Baudelaire, hubiera sido feliz en manos de un facultativo de la escuela de Carlos Hoheb, que curaba males recetando purgantes. La historia, más bien un apunte de la vida real, cuenta Raquel, empieza con una declaración de odio. El narrador y su amante han pasado juntos un día que a él se le ha hecho demasiado corto. El muchacho, porque debe ser un muchacho, vence la melancolía inevitable diciéndose que él y la amante han jurado ser un solo pensamiento, dos almas unidas. Una situación típica de las necias novelas para señoritas, perdóname, querida, interviene Jacques. Sí, dice Raquel, pero hay más. Por lo visto el muchacho es sentimental, de ideas sublimes. Los enamorados deciden descansar en la terraza de un café de lujo, en un boulevard en construcción que muestra sus esplendores inconclusos. Así es el boulevard adonde nos dirigimos, interrumpe Alice. Me han dicho que pasearse por él es como viajar a un futuro perfecto, ordenado, limpio. Raquel sigue resumiendo el cuento de Baudelaire. Frente al café, sin embargo, avergonzados de su propia existencia, pronunciaban exclamaciones de admiración un hombre de aspecto fatigado y barba encanecida y dos niños. Uno de los niños estaba tan débil que no tenía fuerzas para mantenerse en pie. El hombre lo cargaba. Desgraciados, intercala Jacques, el placer mayor de los ricos es el espectáculo de nuestra miseria. El narrador, prosigue ella sin hacerle caso, se siente avergonzado. Le remuerde la música de las voces débiles. Le duele la profunda y estúpida alegría del niño pequeño. El hombre sensible busca los ojos de la mujer amada, seguro de que encontrará en ellos un eco de su desgarramiento. Pero ella dice con escarnio que le resultan insoportables los pobres de ojos abiertos, parecidos a puertas de cocheras. Fea imagen, ¿no? Primita, dice Alice Monsanto, a mí tampoco me entusiasman los ojos de los pobres. Para pobres, nosotras. Deberías pintar cuadros bonitos y venderlos. Leo a Baudelaire con pena, dice Raquel. Los escritores todo lo convierten en gran tragedia, como si la vida no fuera ya una tragedia grande. La literatura debe embellecer la vida, elevarla, hacerla mejor de lo que es.
Jacques algo ha oído hablar del poeta, pero Baudelaire ha muerto hace poco y no hay nada más anticuado que un muerto reciente. No han pasado los años indispensables para leer a un contemporáneo que no se distancia tanto de nuestro lugar en el mundo. Además, ese Baudelaire es un autor que confirma la miseria de nuestra existencia, pero parece regodearse en ella, por lo que dices, comenta Jacques. Salvo los héroes, los muertos recientes son decepcionantes, semejantes al bailarín que se desploma sin completar un salto. A juicio del muchacho solo hay un escritor digno de adoración. Es un vivo inmortal, Victor Hugo. Si supiera dónde ha pisado Hugo besaría los lugares precisos de ese suelo sagrado. Aunque aquí la tierra toda es sagrada, porque tiene la memoria que a nosotros nos falta.
El muchacho se sienta en cuclillas. Alice y Raquel lo miran asombradas. Con el cuidado de quien levanta una carga de arena fina sirviéndose de una cucharita, Jacques pasa el dedo por uno de los adoquines sudados de lluvia con mugre y lamenta la perspectiva infinita, abierta por la amputación de calles sacrificadas a la avaricia, una violencia que pretende dejar a la ciudad sin alma. Le parecía un crimen la destrucción de lugares que, si la nariz se empeñaba, despedían todavía el cautivante olor a barricadas y pólvora. Y lamenta que la vista desde el mirador de Saint-Germain-en-Laye, una célebre panorámica, fuera ahora privilegio de ociosos como ese barón de Mauves que vivía chupando la inmensa riqueza de su mujer yanqui mientras se paseaba con mujercitas, y a veces se valía de los servicios de los cocheros inmorales para exhibir a sus recogidas, muchachas que no tenían más destino que la ruina de sus ilusiones, pues morían pordioseras mientras alimentaban fantasías de cortesanas.
(Formar letras despacio, venciendo aristas, dejando temblores en la página. Volver a la escuela de la mano infantil, que intenta dibujar rasgos uniformes y en cada repetición formar espejos y escribir espectros.
Fantasmas cinematográficos
París, 1878).
Jacques da un bastonazo en los adoquines y les asegura que mientras él las acompañe nadie se atreverá a ofenderlas. Es el novio de ocasión de Alice Monsanto, la prima y anfitriona de la pintora en París. Tiene el don del gesto teatral sin la pesadez de los franceses melodramáticos, educados en el culto de las grandezas de la patria. Despierta la simpatía de Raquel, que no tolera con paciencia las payasadas pedantes y sabe –siempre lo supo sin necesidad de que se lo enseñaran– que la tragedia no puede digerirse sin un grano de buen humor.
Ese día, para evitar que su hermano Ludovico cumpliera el juramento de violar a la primita puertorriqueña, Alice la incluyó en un paseo que Jacques propuso con solemnidad de anarquista enamorado, como si las citas galantes fueran lecciones de historia. Irían al carrefour donde convergen Turín y Moscú. Un amigo del muchacho, excombatiente de la comuna como Jacques, es el cochero a sueldo de una calesa de transporte público. Qué ocurrencia, no le cobraría un centavo al compañero. Me conformo, dice el cochero, con un casto beso de la primita de la novia. Solidaridad entre hombres con mujer de por medio, el resto torpe de una anormal camaradería. En el París de 1878 el hombre común no pasa de ser la rata sobreviviente de una matanza. A la propuesta Raquel opone una sola condición: que el cochero con cicatrices de viruela, bigote casposo y manos que parecen cantos de cuero sin curtir le recite a Ronsard, el poema dedicado a la amante senil que todo francés debería saber de memoria. Él se llama Yves y ni puta idea, así que accede a llevarlos de paseo, gratis, desde el Pont des Arts, donde habían recogido a Raquel, que salía del estudio de su maestro de pintura, Carolus-Duran, hasta Tullerías, cruzando el Sena por el Pont Royal. Ya en la calesa, Raquel termina de ponerse los guantes que sacaba del bolso cuando pasaron por ella. Y qué obra maestra pintaste hoy. Ninguna, lavar los pinceles del maestro y tensar lienzos. El domingo es día de limpieza. Soy la lavandera y planchadora del arte. Así empezó el gran Ingres, interviene Jacques, que jamás había visto un producto de la mano de Ingres.
En Tullerías, a la sombra de árboles frondosos, se hace la muda al carruaje de Pierre, un cochero menos astuto. Deslumbrado por la labia de Jacques, Pierre se contenta con una palmada en el hombro y la invitación a una cerveza y una pata de cordero un día de estos en el Veau à Deux Têtes, una taberna a la antigua a la que también prometía invitar a las chicas, muy cerca del Grand-Balcon. Hay que ir de noche para bañarse en la luz de las lámparas de grandes globos encendidos. A Jacques le falta un diente. Habla con un seseo de pajarito astillado. Imposible que alguien tan joven y a diente perdido diga dos palabras en serio, piensa Raquel, por más escalofriantes que sean sus historias de guerra, sangre y muerte.
La memoria de las calles arrasadas, los 30 000 muertos, el exterminio de la dignidad de los obreros; de tantas glorias y horrores algo quedaba en aquella solidaridad de hombres emasculados por la derrota, cuya dignidad apenas se alzaba sobre el lomo de sus animales. Cada encuentro era un homenaje a la mínima elegancia de andar erguidos.
Raquel no puede ver a los miles de muertos. No puede porque no quiere. Si les diera entrada tendría que morirse ella, y rondar las calles de París arrastrada por los muertos asesinados, que no la dejarían volver a su lugar pequeñito, el patio de la casa mayagüezana donde la espera su propia muerte desde el día de su nacimiento. Por suerte Jacques la escuda con alabanzas a la sangre derramada.
Читать дальше