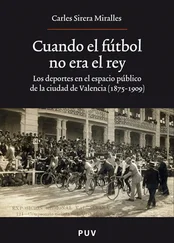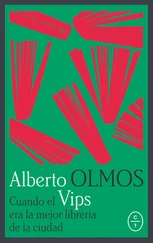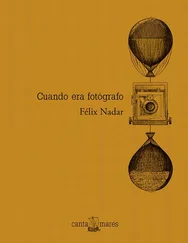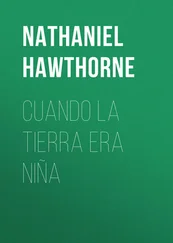En comparación con la casa violeta en la que vivía con Aracely, con las tazas verdeazuladas y la mesa de cocina amarilla como un limón, la granja de los Bonner era de lo más pulcra y sosa. La pintura azul marino hacía relucir los adornos blancos. Los postigos estaban cerrados. Las cortinas de encaje de las ventanas tenían un aspecto envejecido, pero la señora Bonner las blanqueaba tan a menudo que nunca amarilleaban.
La puerta estaba abierta, solo la mosquitera cerrada. Parecía una invitación a entrar sin llamar al timbre.
Lo más extraño de la casa era la nevera de color verde menta de su madre, una antigüedad que, según Aracely, le había costado más dinero repararla que cambiarla por una nueva. El resto era mucho más apagado, incluso ordinario, comparado con las chicas y la propia granja. Las encimeras de la cocina eran de azulejos blancos. Los paños de cocina, arrugados y doblados, estaban apilados junto al fregadero. No había ningún naranja como el del pelo de las hermanas ni el de las calabazas de Cenicienta, puras y estriadas. Tampoco verde intenso, ni dorado, ni azul grisáceo, como los escasos puntos de color que salpicaban los campos.
La mirada de Miel avanzó por la planta baja hasta posarse en cuatro tonos de pelo rojo.
Las gringas bonitas . Las cuatro. Las Bonner se agrupaban alrededor de una mesa de comedor de madera. Redonda, no más grande de lo necesario para que cupieran los seis miembros de la familia o, como mucho, un par de invitados. Como si el señor y la señora Bonner supusieran que sus hijas nunca los abandonarían, o se irían y nunca volverían, que nunca traerían a sus maridos e hijos por Acción de Gracias o Navidad.
Chloe volvía a llevar los vaqueros pitillo, pero con un jersey de cuello alto que le cubría la clavícula llena de pecas. Lian se había recogido el pelo, mucho más oscuro que el del resto, pero todavía rojo, en un moño que empezaba a deshacerse. Tenía los codos apoyados en la mesa y una mano sobre la otra. Peyton trazaba con el dedo el cerco de una mancha de agua, con el pelo en una trenza muy parecida a la de Chloe, tanto que debía de habérsela hecho ella.
Ivy estaba junto a un aparador, con la cadera apoyada en un cajón. Todas miraban a Miel.
Todas la habían estado esperando.
—Ya no vas a matar las rosas —dijo Ivy.
Hasta ese momento, no se había fijado en el jarrón que había en el centro de la mesa. Se preguntó cómo era posible que no lo hubiera visto; era de un azul tan oscuro como la casa.
La manga del jersey le cubría la rosa más reciente, de un amarillo pálido como la llama de una vela. Aun así, Lian y Chloe le miraban la muñeca como si pudieran ver a través de la tela.
Apartó los ojos del jarrón y miró a las hermanas a la cara.
Se centró en Ivy.
—No hacen lo que creéis que hacen —dijo. Sus rosas, colocadas bajo una almohada, no harían que los chicos se enamoraran de las Bonner. No les devolverían lo que habían tenido antes de que el cuerpo de Chloe albergara otra vida.
—Ya no vas a matarlas —repitió Ivy y abrió un cajón del aparador. Pronunció todas las palabras con la misma calma y seguridad—. Cuando una crezca, nos la traerás.
Desprendía una calma que las envolvía como una sábana. Las Bonner estaban perdiendo su extraño poder, pero Ivy pensaba que las rosas las harían recuperarlo. Harían que los chicos que les interesaban se enamorasen de ellas. El pueblo entendería que las hermanas podían tener lo que quisieran, y esa certeza resonaría más alta que ningún rumor sobre Chloe.
Miel miró alrededor y se preguntó dónde estarían el señor y la señora Bonner. O no estaban en casa, o estaban arriba, o a las hermanas no les importaba. Si creían que sus hijas habían invitado a alguien a casa por una vez, a lo mejor habían querido mantenerse a distancia para no perturbar el extraño e incognoscible acto mediante el que nace la amistad femenina.
—No —dijo—. Son mías.
Las palabras sonaron mezquinas, pero eran ciertas. Las rosas le pertenecían. Cortarlas y ahogarlas era su ofrenda a la madre que las había temido.
Chloe ladeó la cabeza. La trenza le rozó un lado del cuello y trazó la curva exterior de su pecho. Miel se preguntó si sus pechos estarían llenos y pesados y, de ser así, cuánto tardaría su cuerpo en darse cuenta de que no había ningún bebé, nadie que necesitara la leche.
Al final, Lian habló antes que Chloe.
—Seguro que te pone triste —dijo, de una forma que no fue ni lo bastante cálida para sonar amable ni lo bastante afilada para sonar cruel—. Lo que le pasó a tu madre.
A Miel se le empapó el cuello de sudor, como la noche en que había visto un lince en el bosque con Sam. Su pálido pelaje brillaba en la oscuridad y tenía el cuello marcado por bandas negras. Tenía los ojos del color de las venas amarillas oscuras del jaspe de los cañones. Dos mechones de pelo oscuro se curvaban en las puntas de sus orejas.
«No corras —le había dicho Sam—. Si lo haces, le enseñarás que eres menos que ella».
«Lo soy», había respondido Miel. El pelaje del lince, de color gris teñido de rojo y dorado, parecía una cortina de luz.
—No sabes nada de mi madre —dijo.
—Me han contado una historia de una mujer que vivía unos pueblos río arriba —dijo Chloe—. Una de las amigas de mi tía. Una anciana hablaba de una mujer que intentó matar a sus hijos y luego se suicidó.
—Eso no fue lo que pasó —replicó Miel. No fue así para nada.
—Dudo que la gente se lo crea si se enterase —dijo Chloe.
«Baja la cabeza —le había dicho Sam la noche que vieron al lince—. Y la mirada».
Miel lo había hecho; inclinó la barbilla hacia abajo, sin dejar de observar el rostro del lince. Todavía recordaba la sensación del sudor al humedecerle la parte baja de la espalda.
«Ahora retrocede —había dicho—. Despacio. No quieres que parezca que huyes».
«Estoy huyendo», había dicho ella.
Miel se encontró con la mirada de Chloe, se encogió de hombros y negó con la cabeza. «No sé de qué estás hablando», quería expresar. La mujer de la historia de la anciana podría haber sido cualquiera, la madre de cualquiera.
—Te pareces a ella —dijo Lian, sin malicia, sin provocación. Miel estuvo a punto de preguntar de dónde habían sacado una foto de su madre, si la tenían o si estaba pegada en el álbum de fotos de aquella anciana.
No preguntó. No obstante, detenerse les confirmó que tenían razón.
Una vacilación y ya era suya.
Miel no solo tenía los pétalos que creían que las haría volver a ser las hermanas Bonner. Había cometido el crimen de presenciar el fracaso de una de ellas cuando vio a Ivy con aquel chico aburrido y educado.
Peyton seguía trazando la marca de agua. No la miraba a los ojos. Claro que no se atrevía, después de todo lo que Sam había hecho por ella.
Miel trató de mover los pies, pero sentía los zapatos pesados como el cristal. La noche en que vieron al lince, Sam le había puesto la mano en el omóplato y la había guiado lejos de la línea de visión del animal. El calor de la palma de su mano le había atravesado la camisa y había creído que el dibujo de las flores rosadas se volvería oscuro como los arándanos mojados.
Sin embargo, ella no era tranquila, firme y lógica como Sam.
—¿No merece la pena? —preguntó Chloe—. ¿Para que nadie descubra las cosas terribles que hizo?
Pues claro que valía la pena. Si la gente contaba esas historias sobre su madre, su espíritu lo sentiría. Quedaría atormentado, lastrado por las mentiras. Su alma nunca encontraría descanso. Ya le pesaba tener una hija que había nacido con rosas en el cuerpo, una maldición que impulsaba a los niños con pétalos a volverse contra sus madres.
Читать дальше