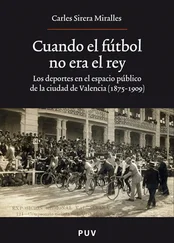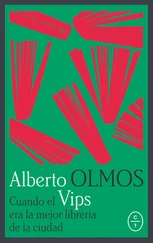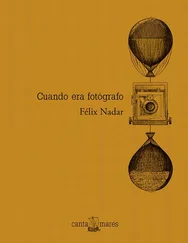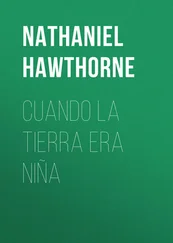Se darían cuenta de lo hermoso que era el extraño muchacho, de cómo las lunas que colgaba en los árboles por la noche brillaban como un cuenco de estrellas. Verían cómo los mares lunares que pintaba desprendían diferentes matices de luz.
Ningún chico les interesaba hasta que otra persona se interesaba por él.
Chloe se dio la vuelta. La trenza le recorría la longitud de la columna vertebral y la goma elástica le rebotaba en la parte baja de la espalda mientras recorría el camino de ladrillos. Subió las escaleras hasta el porche y las plantas de los pies, cubiertas de polvo, le brillaron un poco más oscuras que los tobillos. No obstante, ni siquiera el desafío del gesto con el que agitó la trenza en el aire sirvió para ocultar que se movía un poco diferente. Tenía el estómago plano, pero se le habían ensanchado las caderas. Se cruzó de brazos, aún más delgada que cuando se marchó, como si tuviera frío. Parecía tan intrépida y joven como cualquiera de las demás Bonner, pero la postura de sus hombros le daba el aspecto orgulloso y cauteloso a la vez que se consigue al ser la madre de alguien.
Tal vez fuera solo porque Miel lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Lo que Chloe había tratado de mantener en secreto había cobrado vida propia y había crecido tanto que se negaba a pasar desapercibido.
Daba igual lo ajustados que fueran los vaqueros que se ponía, la gente le miraría la barriga y se preguntaría si se le volvía a notar. Tal vez fuera una figura de porcelana, reparada por las manos más hábiles, pero seguía agrietada y rota. Cuando alguien la ponía a contraluz, se distinguían los hilos lechosos donde la habían recompuesto.
No volvería a liderar a las Bonner. El reinado había pasado a Ivy. No a Lian, aunque era la segunda en edad. Si alguien llamara a Lian débil, las hermanas lo arañarían hasta hacerle sangrar con sus uñas brillantes y esmaltadas, pero eso no significaba que no estuvieran de acuerdo.
Ahora que las Bonner volvían a estar juntas, eran una fuerza tan potente como el viento que arranca las hojas de los arces y los sicomoros. Representaban todos los tonos de naranja y oro de un bosque en octubre. La vida volvía a ellas y todas las chicas enamoradas de algún chico del pueblo tardarían un poco más en conciliar el sueño esa noche.
Si las hermanas Bonner supieran que Miel quería a Sam, que no era solo una chica rara amiga de un chico raro, comprenderían de pronto lo divertido que sería llevárselo. Esa era la razón por la que nunca habían tenido más amigas en el instituto que ellas mismas. Siempre que una chica se interesaba por un chico, lo querían para ellas. En el momento en que percibieran que a Miel le importaba, decidirían que Sam sería el próximo al que le romperían el corazón. No es que pretendieran romper nada. Nunca buscaban hacer daño a nadie. Eran niñas que acariciaban a un gato con demasiada fuerza solo porque les gustaba el tacto de su pelaje.
Juntas, eran lo bastante parecidas como para deslumbrar a la mitad de los chicos del pueblo y lo bastante diferentes para intrigar a Sam. Si alguna vez confiaba en ellas tanto como en Miel, lo destruirían. Se lo arrebatarían todo sin proponérselo.
Le picó la muñeca y se miró la rosa. El color rosado de su pintalabios favorito se escurría de los pétalos y daba paso al rojo y luego al naranja, hasta convertirlos en cobre, ámbar u óxido.
Las gringas bonitas , las cuatro chicas que habían hecho desaparecer la luna, habían vuelto.


Tenía que matarla. Ya había esperado demasiado por no querer podar la rosa que había llevado en el cuerpo la noche que se acostó con Sam. Si la seguía llevando, las Bonner lo sabrían. Verían los colores de su pelo. El cobrizo de Ivy en el centro, el naranja suave de Peyton, el rubio fresa de Chloe y el casi marrón de Lian en los bordes.
Si eran brujas, como decían los rumores, lo sabrían. Incluso si no lo eran, se preguntarían por qué la rosa de Miel era de los colores de sus cabellos; entonces la mirarían a ella y luego a Sam.
Se detuvo cuando encontró una forma inesperada en las siluetas familiares a lo largo del río.
Dos figuras se alzaban en la oscuridad, lo bastante cerca de Miel como para que se escondiera en la sombra de un árbol para que no la vieran. Sus ojos se adaptaron a la penumbra y le permitieron distinguir un rasgo cada vez. Una chica. Un chico. Ninguno lo bastante iluminado para reconocerlo.
Sí que diferenció sus posturas. La de la chica, inclinada hacia delante. Ansiosa y coqueta, agitaba las manos en el espacio que los separaba como si fueran pajarillos. Desde donde estaba, una rama le ocultaba el rostro, pero la luna le iluminaba el pelo lo suficiente como para mostrar el color. Un velo de un rojo intenso que solo podía pertenecer a una Bonner.
La postura del chico no coincidía con la de ella. No se inclinaba hacia delante. No intentaba tocarla. No daba la sensación de que hiciera ningún intento de persuadirla para que lo dejara besarla, para que sus hermanas salieran a escondidas con él y sus amigos, para nada.
Parecía aburrido, como si le siguiera la corriente en lugar de estar fascinado. La forma en que cuadraba los hombros y apartaba ligeramente la mirada daba a entender que se marcharía en cuanto se le ocurriera una forma de hacerlo sin resultar grosero.
Miel ya conocía la escena. La había presenciado cuando otras chicas habían intentado coquetear con Sam, que se había mostrado tan ajeno como indiferente. Había participado en ella, con otros chicos, para vengarse de Sam solo porque otra se hubiera interesado por él y, cuando más tarde lo comprendió, se sonrojó por ello.
Sin embargo, jamás había visto que le ocurriera a una Bonner. Las hermanas habían robado novios, engatusado a hijos de reverendos y atraído a chicos que antes nunca habían hecho nada sin que sus madres se lo dijeran.
Si una Bonner no era capaz de interesar a un chico que le gustaba, si no conseguía todo lo que quería, ¿cómo iba a conservar su propio apellido? Miel se alejó un poco más por el río e interpuso la protección de los árboles entre las dos figuras y ella. Se arrodilló en la orilla y bajó la mirada al agua oscura. Intentó distinguir alguna forma, cualquier señal de que había algo allí abajo. Peces. El brillo de las hojas de las algas. Las sirenas de río de las que Sam le contaba historias para que no tuviera miedo de bañarse.
No estaba preparada. Nunca lo estaba; incluso cuando esperaba impaciente que desapareciera el peso de la rosa, se encogía antes de deslizar las cuchillas por el tallo.
Los rumores sobre las rosas formaban parte de la red de cotilleos del pueblo. Algunos decían que tenían la capacidad de transformar los corazones de quienes carecían de deseo. Otros insistían en que su perfume o el suave roce de sus pétalos eran suficientes para encantar a los reticentes, a los temerosos, a los precavidos.
Alguien había dicho que Miel le había regalado una rosa de color rosa pálido, apenas florecida, a una de las amigas de Aracely. Un chico le había hecho algo tan malo que no soportaba ni pensar en separar los labios para que la besaran, ni siquiera años después, cuando otro chico con las manos suaves como las hojas de un tulipero quiso amarla. Otra persona había dicho que el año anterior le había regalado una rosa a un campesino que se había enamorado de la hija de un cultivador de manzanas, pero era incapaz de ver más allá de que sus ojos eran del mismo verde que los de su familia, una familia que nunca le había permitido olvidar que los suyos eran marrones.
Читать дальше