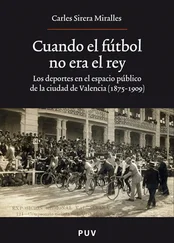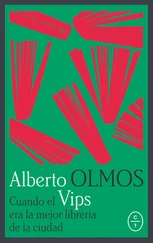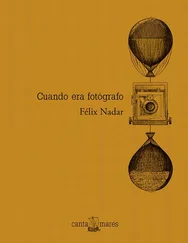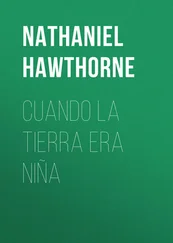Aracely sirvió el café en unas tazas pesadas; Miel se sonrojó y agachó la vista. Nunca se había dado cuenta de que el color de las tazas, un azul verdoso con el del eucalipto, se parecía mucho al de las paredes de la habitación de Sam.
—Ha vuelto —dijo Aracely. Medio cantó las palabras y alargó cada sílaba hasta ser casi un trino.
Miel lamió la miel de la cuchara. Sabía un poco a té, a los tallos de las flores rosas que salpicaban la tierra marcada después de un incendio.
—¿Quién? —preguntó.
— La última bruja .
Soltó una carcajada. Era una de las mil razones por las que la quería. A Aracely la llamaban bruja constantemente y aun así no se inmutaba por llamárselo a otra persona.
La sonrisa se desvaneció en cuanto se dio cuenta de a quién se refería.
La mujer había intentado que sonase a broma mientras sorbía el café, como si se tratara del típico chisme matutino. Una fachada de encanto y seguridad. Por eso era tan buena en curar el mal de amores. Las curanderas menos hábiles dejaban a sus pacientes afectados por el susto , un miedo profundo que los llevaba a vagar por el bosque temerosos y ciegos. Aracely nunca dejaba a un hombre ni a una mujer enfermos de amor sollozando sobre la mesa de madera. Les ponía las manos en los hombros y les susurraba para que apenas notaran cómo el mal de amores abandonaba sus cuerpos.
Miel conocía la voz de Aracely mejor que esos hombres y mujeres. Había escuchado cada cadencia y cada elevación. No era que les tuviera miedo a las Bonner. Aracely no le temía a nada; se compadecía del miedo de Miel al agua, pero tenía poca paciencia con su miedo a las calabazas. Cada otoño, en la noche en que medio pueblo salía a colocar calabazas talladas y brillantes en el río, Miel se escondía en su habitación y la mujer le decía, desde el otro lado de la puerta:
—Por el amor de Dios, son frutas, no avispones. Sal de ahí.
Sin embargo, incluso Aracely desconfiaba de las chicas del pelo de fuego. Siempre había creído que sus inquietos padres las habían sacado del instituto no por lo que había pasado con Chloe, sino porque, si las educaban en casa, sería menos evidente que no tenían más amigos que ellas mismas. Que nunca invitaban a nadie a casa. Que coqueteaban con chicos en las calles concurridas, pero ni siquiera esos chicos eran sus amigos y no les durarían hasta la siguiente helada o hasta el florecimiento que marcaba una nueva estación.
Miel dejó la cuchara en la encimera y subió al piso de arriba.
—No lo hagas —gritó Aracely.
La chica notó la sonrisa en su voz, pero también una advertencia.
—Lo digo en serio. No lo hagas. Solo vas a torturarte.
Le hizo caso.
Le hizo caso hasta cerca de las cuatro de la tarde, cuando llegó al límite de la granja de los Bonner mientras intentaba espantar el eco de las palabras de Aracely.
Si el señor o la señora Bonner la veían, les diría que había venido a ver a Sam. Les contaría que iba a enseñarle cómo usaba los cepillos de polinización.
No. Mejor otra cosa. No quería usar los cepillos.
Se mantuvo alejada de las vides. A pesar de las explicaciones de Aracely de que solo eran frutas, seguía temiendo a las calabazas como otras niñas temían a las arañas o las culebras.
Entonces, distinguió la cortina de pelo de Chloe, teñida del color del melocotón a la tenue luz.
La herida de la rosa de Miel creció con una punzada y se calentó.
Chloe se había graduado el año pasado a los diecinueve y había cumplido los veinte mientras estaba fuera, un número que Miel siempre había considerado que, de alguna manera, convertía a una persona en adulta. Paseaba por el patio lateral de la granja familiar con unos vaqueros pitillo que habrían parecido anticuados en cualquier otra persona y un jersey muy fino que revelaba el tono rosado de su piel. Le había crecido el pelo. Cuando se marchó el invierno pasado, le llegaba hasta los hombros en rizos desiguales. Entonces, le caía hasta la cadera y el peso lo estiraba, tan claro que era casi rubio.
Debía de llevar unos vaqueros tan ajustados para enseñar la barriga y mostrar que lo que todo el mundo sabía no había sucedido.
Cuando Chloe se marchó, las hermanas Bonner perdieron la cantidad justa de poder para dejar respirar a todas las demás chicas del pueblo. Sus padres, tan temerosos de sus propias hijas como preocupados por ellas, sacaron a Lian, Ivy y Peyton del instituto, convencidos de que acabarían igual que Chloe. Así que las chicas se quedaban en casa, se sentaban en la mesa de la cocina con los planes de estudios de su madre y se asomaban a las ventanas de bordes blancos que resaltaban en la pintura azul marino de la fachada. Paseaban por los campos de su padre, descalzas o con zapatillas finas y desgastadas que su madre les prestaba porque eran demasiado vanidosas para tener las suyas propias.
Chloe no llevaba zapatos. Sus pies y sus tobillos, desnudos bajo el dobladillo de los vaqueros, eran pálidos como las calabazas Lumina.
Miel apartó la mirada de la esquina de la granja donde estaba, segura de que, si la miraba demasiado tiempo, lo sabría y la pillaría. Recorrió de un vistazo los campos y encontró a Sam. Primero, su pelo, como una cinta negra rizada con tijeras. La temporada de cosecha le había oscurecido más la piel y tenía los antebrazos del marrón de un huevo de gallina Welsummer. Lucía ese color con el orgullo de saber que lo había heredado de su abuela, una mujer a la que Miel solo conocía por los pocos detalles que él recordaba con suficiente claridad como para contárselos.
El metal de las tijeras de podar destelló en sus manos. Buscaba vides que empezaran a marchitarse —«a irse», decía que lo llamaban— y cáscaras que empezaran a endurecerse.
En ese momento, podría haber sido cualquier chico. Podría haber sido Roman Brantley, que en algún momento tuvo una mirada tan temeraria que los profesores no se atrevían a enfrentarse a ella. Sin embargo, había perdido esa mirada en favor de Lian Bonner, de su pelo de un rojo tan oscuro que casi era castaño y de las pecas que se abrían como un abanico en sus sienes como si fueran alas. Todavía tenía la chaqueta de caza de su abuelo, que Lian juró que le devolvería si se la pedía. Por supuesto, no era capaz de mirarla a los ojos el tiempo suficiente para hacerlo.
Podría haber sido Wynn Yarrow, que rompió con la que era su novia desde hacía dos años por Peyton, la más bajita y la más joven de las hermanas Bonner, con el pelo de color calabaza que su madre le rizaba todas las mañanas. Todo el mundo, excepto él, sabía que nunca iba a estar interesada. Wynn perdió no solo a su novia, sino a todos los amigos que se pusieron de parte de ella.
Miel se alejó del borde del campo de calabazas e intentó desaparecer en las sombras antes de que Sam la viera. Las Bonner, como todo el mundo en el pueblo, la habían visto con Sam tantas veces que no les sorprendía más que verla sola. Sin embargo, si se le acercaba entonces, era muy posible que se pusiera nerviosa y se sonrojase de una manera que trazaría una cinta de aire frío en el calor polvoriento. Cuando lo hiciera, la sonrisa de Miel reluciría como una moneda.
Las Bonner lo verían y las atraería.
Verían que Sam a veces se subía a los árboles para colocar las lunas donde las ramas se encontraban y se entrelazaban, con la misma frecuencia con la que lanzaba una fina cuerda y alzaba la luna desde abajo. Se fijarían en cómo, cuando tenía que subirse a los árboles para poner velas nuevas o volver a encender las que se habían apagado, lo hacía sin prisa. Cómo, si una luna era frágil, llevaba una escalera de madera del cobertizo de su madre y la apoyaba en el tronco, para no arrugarla al subir.
Читать дальше