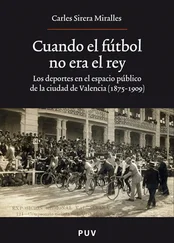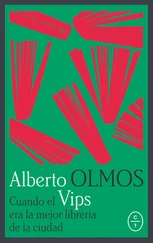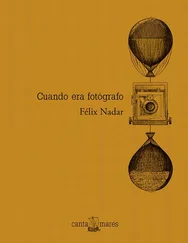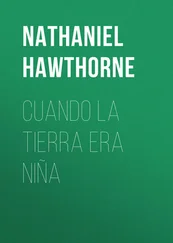Ahora las hermanas Bonner habían crecido y eran preciosas, con miradas fieras e intrépidas. Juntas, resultaban imponentes como un bosque sin cartografiar. Había quien las llamaba brujas, por la cantidad de corazones que habían roto. Había quien decía que tenían un ataúd de cristal escondido en el bosque que les servía de crisálida y al dormir en él las volvía tan hermosas como todas las Bonner anteriores. Sin embargo, desde que Chloe se había ido del pueblo, ya no eran las hermanas Bonner. Solo eran Lian, Ivy y Peyton, que vagaban a la deriva por los campos de su padre. A veces, Miel veía a Lian en la tienda, comprando manzanas amarillas, o a Peyton montar en bici a las afueras del pueblo.
Nunca había entendido por qué Sam iba a elegirla a ella, cuando tenía a las cuatro cerca. Miel era un puñado de estrellas de papel de aluminio, ellas eran el fuego que daba vida a las constelaciones. Su pelo era la tierra oscura y húmeda bajo la granja de los Bonner, mientras que el de las hermanas eran enredaderas rizadas y calabazas.
A pesar de todo, no eran ellas las que se habían encontrado con Sam mil veces en el descampado entre sus casas. No le habían enseñado las tenues diferencias en los azules y marrones de los huevos de las gallinas Araucana y Wyandotte. Tal vez esas cosas habían hecho que la viera diferente. Quizás la vez que la ayudó a cortar unos vaqueros con las rodillas desgastadas para convertirlos en pantalones cortos le había hecho pasar por alto el hecho de que los vaqueros no le quedaban en los muslos igual que a las Bonner. O tal vez los colores profundos y brillantes de las rosas de Miel lo distraían de que casi nunca llevaba las uñas pintadas.
Quizás el día que lo había ayudado a pintar su habitación del color del océano, junto al que había nacido el padre de Sam, aquella tarde en la que se había manchado toda la parte delantera de azul verdoso, había hecho que Sam se olvidara de que no estiraba la camiseta como las hermanas Bonner. Salvo Peyton, la más joven, las hermanas llenaban los sujetadores como la masa vertida en un molde pastelero.
Si esas cosas habían hecho que Sam la viera diferente, si por eso ahora estaba debajo de ella, no le importaba. Porque ella también lo veía diferente a los demás. Lo había visto desnudo. Casi desnudo. Y había comprendido que sin ropa era igual que con ella puesta.
1 Las palabras en cursiva aparecen en español en el original (N. del T.)

Un día, no serían más que un cuento de hadas. Dos niños a los que llamaban Miel y Luna, enredados en las historias que se susurraban en el pueblo.
Sin embargo, esa noche no eran niños. Eran Sam y Miel. Esa noche él la colocó encima y después debajo de su cuerpo. La forma en que la chica se movía le hizo sentir la aguda presencia de todo lo que tenía entre las piernas y, por un segundo, olvidar todo lo que no tenía.
Creía conocer el cuerpo de Miel. Estaba seguro de que podría haberlo dibujado y cartografiado con la misma facilidad que los mares lunares que pintaba sin falta de un mapa. Sin embargo, bajo sus manos y pegada a su propio cuerpo, le resultaba a la vez conocida y extraña. Era un mundo desconocido. Un lugar cuya oscuridad no entrañaba miedo, sino la promesa de las estrellas.
Incluso pegada a él, Miel era un mundo cerrado y sellado. Incluso mientras dejaba que le pusiera la mano en cualquier lugar que Sam deseara y ella misma se la colocaba donde él era demasiado tímido para ir, tenía muchos secretos. Sam se los había entregado todos, desde por qué nunca se quitaba la camisa, hasta la verdad de lo mucho que su madre había deseado serlo y el frío trato que había hecho para conseguirlo.
Miel aún tenía miles de secretos, pequeños y relucientes. Los protegía con fuerza entre las manos mientras que a él no le quedaba nada a lo que no hubiera renunciado.

El día después de que Miel se acostase con Sam, fue el día que volvió Chloe Bonner.
Esa mañana, Miel bajó las escaleras y encontró a Aracely en la cocina preparando café y bostezando en un día tan nuevo que aún era de plata.
Dejó en el fregadero tres tazas que había recogido de su habitación. Últimamente, Aracely estaba harta de que se dejara las tazas de té olvidadas en encimeras y mesas. Encontraba una y le decía: «¿Quieres hacer el favor de dejar eso en el fregadero? Me siento como si viviera en una cafetería».
Incluso en camisón y sin maquillaje, Aracely era una nota de color frente a la ventana. Tenía el pelo brillante como el fruto de una nectarina. El marrón de su piel recordaba al oro en bruto que se desprendía del cuarzo. Además, era lo bastante alta como para dar la sensación de que podría mirar al cielo a los ojos.
Las historias contaban que la mujer había aparecido un verano junto con cien mil mariposas. Las mariposas habían cubierto el pueblo como escamas de oro brillante, alas empolvadas que temblaban con la brisa. Cuando todas se marcharon a principios del otoño, allí estaba Aracely, una joven alta y extraña, con la piel como aquellas alas iridiscentes.
Por supuesto, eso había pasado años antes de que Miel se cayera de la torre de agua, antes de que el agua la devolviera. Así que nunca vio la nube de alas.
Aracely le entregó una cucharada de miel, espesa y profunda como el ámbar.
—Hierba de fuego —dijo mientras se recogía el pelo en un moño suelto. Sus uñas, pintadas del color de las semillas de achiote, resaltaban en el dorado pálido—. La conseguí en ese sitio a las afueras del pueblo.
Sabía cuánto le gustaba a Miel la miel, cómo se la comía directamente del tarro, daba igual el tipo que trajera a casa. La mujer, que actuaba al mismo tiempo como una especie de hermana y como madre, conocía a la perfección qué alimentos y especias le gustaban y cuales no. Sabía que las tormentas de viento le provocaban pesadillas y que la luz de las lunas de Sam la ayudaba a dormir.
Sin embargo, Miel no sabía cómo hablarle de lo que había pasado con él. De que había salido a escondidas de casa antes de que su madre volviera. Del dolor en el cuerpo que sentía como algo a lo que aferrarse y no algo que deseaba que se le pasara.
Por supuesto, había algunas cosas que Aracely no sabía. A veces, parecía a punto de preguntarle algo. Tal vez quién había sido antes de salir de la torre de agua, o si había pertenecido a alguien más antes que a ella. Sin embargo, siempre abría la boca, hacía una pausa, la cerraba de nuevo y se volvía hacia el fregadero o el horno. Sabía, sin que nadie se lo dijera, las cosas de las que Miel no quería hablar.
En ese momento, ni siquiera se atrevía a mirar a la mujer a los ojos. Su trabajo consistía en curar el mal de amores. Tenía el don de saber cuándo un corazón estaba desbordado por desear a alguien. En lo referente a Aracely, el pueblo se debatía entre la gratitud y la culpa. Por la noche, acudían a ella y le pedían ayuda para sus desgastados corazones. Durante el día, susurraban que era una bruja, la culpaban del tizón que blanqueaba la cosecha de un huerto o la responsabilizaban de la tormenta que había arruinado el encendido de los faroles de calabaza de ese año.
Le dedicaban la misma inconsistencia que a un amante, adoración por la noche y repudio por la mañana. Todo lo que le debían se traducía en desprecio o en respeto, según la hora del día y la cantidad de gente que observara.
Miel había aprendido a vivir con la incómoda sensación de que Aracely sentía el peso de su corazón. Esa mañana, estaba segura de que, si dejaba que la mirara durante demasiado tiempo, lo sabría. El hecho de que a Aracely le gustara el chico lo empeoraba. Se imaginó que los veía más como hermano y hermana, y que sentiría asco ante la idea de que clavara los dedos en la espalda de Sam.
Читать дальше