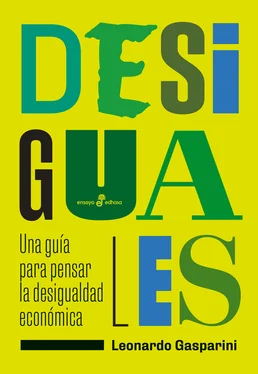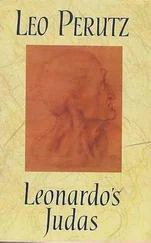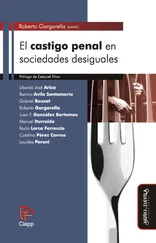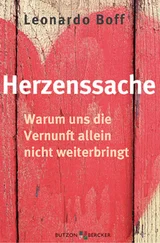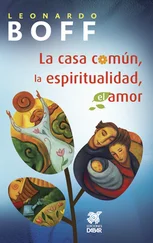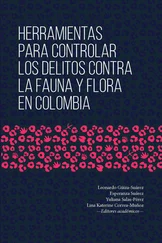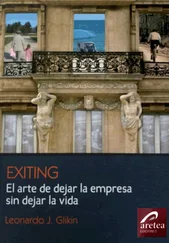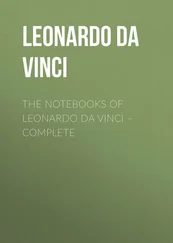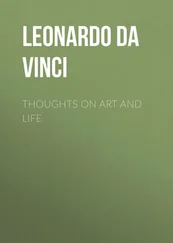En síntesis, si bien en general todos tendemos a aceptar diferencias en ingresos que surgen de fuentes aceptables, como el talento comprobado, no nos parece justo convalidar cualquier brecha. Aceptamos que una persona gane más que otra si es más talentosa o se esfuerza más, pero rechazamos que la diferencia de ingresos sea demasiado pronunciada. Es posible que muchos de nosotros convalidemos ingresos altos, e incluso muy altos, de empresarios exitosos que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a sus emprendimientos, pero no toleramos que esas diferencias superen ciertos límites. Esos límites son necesariamente subjetivos: dependen de los juicios de valor y de las percepciones de cada persona.
La discusión que hemos tenido nos lleva a una conclusión: muchas desigualdades son éticamente condenables, y social y económicamente disfuncionales. Pero no todas tienen ese carácter. De hecho, cierto grado de desigualdad es un combustible indispensable para el progreso.
Pablo es un joven que está planeando poner un puesto de reparación de teléfonos celulares inteligentes en el barrio Maranta, en Bogotá; para ello necesita dejar de reunirse con sus amigos todas las tardes e invertir tiempo y esfuerzo en familiarizarse con los nuevos modelos, pedir prestado dinero para el alquiler del local, pensar cómo promocionar el nuevo servicio en el barrio. Lo mueve una de las fuerzas que ha empujado a todos los emprendedores del mundo: el progreso económico. Pablo hace el esfuerzo con la perspectiva de que su negocio sea un éxito y le permita vivir más holgadamente, con suerte en algún momento hacerse rico. Si una norma anunciara de repente igualdad total en los ingresos, si independientemente de sus esfuerzos o ideas su nivel de vida fuera semejante al de sus amigos del barrio, los incentivos para emprender el nuevo negocio se reducirían fuertemente. Quizás igualmente se embarque en el proyecto por diversión u otras razones, pero ante los primeros contratiempos posiblemente lo abandone o desatienda.
Es una historia tan simple como repetida: la igualdad forzada destruye los incentivos al esfuerzo, a la capacitación, a la inventiva, y finalmente termina trabando el progreso. La lista de intentos fracasados por construir sociedades despreocupadas de los incentivos materiales es larga. La evidencia, que repasaremos en otros capítulos del libro, es contundente: ciertos niveles y tipos de desigualdad son indispensables para mantener vivos los incentivos que motorizan el progreso económico.
Pero no toda desigualdad tiene esos efectos.
Desigualdad y progreso II
La desigualdad económica que podría ser justificable como estímulo y a la vez resultado del progreso es aquella que surge de factores virtuosos como el esfuerzo, la creatividad o la inversión en educación y entrenamiento, pero naturalmente no la que es producto de la corrupción, la discriminación, el abuso de poder, la violencia o la explotación. Estas acciones generan desigualdad, pero no tienen ningún efecto estimulante sobre el progreso. Acemoglu y Robinson argumentan que las economías basadas en estas instituciones terminan estancándose inevitablemente y cristalizando niveles de desigualdad muy altos. En cambio, bajo instituciones inclusivas y democráticas el progreso es más factible y las desigualdades resultantes menores, más tolerables y más fáciles de aliviar. En síntesis, la desigualdad tiene un vínculo importante con el progreso, pero no cualquier desigualdad; hay desigualdades que solo llevan al atraso.
Hay otro punto que pone un límite al argumento que vincula los incentivos al progreso con la desigualdad. Thomas Piketty ilustra el argumento con el caso de Bill Gates, uno de los protagonistas centrales de la reciente revolución tecnológica. Más allá de su talento innato y tantos otros factores que se conjugan en una historia exitosa, los incentivos al progreso económico fueron vitales para estimular a pleno la genialidad de Gates y sus socios. El resultado fue una extraordinaria combinación de progreso y desigualdad. Gates fue un pilar en la difusión de las computadoras, que revolucionaron la economía y la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, mientras que al mismo tiempo amasaba una fortuna que lo ubicó en pocos años como el hombre más rico del planeta. La objeción de Piketty empieza en este punto. No es necesario “exagerar” en esos incentivos. Es entendible que la sociedad premie el talento y es justificable que incentive el esfuerzo, el ingenio, la dedicación y hasta la suerte con recompensas económicas, pero resulta injustificable la magnitud de esas recompensas: injustificable desde el punto de vista de la equidad, pero también desde el punto de vista de los incentivos. Gates no necesitaba aspirar a una fortuna de 130 mil millones de dólares para desatar su talento creador; Neymar no escatimaría su esfuerzo si su ingreso fuera inferior a los actuales 37 millones de euros anuales que gana. La estructura de incentivos en las sociedades modernas cumple un rol importante para el esfuerzo y el progreso, pero muchas veces genera desigualdades exageradas, éticamente intolerables y sin ningún sentido económico.
Un último punto referido al combo progreso-desigualdad. Como hemos discutido, limitar la desigualdad en la estructura de remuneraciones puede debilitar algunos incentivos y finalmente desacelerar el progreso económico. Ahora bien, reconocer la existencia de este desincentivo no nos obliga a tomar ninguna postura específica. Con total legitimidad podemos preferir un sistema con mínimas diferencias de ingresos, aun siendo conscientes de las probables consecuencias en términos de progreso más lento. Es completamente válido ponderar con fuerza las virtudes de la igualdad y estar preparado para pagar los costos de esa decisión. Lo que no es legítimo es tomar esa posición desconociendo o descartando los argumentos y la abundante evidencia que vincula la desigualdad con los incentivos y el progreso.
Sin llegar al extremo de pretender total igualdad, todas las sociedades actuales de hecho toman decisiones en las que se limita el potencial productivo de la economía con el objetivo de alcanzar una distribución del ingreso más equitativa. Gravar la producción con una suba de impuestos y usar lo recaudado para financiar una expansión del sistema asistencial para adultos mayores vulnerables no genera incentivos positivos para el crecimiento económico. El impuesto posiblemente reduzca los incentivos para producir, mientras que el beneficio a los adultos mayores vulnerables difícilmente se traduzca en un aumento de la producción, la inversión o la innovación. Esta combinación de política retrasa el progreso, pero muchos no dudarían en apoyarla: estamos dispuestos a crecer más lento, a demorar nuestro progreso material para que hoy se haga algo de justicia con un grupo de personas desfavorecidas. La equidad es un objetivo importante, a menudo tan importante como el objetivo del progreso.
El estudio de la desigualdad —su medición, sus determinantes, las políticas dirigidas a reducirla— constituye un área de enorme relevancia en las ciencias sociales, y un campo en el que, como pocos, se cruzan la investigación objetiva, los juicios de valor y las ideologías. Casi indefectiblemente toda discusión distributiva tiene implícita una posición sobre lo aceptable o no de las diferencias económicas entre las personas, sus causas y la necesidad de realizar esfuerzos compensadores para reducirlas.
Hay desigualdades que no son necesariamente injustas, que surgen del premio al esfuerzo, la dedicación y el talento. Más aún, la existencia de compensaciones distintas es un poderoso motor para el progreso económico y social. Pero muchas de las desigualdades del mundo real no pertenecen a ese grupo: son el resultado de oportunidades distintas, de discriminación, de abusos de poder, de violencia y corrupción. La desigualdad es un fenómeno social complejo, multidimensional, elusivo. Como tal, admite matices e interpretaciones y no es recomendable enfrentarlo con posturas ideológicas rígidas, ni atarse a ejemplos o representaciones únicas. Los ingresos entre las personas son distintos por múltiples razones. Algunas de ellas nos pueden parecer aceptables y otras no. No es razonable citar un ejemplo del primer tipo para desestimar la relevancia de los problemas distributivos y de toda política redistributiva. Tampoco es razonable citar un ejemplo del segundo tipo para argumentar que toda desigualdad es condenable y justificar cualquier política redistributiva.
Читать дальше