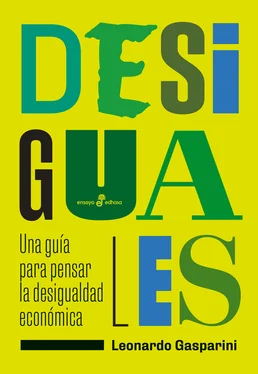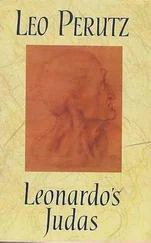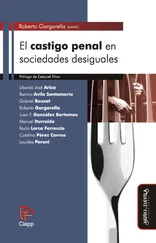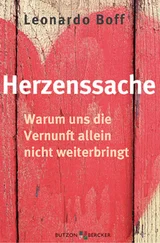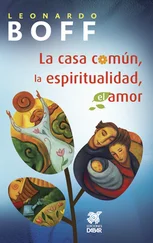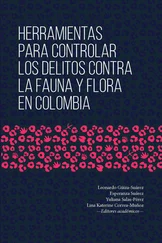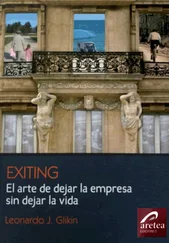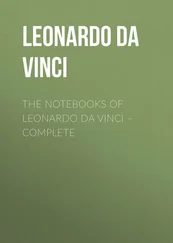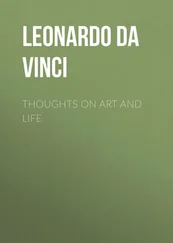Igualdad de oportunidades
La discusión anterior pone de manifiesto un principio importante: no parece adecuado comparar solo resultados económicos, como el ingreso, sin evaluar las circunstancias en las que estos se generan. La idea más popular que rescata este principio es la de igualdad de oportunidades. Hay igualdad de oportunidades cuando todas las personas enfrentan las mismas opciones de elección. En ese escenario las diferencias económicas son necesariamente producto de las diferencias en el esfuerzo, en las capacidades innatas, en las elecciones de caminos distintos, pero no consecuencia de la existencia de alternativas y restricciones diferentes. Alcanzar la completa igualdad de oportunidades no es una tarea trivial: exige poner en un mismo plano de partida a todas las personas, de modo que solo el esfuerzo, el talento y las preferencias sean las que definan los ingresos. Si eso ocurre, las desigualdades resultantes podrían ser consideradas aceptables , y en consecuencia no serían motivo de preocupación social ni requerirían políticas redistributivas. En un contexto de igualdad de oportunidades, la desigualdad de ingresos es compatible con la equidad social.
En el mundo real parte de las diferencias de ingresos entre las personas efectivamente provienen de diferencias en talentos, capacidades innatas, disposición al esfuerzo, preferencias, aversión al riesgo y otros factores meritorios, y por lo tanto esas desigualdades tienden a ser juzgadas como socialmente aceptables. Pero una parte sustancial de las brechas de ingreso y riqueza del mundo actual tiene otros orígenes. Son las desigualdades generadas por diferencias en oportunidades, o lo que los investigadores llaman circunstancias. Las circunstancias son un conjunto de factores que afectan el ingreso sobre los que la persona no tiene o no ha tenido control. Por ejemplo, el acceso a la educación forma parte de las circunstancias. Algunos niños asisten a escuelas de élite, otros lo hacen en establecimientos sobrepoblados de baja calidad, mientras que otros ni siquiera pueden terminar la escuela primaria. La educación a la que tiene acceso cada joven no es elegida, sino que es parte de sus circunstancias: está determinada por variables como el ingreso de sus padres, la oferta escolar, el ambiente social, la localización geográfica y otros factores sobre los cuales un joven no tiene ningún control.
Otros ejemplos de variables de circunstancia son el grupo étnico, el género, las herencias recibidas, el capital social, el lugar de residencia. Una joven mulata nacida en un hogar pobre en el sertão de Brasil, sin tierra y con pocos años de educación formal, tiene una perspectiva de ingresos enormemente inferior a la de un joven blanco proveniente de una familia rica de San Pablo con acceso a una educación superior de élite. El talento y el esfuerzo seguramente afectarán los resultados económicos de estos dos jóvenes, pero gran parte de la brecha de ingresos que los separará cuando sean adultos se explica por esos factores de circunstancia que ninguno eligió y sobre los cuales ninguno ha tenido control. Estas son las diferencias de ingreso que muchos consideran socialmente inaceptables, que son motivo de preocupación y requieren políticas redistributivas compensatorias.
El concepto de igualdad de oportunidades es relativamente poco controversial; en cambio, el debate se intensifica a la hora de acordar cuáles son los factores aceptables e inaceptables que en el mundo real determinan los resultados económicos. Personas más identificadas con una ideología de derecha tienden a pensar que los resultados económicos provienen mayormente del esfuerzo, las decisiones voluntarias, la toma de riesgos y el talento. En ese escenario, buena parte de las brechas de ingreso son aceptables y no requieren políticas compensatorias, las cuales, además de ineficientes, son consideradas injustas por favorecer a quienes menos se esfuerzan. En contraste, personas con ideas de izquierda en general piensan que los resultados económicos dependen principalmente de factores que una persona no puede alterar porque ocurrieron cuando era niño (bajo nivel educativo, deficiente alimentación, ambiente familiar y social difícil), y también de factores fuera de su control que limitan sus decisiones presentes (discriminación, desempleo involuntario). En ese contexto, las diferencias de ingresos son vistas como inequitativas y, en consecuencia, merecedoras de acciones compensatorias.
En resumen: en el núcleo de muchas de las discrepancias ideológicas, en el pasado y en la actualidad, están las diferentes percepciones que las personas tienen acerca de cuáles son los principales factores que determinan las brechas económicas en el mundo real.
La igualdad de oportunidades es esencial para construir una sociedad equitativa. Pero no es suficiente: también es necesario que sean justas las alternativas entre las cuales las personas son libres de elegir.
Supongamos que hay dos opciones para Martín y José, dos jóvenes en las afueras de San Salvador, la capital de El Salvador: una es el trabajo duro y sacrificado como peón en la construcción, con ingresos apenas de subsistencia; otra es involucrarse en el narcotráfico y la corrupción, con perspectivas económicas más auspiciosas. Las dos opciones están abiertas para Martín y José: hay completa igualdad de oportunidades. Si Martín sigue la primera opción y José la segunda y se materializan sus ingresos esperados, ¿debemos considerar a la brecha de ingresos resultante como justa, ya que es el resultado de personas eligiendo libremente en igualdad de condiciones?
Este ejemplo pone de manifiesto que la idea de equidad social es compleja: no solo exige que todos tengamos que entrar al juego en igualdad de condiciones, sino que el propio juego debe ser justo. No alcanza con que todas las personas tengan las mismas posibilidades de generar ingresos: el proceso generador de ingresos debe ser moralmente aceptable. Es aceptable un sistema en el que se premie el talento, el esfuerzo, la educación y la productividad, pero no uno donde los ingresos se generen en función de la corrupción o el ejercicio de la violencia.
Hemos discutido antes el caso de Messi: su talento comprobado puede justificar un ingreso más alto que el de otros jugadores de fútbol y que el de trabajadores en otros rubros. Ante este ejemplo, la gran mayoría de las personas no tiene inconvenientes morales en aceptar que exista una brecha económica. Las discrepancias emergen al evaluar el tamaño de esa brecha.
La revista Forbes estimó que en 2019, antes de la pandemia del COVID-19, Messi embolsó unos 113 millones de euros anuales, es decir, unas 72.543 veces el salario mínimo de algún trabajador formal en Argentina. Si hubiera seguido el camino de muchos de sus vecinos en su Rosario natal, Messi habría necesitado 6.045 años de trabajo ininterrumpido para alcanzar la suma que gana en un mes. Sí, leyeron bien: 6.045 años. Para muchos estas brechas son exorbitantes, ofensivas del sentido de justicia social. **
Este caso es interesante porque se cumplen las dos condiciones básicas que discutimos antes para clasificar a una situación como justa. En primer lugar, la remuneración de un futbolista está en directa relación con su talento y su esfuerzo: Messi está ahí exclusivamente por su capacidad innata y por su enorme sacrificio; ni la violencia, ni la corrupción, ni el engaño, ni ningún otro factor negativo lo llevó a obtener esos ingresos. En segundo lugar, la igualdad de oportunidades en el caso del fútbol es casi total. Lo discutimos antes: prácticamente cualquier joven latinoamericano tiene hoy la oportunidad de ser Messi y ganar la fortuna del delantero argentino (si tuviera su talento, claro está). Sin embargo, pese a que se cumplen estas dos condiciones —salarios que premian el mérito e igualdad de oportunidades—, las diferencias de ingresos en la realidad pueden resultar moralmente chocantes. A muchos hay algo que nos incomoda de un sistema que genera brechas tan gigantescas, aun teniendo en cuenta el escenario ideal del ejemplo.
Читать дальше