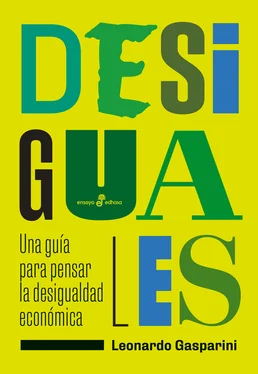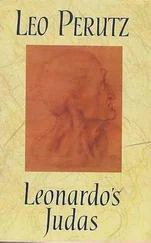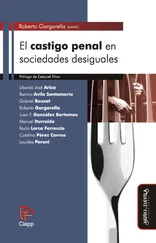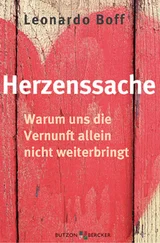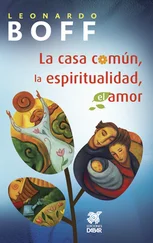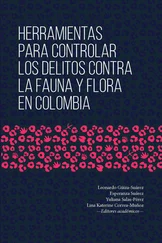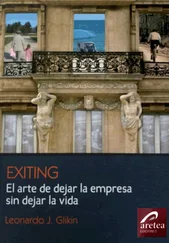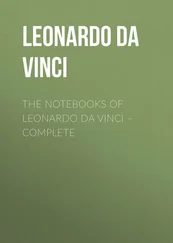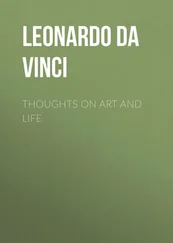Finalmente, el capítulo 14 ( En resumen ) cierra el libro con una breve síntesis y algunas reflexiones personales. Espero que el lector perezoso no se vea tentado a saltear los capítulos y dirigirse ya mismo a ese resumen final. En todo caso, queda ese capítulo 14 como un atajo, una vía de salida rápida para quienes el libro se les vuelva fatigoso.
Son dos los principales ámbitos que dieron origen a este libro. El primero es el CEDLAS, el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): ahí es donde investigo la desigualdad económica y otros temas sociales desde hace veinte años. El segundo ámbito son las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, donde he enseñado cursos sobre estos temas a muchas generaciones de alumnos. El primer agradecimiento entonces es para todas las personas que han sido parte del CEDLAS, y todas las que han participado de mis cursos en la Licenciatura en Economía, la Maestría en Economía y la Maestría en Finanzas Públicas de la UNLP. A ellas se agregan varias camadas de estudiantes en la Universidad T. Di Tella y en la Universidad de San Andrés. Son muchos como para listarlos a todos, así que cada uno que lea este párrafo siéntase mencionado y muy agradecido.
Algunos tuvieron un papel más activo con relación a este libro, estimulando el proyecto, proponiendo temas, leyendo manuscritos. Menciono, con la seguridad de ser injusto con los que no recuerdo ahora, a Ana Pacheco, Andrés César, Bruno Pintor, Carolina García Domench, Catrihel Greppi, Florencia Pinto, Germán Reyes, Guillermo Falcone, Ivana Benzaquén, Javier Basile, Joaquín Serrano, Jorge Puig, Julián Martínez Correa, Julián Pedrazzi, Laura Carella, Leonardo Peñaloza-Pacheco, Lisandro Lofeudo, Luciana Galeano, Lucía Ramírez, Luis Laguinge, Manuela Cerimelo, Mariela Pistorio, y en especial a Cristian Bonavida y Jessica Bracco, quienes me acompañaron con entusiasmo y eficiencia en el trabajoso proceso de recortar y editar la última versión del manuscrito.
Muchos amigos y colegas (y su intersección) me alentaron a que escribiera un libro como este (pero mejor). Les agradezco su estímulo, que hizo posible que el libro existiera, y sus discusiones y comentarios, que hicieron posible que mejorara. Incluyo a Ricardo Bebczuk, Guillermo Cruces, Walter Sosa Escudero, Sebastián Campanario, Agustín Lódola, María Laura Alzúa, Facundo Crosta, María Edo, Carlos Pagni, Eduardo Amadeo, Leopoldo Tornarolli, Santiago Garganta, Martín Tetaz, Martín Cicowiez, Inés Berniell, Pablo Gluzmann, Martín Guzmán, Mariana Marchionni, Guido Neidhöfer, Pablo Gerchunoff, Juan Carlos de Pablo, Juan José Cruces y Santiago Levy. Un especial agradecimiento a Fernando Fagnani de Edhasa por la confianza para llevar adelante el proyecto.
El agradecimiento final es a mi familia más cercana (a Mariana, a mis hijos Santiago y María, y a mis padres Zulma y Carlos), por su apoyo, comprensión y paciencia incondicional.
La Plata, 11 de noviembre de 2021
*El sitio web del libro está en www.cedlas.econo.unlp.edu.ar
Capítulo 1
Desigualdades aceptables e inaceptables
La primera igualdad es la equidad.
Victor Hugo, Les Miserables
Desigualdad: demasiado de algo bueno.
Alan Krueger
Pocos términos ocupan un lugar tan central en el debate económico y político como el de “desigualdad”. Es difícil que esta palabra no figure en un discurso o arenga política; invariablemente, en casi cualquier discusión pública se invoca la idea de equidad y la necesidad de reducir las disparidades económicas. La desigualdad figura año tras año entre las principales preocupaciones de la opinión pública en todas las encuestas y sondeos. Esta preocupación no es nueva: la rebelión contra las muestras de excesiva desigualdad económica ha sido central en casi todas las revoluciones y cambios sociales a lo largo de la historia.
El concepto de “desigualdad económica’’ es simple de entender: alude a diferencias entre personas o grupos en el ingreso, la riqueza y el acceso a oportunidades económicas. La idea de desigualdad es, además, tangible: la experiencia cotidiana nos enfrenta a situaciones diarias donde la desigualdad económica resulta palpable, evidente. Las brechas se manifiestan en el ingreso y la riqueza, pero también en el acceso a la educación, la vivienda, la salud, el empleo, y se extienden a cada rincón de la vida cotidiana: en promedio, las personas de ingresos más bajos tienen menos horas de ocio para pasar con sus hijos, participan menos de la vida política, están más afectadas por el problema de la inseguridad, se enferman con más frecuencia, se mueren antes.
La desigualdad no es una rareza de algunas sociedades modernas, sino que es una característica distintiva de las formas de organización humana. Los antropólogos discuten aún los orígenes de la desigualdad económica, pero acuerdan en que las comunidades humanas son desiguales al menos desde el surgimiento de la agricultura y el sedentarismo, hace más de diez mil años. Casi no hay ejemplos en la historia de sociedades igualitarias, donde primen los valores de la cooperación, el altruismo y la armonía. En cambio, la desigualdad económica y social, la concentración política y con frecuencia la violencia han sido moneda corriente en todas las civilizaciones pasadas. Todas las maravillas arquitectónicas que hoy admiramos —las pirámides egipcias, las ruinas mayas, Machu Picchu, la Gran Muralla china, los grandes palacios y catedrales europeos— son obras grandiosas construidas a partir de un orden económico y político muy desigual. Este dato no implica que la desigualdad sea un fenómeno inmutable, imposible de resolver, pero deja muy en claro que eliminarla no debe ser tarea sencilla. La contundencia de la evidencia, actual e histórica, sugiere que existe alguna tendencia humana profunda hacia organizaciones sociales desiguales.
Distinto es el caso de la pobreza: mientras que las desigualdades están tan presentes en la actualidad como en muchas sociedades antiguas, el desarrollo económico y tecnológico ha permitido avances, al menos contra las manifestaciones más extremas de la pobreza. Sin duda, millones de personas en el mundo aún viven en situaciones muy precarias y muchas mueren de hambre, lo que convierte a la pobreza extrema en una vergüenza para nuestras sociedades, pero la magnitud del drama es menor en comparación al pasado histórico.
Es tiempo de detenerse en algunas precisiones básicas. Pese a que los términos “pobreza” y “ desigualdad ” aluden ambos a problemas sociales y es común que aparezcan juntos en discursos y documentos, son conceptualmente distintos. Mientras que la idea de desigualdad implica la comparación de alguna variable entre personas o grupos, la idea más extendida (no la única) de pobreza involucra una comparación contra algún umbral o valor fijo. Si el ingreso es distinto entre dos personas se dice que hay desigualdad, mientras que si el ingreso de alguna de ellas (o de ambas) es inferior al umbral de la línea de pobreza, se afirma que hay pobreza. Es posible que en una sociedad la desigualdad sea alta y la pobreza baja, como ocurre en Estados Unidos, un país en el que poca gente sufre carencias materiales extremas pero donde las brechas de ingreso son muy anchas. También es posible que la desigualdad sea baja y la pobreza alta, como en algunos países poco desarrollados de Asia y África, donde casi toda la población sufre carencias semejantes.
A diferencia de la desigualdad, la pobreza es un problema que no ofrece demasiadas complicaciones conceptuales: la consideración de la pobreza como un mal social es hoy en día casi universal. Con la posible excepción de grupos muy conservadores o reaccionarios, en la actualidad todos justificamos y promovemos acciones, ya sea públicas o privadas, para aliviar las situaciones de carencia material extrema. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aceptados por todos los países, la meta número uno para 2030 es “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” y la número dos es “hambre cero”. Ni la desocupación, ni el medio ambiente, ni la igualdad de género, ni la desigualdad ocupan ese lugar central, al menos en la retórica pública. El objetivo de bajar la pobreza es claro, urgente e incontrovertible.
Читать дальше