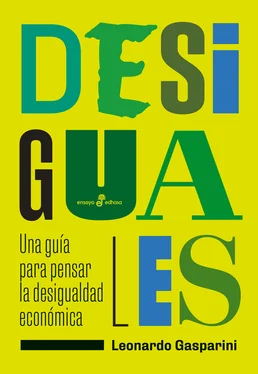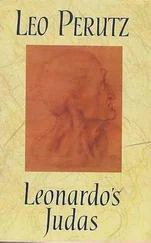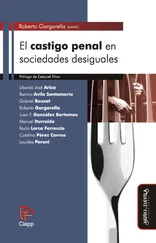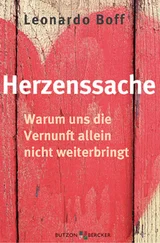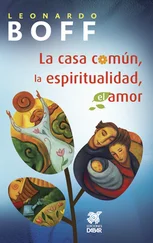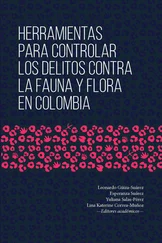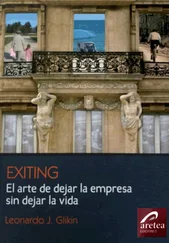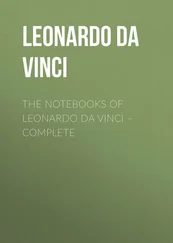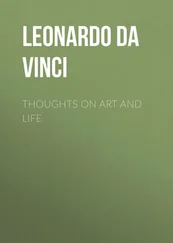Pero ¿en qué sentido las sociedades se han ido complejizando desde el siglo XIX para que la dicotomía capital vs. trabajo no sea hoy una caracterización suficiente de la distribución del ingreso? Un elemento central ha sido la creciente relevancia del capital humano como factor de producción. Hoy en día la educación, junto con ciertos talentos, son fuentes fundamentales de ingreso y ascenso social. Buena parte de las personas en la cima de la distribución personal del ingreso son trabajadores asalariados: gerentes de empresas, profesionales en cargos altos, artistas y deportistas profesionales exitosos. Todos ellos obtienen sus ingresos no del capital o de la propiedad de la tierra, sino de usar su trabajo y su capital humano producto de su educación, entrenamiento, capacitación y ciertos talentos. El trabajo asalariado les permite ingresos altísimos que los ubica en los percentiles superiores de la distribución. Tony Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez reportan que en varios países desarrollados los salarios ya se han convertido en la principal fuente de ingresos para el 1% más rico de la población. En un trabajo reciente, Matthew Smith, Danny Yagan, Owen Zidar y Eric Zwick concluyen que la mayor parte de los ingresos en el top 1% en Estados Unidos proviene de salarios o de la retribución al capital humano en forma de ingresos empresariales.
La creciente relevancia del capital humano ha permitido también el surgimiento en las sociedades modernas de una “clase media”, cuyos ingresos están basados en el trabajo calificado. Muchas de estas personas son trabajadores pero no tienen una relación de subordinación ante un capitalista: son profesionales independientes, empleados públicos, emprendedores, cuentapropistas. En estas sociedades complejas la idea de “trabajador” pierde entonces representatividad. La tradicional imagen de un trabajador ha sido la de un operario no calificado en una gran fábrica de alguna poderosa firma de la industria manufacturera. En América Latina solo un 10% de los trabajadores responden a ese estereotipo; el resto incluye una variadísima gama: desde el gerente millonario de una gran empresa multinacional al trabajador informal que junta cartones en las calles de cualquier ciudad latinoamericana; todos son trabajadores. La categoría única “trabajador” en este contexto pierde bastante relevancia.
Aunque en menor magnitud, lo mismo ocurre con el capital. Está muy claro que en la actualidad el capital y la tierra están concentrados en relativamente pocas manos, pero comparado con los tiempos de Marx y Ricardo la propiedad de estos factores se ha ido difundiendo de a poco hacia los estratos medios de la población, aun en sociedades muy desiguales como las latinoamericanas. Hoy en día muchas familias de clase media/alta tienen una colocación financiera que les da intereses, alguna propiedad de la que reciben alquileres, dejan como herencia algún inmueble y algunos ahorros. Muchos, de hecho, obtienen sus ingresos de algún emprendimiento modesto en el que invierten capital y emplean trabajadores: son pequeños capitalistas.
En síntesis, simplificar las complejas economías modernas con la dicotomía entre trabajadores (pobres) y capitalistas (ricos) es exagerado. Por supuesto, continúa siendo cierto que el capital y la tierra están más concentrados en los estratos altos de ingresos, y que un determinante importante de la desigualdad global en una sociedad es la propiedad del capital, junto con la relación entre la tasa de ganancia y el salario real (más sobre esto en el capítulo 7). Pero centrar el foco solo en la dicotomía capital-trabajo implica perdernos muchos fenómenos potencialmente relevantes que moldean la desigualdad en una sociedad moderna.
Frente a la dicotomía millonarios-resto del primer enfoque y la de capitalistas-trabajadores del segundo, el tercer enfoque parte de una propuesta más amplia: analizar la distribución del ingreso entre todas las personas que componen una sociedad. Se trata del enfoque de la distribución personal . En teoría este enfoque tiene una clara ventaja respecto a los dos anteriores: no fuerza una caracterización dicotómica, exageradamente simplificada de las sociedades modernas, sino que propone una mirada abarcativa. Quizás más importante: pone en evidencia que el debate de la redistribución nos afecta a todos. Pero ¿dónde obtener datos de los ingresos individuales de toda la población, como requiere este enfoque?
Imaginemos una economía totalmente formalizada en la que toda transacción económica quede inmediatamente registrada. Imaginemos que todos los ingresos de todas las personas quedan asentados en tiempo real en una gran base de datos nacional. El salario de un empleado, el alquiler de una vivienda, los dividendos de una empresa, el jornal de un trabajador temporario, la valorización de las acciones, el beneficio de un plan social: todos los ingresos. Esta base de datos es ideal para estudiar desigualdad ya que incluye cada uno de los ingresos efectivos de toda la población, de todas las fuentes, en cada momento del tiempo. Lamentablemente, esa base de datos no existe.
No existe aún, al menos en América Latina y en la mayoría de los países del mundo. Pero de a poco ese escenario se va acercando. De hecho, hay países escandinavos que han comenzado a medir desigualdad sobre registros administrativos, aprovechando el altísimo grado de formalización de sus economías, en la que muy pocos pueden escaparse del ojo del Gran Hermano. No es el caso de nuestra región, donde una alta proporción de la población tiene ingresos que no dejan ningún registro. En México el 64% de los trabajadores tienen ingresos informales que no figuran en ninguna base de datos administrativa; en Colombia ese valor asciende al 66% y en Honduras, al 81%. Aún estamos muy lejos de poder estudiar la distribución del ingreso en América Latina con información de registros administrativos comprehensivos. Ante esta dificultad informativa, aparece en escena la herramienta estrella de la estadística.
Las encuestas de hogares son entrevistas a una muestra representativa de la población en la que se obtiene información sobre cada hogar y todos sus miembros. Hoy todos los países de América Latina tienen encuestas nacionales de hogares que proveen datos básicos para el estudio de la pobreza, la desigualdad y otros temas sociales: la EPH en Argentina, la PNAD en Brasil, la CASEN en Chile, la ENIGH en México. Estas encuestas preguntan, entre otros temas, sobre las características de la vivienda, la educación de cada miembro, su situación laboral y sus ingresos. En el cuestionario se incluyen numerosas preguntas que buscan reproducir el ingreso familiar indagando sobre todas sus fuentes: salarios, ingresos del trabajo independiente, ingresos de capital, rentas, remesas, transferencias del Estado. Las encuestas de hogares son enormemente valiosas para caracterizar la distribución del ingreso en una sociedad. Pero tienen un talón de Aquiles.
Imagine el lector que el encuestador llega a su vivienda y comienza a hacerle preguntas sobre la conformación de su familia, su educación y la de sus hijos. Hasta ahí, usted tranquilo. Luego, comienza a indagar acerca de su trabajo y se pone cada vez más curioso: horas trabajadas, tipo de empleo, beneficios sociales. Usted se empieza a impacientar cuando la entrevista llega a su clímax: el encuestador descarga una catarata de preguntas para intentar averiguar su ingreso, su verdadero ingreso. Antes le ha recordado que la encuesta está protegida por el secreto estadístico, que se quede tranquilo que nadie va a divulgar sus respuestas. Pero usted duda. Y ante la duda y el apuro de la entrevista reporta un número algo menor para el ingreso de su ocupación principal, se olvida de incluir aquel plazo fijo que le da unos intereses cada tres meses y prefiere callar las ganancias de esas acciones que por suerte se valorizaron en los últimos días. La subdeclaración de ingresos es un problema endémico en las encuestas de hogares, en América Latina y en el mundo.
Читать дальше