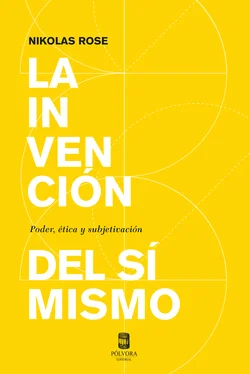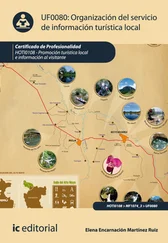Como es evidente a partir de la discusión precedente, aunque las relaciones con uno mismo implantadas en cualquier momento histórico pueden parecerse unas a otras de formas variadas —por ejemplo, la noción victoriana de carácter fue dispersada en muchas prácticas diferentes—, es la investigación empírica la que debe mapear la topografía de la subjetivación. No se trata, entonces, de narrar una historia general de la idea de la persona o el sí mismo, sino de rastrear las formas técnicas concedidas a la relación con uno mismo en varias prácticas: legales, militares, industriales, familiares, económicas. E incluso dentro de una sola práctica, la heterogeneidad debe ser asumida como algo más común que la homogeneidad. Considérense, por ejemplo, las muy diferentes configuraciones del ser persona en el aparato legal en cualquier momento, la diferencia entre la noción de estatus y de reputación como funcionó en procedimientos civiles en el siglo XIX, y la elaboración simultánea de una nueva relación con el infractor de la ley como una personalidad patológica en los tribunales criminales y en el sistema penitenciario ( cf . Pasquino, 1991).
Nuestro propio presente parece estar marcado por una cierta nivelación de estas diferencias, de modo tal que las presuposiciones concernientes a los seres humanos en diversas prácticas comparten una cierta similitud: que los seres humanos serían sí mismos con autonomía, elección y autorresponsabilidad, equipados con una psicología que apunta a la autorrealización, y que dirigen sus vidas, efectiva o potencialmente, como si se tratara de una especie de empresa de sí mismos. Pero este es precisamente el punto de partida para una investigación genealógica. ¿De qué forma fue constituido este régimen del sí mismo? ¿Bajo qué condiciones y en relación a que demandas y formas de autoridad? Indudablemente, durante los últimos cien años hemos presenciado una proliferación de expertises sobre la conducta humana: economistas, gerentes, contadores, abogados, consejeros, terapeutas, médicos, antropólogos, cientistas políticos, expertos en políticas públicas, entre otros. Sin embargo, quisiera sostener que la “unificación” de los regímenes de subjetivación en términos del sí mismo ha tenido mucho que ver con la emergencia de una forma particular de expertise positiva sobre el ser humano, esto es, las disciplinas psi y su “generosidad”. Por “generosidad” me refiero a que, contrariamente a las visiones convencionales acerca de la exclusividad del saber profesional, las disciplinas psi “se han entregado” felices, diría incluso deseosas: han prestado su vocabulario, sus explicaciones y sus tipos de juicios a otros grupos profesionales y los han implantado entre sus clientes (Rose, 1992b; véase el Capítulo 4 de este volumen). Las disciplinas psi, en parte como consecuencia de su heterogeneidad y de la ausencia de un paradigma único, han adquirido una peculiar capacidad de penetración en relación con las prácticas de conducción de la conducta. Han sido capaces no sólo de suministrar una gran variedad de modelos del sí mismo, sino también de proveer recetas útiles para la acción en relación al gobierno de personas para profesionales en diferentes lugares. Su potencia ha sido incrementada aún más por su habilidad para complementar estas cualidades prácticas con una legitimidad derivada de sus afirmaciones acerca de decir la verdad sobre los seres humanos. Se han diseminado rápidamente a través de su pronta traducibilidad en programas para el remodelamiento de los mecanismos de autodirección de los individuos, ya sea en la clínica, en la sala de clases, en el consultorio, en las columnas de consejos de revistas o en los programas televisivos confesionales. Por supuesto, es verdad que las disciplinas psi no gozan de una alta estima pública y que sus practicantes usualmente son objeto de burla, pero esto no debe engañarnos: se ha vuelto imposible concebir el ser persona, experimentar el ser persona propio o ajeno, o gobernarse a sí mismo o a los otros, sin las disciplinas psi.
Permítaseme regresar al tema de la diversidad de regímenes de subjetivación. Una dimensión más amplia de heterogeneidad emerge del hecho que los modos de gobernar a los otros están relacionados no sólo con la subjetivación de los gobernados, sino también con la subjetivación de aquellos que gobiernan la conducta. Así, Foucault sostenía que para los griegos la problematización del sexo entre hombres estaba vinculada con la exigencia de que quien ejercía autoridad sobre los otros, debía primero ser capaz de ejercer dominio sobre sus propias pasiones y apetitos, dado que sólo si uno no era esclavo de sí mismo podía ser competente para ejercer autoridad sobre otros (Foucault, 1988; cf . Minson, 1993). Peter Brown ha apuntado al trabajo requerido a un joven de las clases privilegiadas del Imperio Romano del siglo II, a quien se le sugirió eliminar de sí mismo todo aspecto de “suavidad” y “feminidad” en su caminar, en sus ritmos de habla, en su autocontrol, con el propósito de mostrarse capaz de ejercer autoridad sobre otros (Brown, 1989). Gerhard Oestreich ha sugerido que el renacimiento de la ética estoica en los siglos XVII y XVIII en Europa fue una respuesta a las críticas hacia una autoridad osificada y corrupta: las virtudes del amor, la confianza, la reputación, la amabilidad, los poderes espirituales, el respeto por la justicia, entre otros, se iban a convertir en los medios de las autoridades para renovarse a sí mismas (Oestreich, 1982). Stefan Collini ha descrito las formas novedosas en que las clases intelectuales victorianas se problematizaron a sí mismas en términos de cualidades tales como la firmeza y el altruismo: se interrogaron a sí mismas en términos de una constante ansiedad y debilidad de la voluntad, y encontraron, en ciertas formas de trabajo social y filantrópico, un antídoto al autocuestionamiento (Collini, 1991, discutido en Osborne, 1996). Mientras estos mismos intelectuales victorianos estaban problematizando todo tipo de aspectos de la vida social en términos de carácter moral, amenazas al carácter, debilidad del carácter y de la necesidad de promover el buen carácter, y argumentando que las virtudes del carácter —autosuficiencia, sobriedad, independencia, autocontrol, respetabilidad, automejoramiento— debían ser inculcadas en otros a través de acciones positivas del Estado y de los estadistas, estaban haciendo de sí mismos el sujeto de un relacionado, pero algo diferente, trabajo ético (Collini, 1979). De forma similar, a través del siglo XIX, se observa la emergencia de programas de reforma de la autoridad secular dentro del servicio civil bastante novedosos, el aparato colonial de dominio y las organizaciones de la industria y la política, en las cuales la persona del funcionario público, del burócrata y del gobernador colonial se convertiría en el blanco de un nuevo régimen ético del desinterés, la justicia, el respeto por las reglas, la distinción entre el desempeño en el trabajo y el ámbito de las pasiones privadas, y muchas otras (Weber, 1978; cf . Hunter, 1993a, 1993b, 1993c; Minson, 1993; du Gay, 1995; Osborne, 1994). Y, por supuesto, muchos de aquellos que fueron sometidos al gobierno de tales autoridades —oficiales indígenas en las colonias, amas de casa de las clases respetables, padres, maestros de escuela, trabajadores, institutrices— fueron ellos mismos llamados a jugar su parte en el modelamiento de las personas, y a inculcar en ellos una cierta relación consigo mismos.
Desde esta perspectiva, ya no resulta sorprendente que los seres humanos frecuentemente se encuentren a sí mismos resistiendo a las formas de ser persona que están obligados a adoptar. La resistencia —si por ello significamos la oposición a un régimen particular de conducción de la propia conducta— no requiere una teoría de la agencia. No necesita un relato acerca de las fuerzas inherentes a cada ser humano que ama la libertad, que busca mejorar sus propios poderes y capacidades, o que lucha por la emancipación, que fuesen previas a, y en conflicto con, las demandas de la civilización y disciplina. No se necesita una teoría de la agencia para afirmar la resistencia, así como tampoco se necesita una epistemología para sostener la producción de los efectos de verdad. Los seres humanos no son los sujetos unificados de algún régimen coherente de gobierno que produce personas en la forma que las sueña. Al contrario, ellos viven sus vidas en un movimiento constante a través de diferentes prácticas que los subjetivan de diferentes maneras. Al interior de estas diferentes prácticas, las personas son tratadas como diferentes tipos de seres humanos, se presupone que son distintos tipos de seres humanos, y se actúa sobre ellos como si fueran diferentes tipos de seres humanos. Las técnicas para relacionarse con uno mismo como un sujeto con capacidades únicas y dignas de respeto, se enfrentan con las prácticas de relación con uno mismo en tanto blanco de la disciplina, el deber y la docilidad. El humanista que exige que uno se descifre a sí mismo en términos de la autenticidad de las propias acciones, compite con la demanda política o institucional de regirse por la responsabilidad colectiva de la toma de decisiones organizacionales, aunque uno esté personalmente en contra. La demanda ética de sufrir las propias penas en silencio y hallar una forma de “seguir adelante”, es considerada problemática desde la perspectiva de una ética pasional que nos obliga a revelarnos a nosotros mismos con los términos de un vocabulario particular de emociones y sentimientos.
Читать дальше