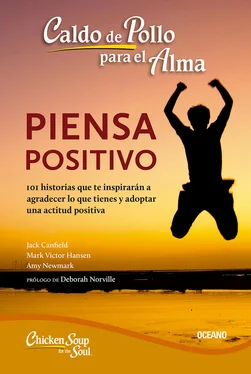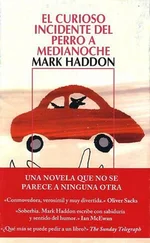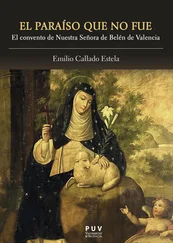Bob ha puesto en práctica la filosofía de Morris, y le ha servido mucho.
–Seguido me aturdo en la computadora con los detalles de todo lo que tengo que hacer –me explicó–. A veces los evito, pero es absurdo. Así que en vez de pensar en lo general, me digo: “Ve y ya”, y lo hago.
Esta nueva manera de ver las cosas funcionó muy bien hasta que Kelvin y Amy, su esposa, se pusieron en contacto conmigo. Ellos son los organizadores y operadores del Cape Cod Challenger Club (Club de Desafiantes de Cape Cod). Han leído muchos de mis artículos periodísticos. Uno de mis temas más frecuentes son las discapacidades. Por eso me buscaron.
Kelvin me escribió en el correo electrónico: “Organizamos todo el año actividades deportivas, recreativas y sociales para jóvenes de Cape con discapacidades físicas y de desarrollo”.
Y continuó: “En nuestra temporada de beisbol, el parque se llena de cientos de personas cada domingo. Sería un honor para nosotros que tú fueras la oradora el primer día del torneo e hicieras el primer lanzamiento”.
Me llevé las manos a la cabeza. Hablar en público es la peor de mis fobias. Pero no podía decir que no. Así que al instante tuve este altruista y benévolo pensamiento: “Te odio, Kelvin”.
Bob me acompañó al día siguiente a Dunkin’ Donuts a conocer a Kelvin.
–Por favor no me hagas dar un discurso –le rogué a ese joven encantador que tenía la loca idea de que, como yo escribía artículos, podía formar palabras… en voz alta.
–¿Unas cuantas frases? –aventuró.
Gané tiempo lamiendo el queso crema de mi dona. Bob no dejaba de patearme y tocarse el bigote, con lo que, como descubrí mucho después, quería avisarme que tenía un buen embarrón de queso crema en el labio de arriba.
Acepté de mala gana.
La noche antes de mi discurso, desperté a Bob.
–¿Y si no puedo hablar y sólo hipeo diez sílabas en vez de palabras? –lo mismo había pasado en nuestra boda–. ¿Y si no puedo caminar? ¿Y si me da un ataque de pánico? ¿Y si…?
Bob me calló dulcemente. Me dijo:
–Sabes que sólo importa una cosa.
Lo sabía.
Así que decidí “ir y ya” al partido inaugural.
Todo marchó de maravilla. Aunque esto no quiere decir que me haya ido bien en mi discurso. Me trabé, tartamudeé y hasta me quedé en blanco dos veces. ¿Debí avergonzarme por eso? ¡Claro que no! Me bastó con ver a los niños, padres, maestros y voluntarios, y la bella y expectante mirada en la cara de todos. Veían a alguien que, como ellos, estaba discapacitado y simplemente estaba ahí haciendo un esfuerzo.
Hice la cosa más rara en mi discurso. Dije la verdad. Es ésta:
“Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes, los increíbles miembros del Cape Cod Challenger Club. Es un honor que Kelvin y Amy me hayan invitado.
“Y también me da mucho miedo hablar frente a un grupo tan grande. Pero debo decirles que me dan miedo muchas cosas, y de todas maneras trato de hacerlas.
“Así que mi mensaje para ustedes es éste:
“No importa ganar.
“No importa temer.
“¡Lo único que importa es hacer el esfuerzo!
“Bueno, ¿quién me va a ayudar a hacer el primer lanzamiento?”.
Muchos niños, todos ellos discapacitados, levantaron la mano. “¡Yo! ¡Yo!”. Corrieron felices a ayudarme. Yo temblaba. Mi grupo de ayudantes evitó que me cayera. Les pedí a los niños que sostuvieran mi brazo y la pelota, para que sintieran que también ellos hacían el primer lanzamiento. Y al terminar, todos gritamos: “¡PLAY BALL!”.
Alguien me dio entonces un inmenso ramo de flores.
¿Sabes una cosa? Descubrí que no habría importado si hubiera perdido el equilibrio. Que no habría importado si de repente me hubiera sido difícil hablar de lo malo que me pasa a veces.
Lo único que importó fue haber ido: por los niños, por quienes los cuidan y por mí.
Agradezco a Dios haber tenido ese encuentro casual con Morris en el bosque. Aunque él me dijo que iba ahí todos los días, no he vuelto a verlo desde entonces.
Y aunque conozco a más de cuarenta personas que hacen ese mismo paseo en el bosque, ninguna ha visto nunca a Morris. Éstas son las cosas que nos hacen maravillarnos.
SARALEE PEREL
8 Encuentro con mi verdadero yo
Aquel día empezó como uno de los mejores de mi vida, y sin duda de mi carrera. Mi equipo y yo fuimos reconocidos como la mejor unidad de la compañía, e iríamos a comer juntos para celebrarlo. Mis colaboradores eran un grupo maravilloso, y ellos y yo estábamos orgullosos de lo que habíamos logrado en el último año gracias a nuestro arduo trabajo y espíritu de equipo.
La comida fue agradable, los platillos excelentes y la camaradería que reinó en la mesa me hizo sonreír. Estaba orgullosa de ese grupo, cuyos miembros reían, gritaban y se estimaban unos a otros, y me sentía halagada de ser su jefa. El clima era limpio, fresco y soleado, y pensé para mí: “Nada podía haber sido mejor”. Era un día perfecto.
El sabio no lamenta
lo que no tiene, sino
se regocija con lo que
posee.
EPICTETO
Después de comer, regresamos al trabajo. Al revisar mi correo, me topé con el aviso urgente de una teleconferencia para esa misma tarde. Era costumbre que hubiera teleconferencias en vez de juntas de gerentes, para reducir costos, así que no di importancia a ésta y seguí poniéndome al tanto de los pendientes de trabajo y telefónicos acumulados en mi ausencia.
A las dos de la tarde, hora de la teleconferencia, puse mi teléfono en altavoz para poder trabajar y escuchar al mismo tiempo, como solía imponerlo la necesidad de las multitareas. Oí que, usualmente amable y optimista, el subdirector adoptaba de pronto un tono sombrío. Tartamudeó y tropezó, lo cual no era común en él, y por fin nos dio la mala noticia:
–Se les reubicará en Ohio, si están dispuestos a mudarse –nos dijo, con voz temblorosa–. Si no es posible que se muden, recibirán un paquete de liquidación y tendrán sesenta días para irse.
Me quedé atónita. ¿Cómo era posible una cosa así? La mayoría llevábamos años en la empresa, y nos habían dicho que nuestro empleo era de los más seguros en la compañía. Por varias razones, ninguno podría aceptar la reubicación, y la empresa no tenía puestos disponibles en nuestra área, así que todo indicaba que mi equipo y yo nos quedaríamos pronto sin trabajo.
Me tocó la horrible tarea de comunicar la noticia a mis colaboradores. Dado que era su jefa, tenía que ser fuerte, optimista y valerosa, pero por dentro me moría de miedo. Mientras les decía palabras de aliento, sentía que mi mundo llegaba lentamente a su fin.
Mi esposo y mis hijos me consolaron, pero yo estaba asustada. Muy asustada. Sabía que no pasaríamos aprietos económicos; mi esposo tenía un buen trabajo, y la liquidación y mis ahorros nos ayudarían a mantenernos a flote por un buen tiempo, pero yo había trabajado de tiempo completo toda mi vida y no sabía si salvaría el desempleo. El trabajo se había convertido en mi identidad, lo que yo era y la forma en que me definía. Era una líder, y me creía apta en esa función. ¿Qué sería de mí sin ella?
En mis primeros días sin empleo, no quería ni levantarme. Mantenía una fachada de valor ante mis hijos y mi esposo, pero vagaba alicaída por toda la casa, sin saber qué hacer. Luego de haber trabajado sin parar veinticinco años, estaba perdida. Mandé mi currículum a varios destinos pero, debido a las condiciones económicas, las ofertas de empleo en mi campo eran pocas, y muy espaciadas. Parecía que me quedaría sin trabajo un buen rato, y no sabía qué hacer con mi nuevo tiempo extra.
Un día, después de sentarme a compadecerme de mi suerte, encendí la televisión y vi un programa sobre un grupo de misioneras que ayudaban a niños y adultos hambrientos en todo el mundo. Me sentí culpable al saber que, aunque sin trabajo, todos los días mi familia y yo teníamos en la mesa abundante comida sana y en buen estado. Las palabras de la misionera parecían específicamente dirigidas a mí: “La mejor manera de sentirnos bendecidos y olvidar nuestros problemas es ayudar a los demás”.
Читать дальше