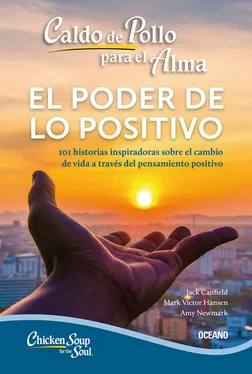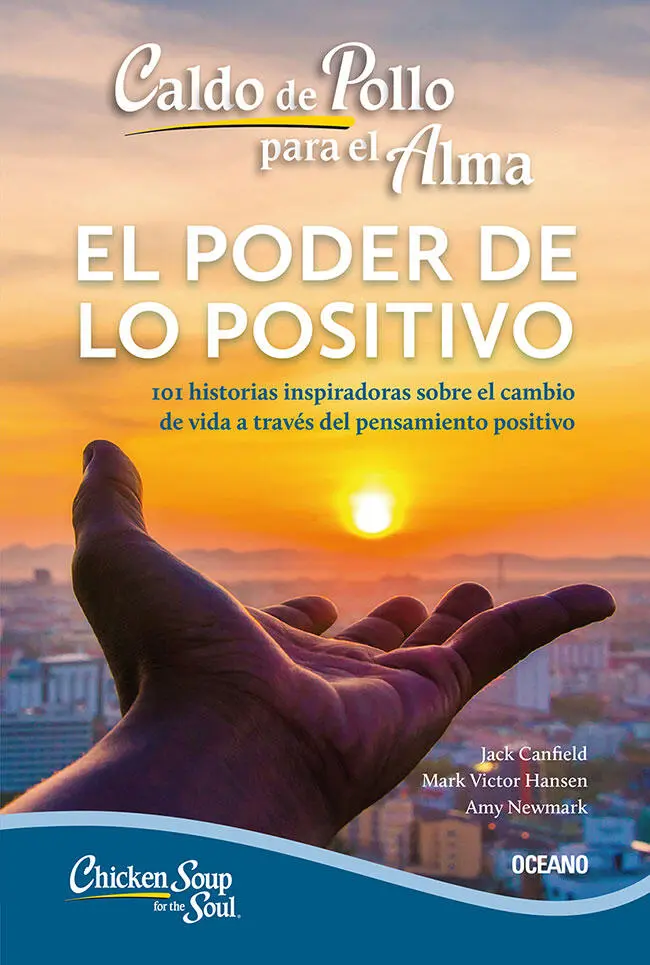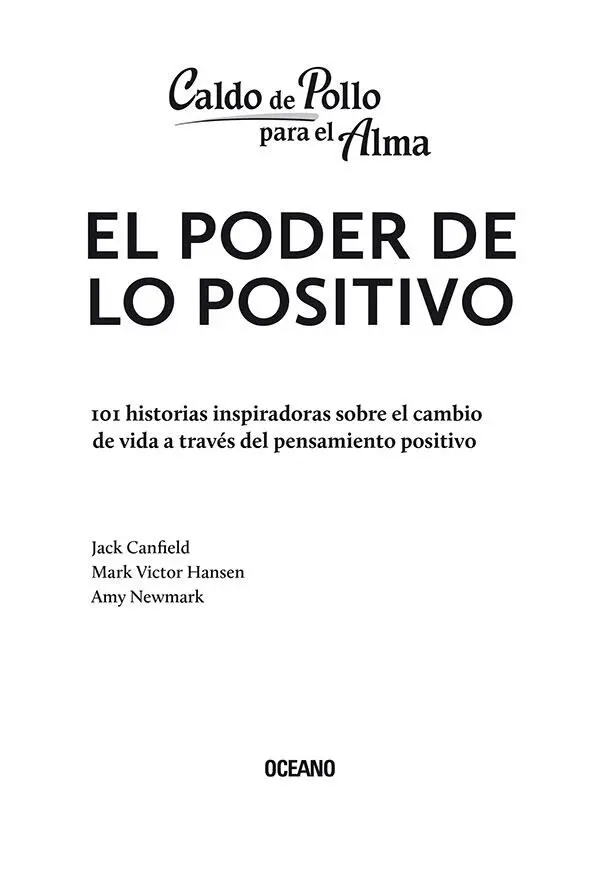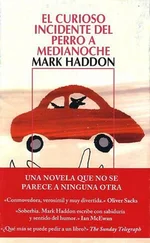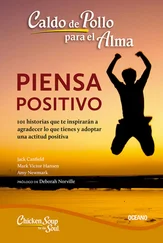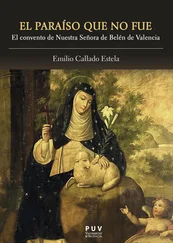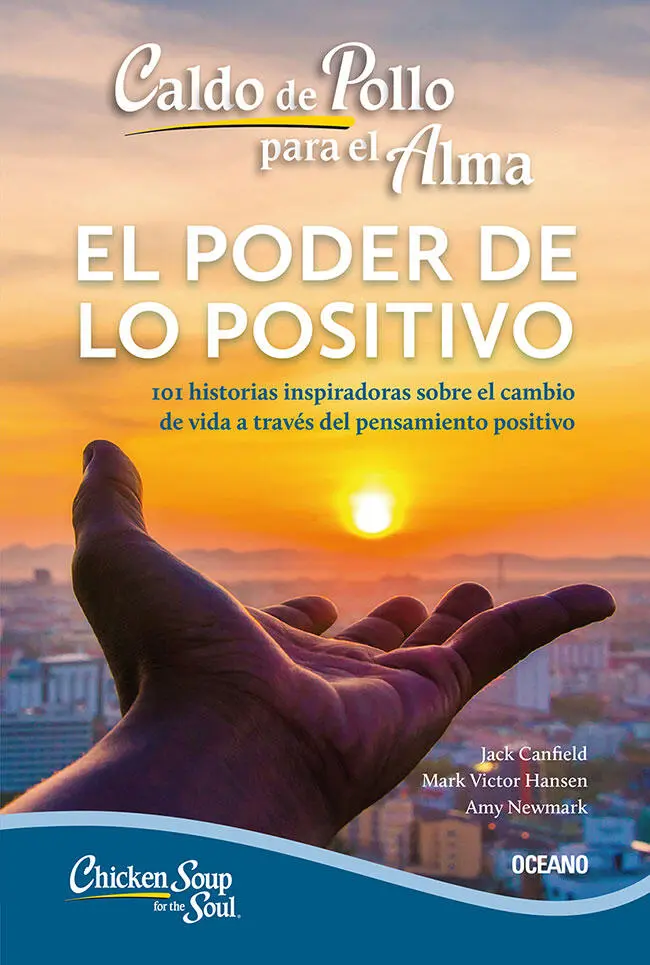
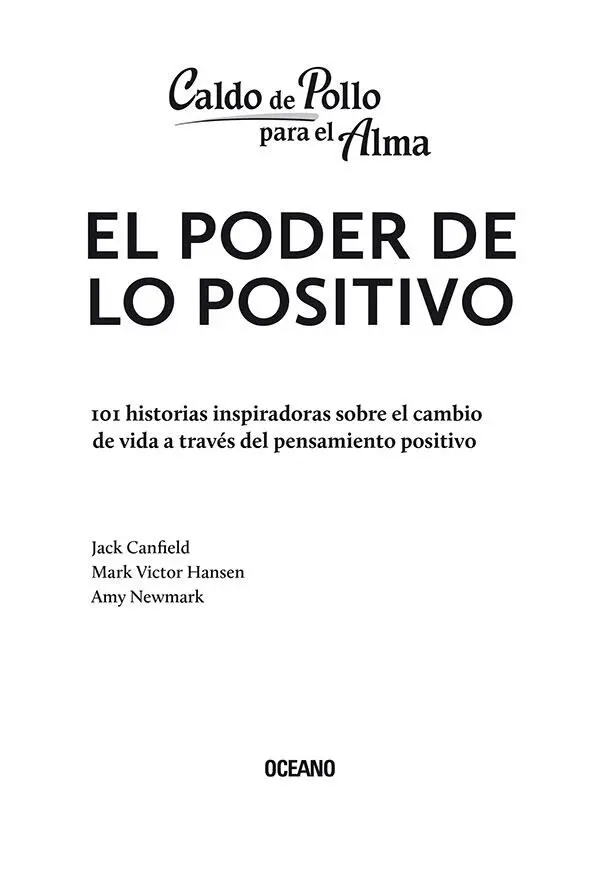

El poder de quererte a ti mismo

Ladrillo por ladrillo
Soy de lento aprendizaje. Me tomó treinta y ocho años y una crisis nerviosa encontrar un propósito.
Para la mayoría de las personas, acabar en el hospital con una crisis nerviosa puede resultar una forma extrema de averiguar el sentido de la vida, pero nosotros, los creativos, tendemos a escribir en los márgenes y a colorear fuera de las líneas. Lo que les digo a mis hijos sobre mi periodo de maternidad interrumpida es: “Fue el peor momento de mi vida, pero lo mejor que me ha sucedido”.
Puede que no haya ido
a donde quería ir,
Pero creo que terminé
en el lugar donde
debía estar.
DOUGLAS ADAMS
Uno se preguntaría: ¿cómo es posible creer que estar internado en una institución psiquiátrica después de una sobredosis de ansiolíticos es lo mejor que le ha pasado a uno? ¿No se supone que esa frase está reservada para experiencias más positivas, como conocer al amor de tu vida, tener un hijo o ganar el premio Nobel de Literatura?
Todas esas cosas están sin duda entre las mejores que me han pasado (bueno, excepto por ganar el premio Nobel de Literatura, porque no ha sucedido... aún) y todos los días doy gracias por haberlas vivido. Sin embargo, la crisis que sufrí a los treinta y ocho años resultó ser la experiencia de la que muchas otras bendiciones surgieron.
¿Por qué? Porque todos los muros que construí cuidadosamente a mi alrededor se vinieron abajo de un día a otro y me quedé tan expuesta y vulnerable como una tortuga sin caparazón. No había dónde esconderme; no había lugar para que anidara la negación. Sólo quedaba mi ser, como tortuga desprotegida, en un lugar donde no quiero volver a estar en toda mi vida.
Cuando una está acostumbrada a ser fuerte; a ser una mujer que sabe sobrellevar todo y se esfuerza y consigue lo que se propone pase lo que pase (incluso si “sobrellevar” acarrea depresión, bulimia y otros comportamientos autodestructivos), es difícil admitir ante cualquiera, o incluso ante uno mismo, que necesita ayuda. Aun en el hospital, intenté ponerme la máscara de valentía para poder salir. Ya era madre y no podía hacer mi trabajo si estaba internada en un sanatorio. Por fortuna, aunque yo no lo entendí en ese momento, un médico vio a través de mí y no me dejó salir.
Entonces me vi obligada a enfrentar el agujero negro que sentía en mi interior; a reconocer que había estado tan obstinada en vivir para complacer a los demás que había olvidado quién era; a identificar las emociones que tanto me había esforzado por no sentir que hasta había llegado a tomar medidas desesperadas.
Llevar un diario fue parte del programa. Escribir mis pensamientos y sentimientos fue la clave de mucho más que el simple progreso terapéutico; esto abrió la puerta a un recuerdo lejano: que alguna vez había querido ser escritora. Me habían dicho que no era práctico y que “nunca podría ganarme la vida si estudiaba letras”; que debía estudiar una carrera que ofreciera una mejor oportunidad de conseguir un empleo lucrativo. Terminé con una maestría en finanzas que me obligó a hallar la cuadratura del círculo. Era buena en mi trabajo gracias a que soy perfeccionista, pero siempre sentí que era un fraude.
En aquel entonces no creía en mí lo suficiente para pelear por lo que quería y consideraba que era lo correcto.
Sin embargo, ¿a dónde me había llevado ser la “niña buena” que complacía las expectativas que todos los demás tenían de mí? A estar encerrada en un hospital psiquiátrico. Ahí es a donde me llevó.
Poco después, en un programa intensivo para pacientes externos, participé en un grupo de personas de diversas edades. En un ejercicio terapéutico tuve que dibujar un cronograma de mi vida en un pizarrón y explicar los acontecimientos más relevantes (buenos, malos y traumáticos) al grupo. Parecía que nunca terminaría ya que había muchos sucesos. Me preocupaba que el resto del grupo se aburriera antes de que terminara. Pero entonces, incluso antes de llegar al presente, una de las integrantes más jóvenes del grupo alzó la voz:
—¡Caramba! —exclamó—. Has pasado por muchas cosas. Eres muy fuerte. Yo no hubiera sobrevivido ni a la mitad de lo que tú has sufrido.
Comencé a decir la consabida frase de modestia, pero entonces miré el cronograma y me di cuenta, por primera vez, de que realmente había pasado por muchas cosas. Por disparatado que parezca, hasta que esta persona me lo hizo ver, yo había estado tan ocupada esforzándome por sobrellevarlo todo, por lograr y sobresalir, que nunca me había detenido a reconocer todos los obstáculos que había tenido que superar para llegar a donde estaba. De acuerdo, el lugar donde estaba en aquella época era un hospital psiquiátrico, pero aún estaba viva y en ese momento comencé el proceso de cambiar mi forma de actuar, remplazando lo débil con lo fuerte, lo defectuoso por lo creativo.
Lenta y dolorosamente, ladrillo por ladrillo, tuve que volver a levantarme. En el proceso examiné cada ladrillo y lo puse a prueba. ¿Se trataba de algo sano para mí? ¿Era un material que había escogido para mi propio muro o pertenecía a alguien más en realidad?
Este proceso sentó los cimientos sólidos de la mujer que soy el día de hoy; me dio el valor para perseguir mi sueño de adolescente de convertirme en escritora. Dibujar el cronograma me hizo darme cuenta de que tengo una gran cantidad de historias que contar. Como bromeo a menudo: “Dios me dio un don: la habilidad de expresarme a través de la palabra escrita. Luego me dio mucho material de qué escribir”.
Cada vez que recibo una carta de un lector cuya vida ha sido tocada por uno de mis libros, me siento agradecida por haber sido capaz de encontrar un propósito en el momento más difícil de mi vida.
SARAH DARER LITTMAN

La vocecita
Estoy acostada en la mesa de masaje, cuando David, mi terapeuta, toca una zona sensible en el hombro. Yo gimo. Él masajea con más fuerza. Me quejo un poco más fuerte. Cuando mueve las manos un poco más arriba toca la veta madre del dolor y grito.
—¿Lo hago más suave? —me pregunta—. ¿Quieres que sea más gentil?
—Sí —respondo con los dientes apretados.
David trabaja el área con mayor delicadeza y mis gemidos se vuelven más suaves.
Las palabras tienen el poder
de destruir y de sanar.
Cuando las palabras son
verdaderas y compasivas,
pueden cambiar
nuestro mundo.
BUDA
—Estás muy tensa esta semana —comenta él mientras los dedos tratan de deshacer el nudo que se ha formado desde el cuello hasta el hombro—. No te había visto tan mal en meses. ¿Ocurre algo?
—Es abril —respondí—, simplemente abril. Eliot tenía razón cuando dijo que era el mes más cruel.
—¿Cómo puede ser cruel? —pregunta David—. Estamos en primavera. Hay tulipanes y árboles en flor por todos lados.
Читать дальше