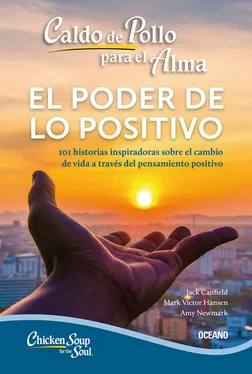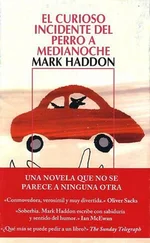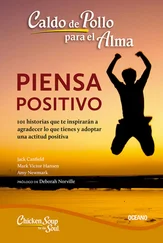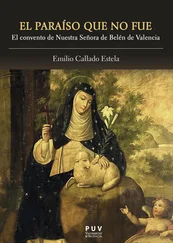—Los impuestos —contesté.
—Ah, pues eso sí. Pero tienes tiempo para ir a pagarlos.
—Ya los pagué. Hice mi declaración antes de tiempo. En realidad, me van a devolver una buena cantidad.
—Entonces deberías estar feliz y relajada y no llena de nudos.
Vuelvo a quejarme porque otro nudo hace sentir su presencia.
—Y las clases. En abril odio todo mi material de clase y paso horas trabajando en nuevo material.
David hace presión en el nudo con un poco más de fuerza y me pregunta:
—¿No puedes reutilizar el nuevo material el próximo año?
—Sí, y algunas cosas no están nada mal. Cambié mi estilo de enseñanza y esto se nota en el material. Estoy incorporando muchas más actividades de revisión y mis alumnos están aprovechando mejor.
Las manos de David continúan con el masaje y la presión.
—Eso es bueno, ¿no?
Dejo escapar un quejido no tanto por el dolor sino porque nos estamos acercando a la verdadera razón por la que odio abril: fracaso, decepción, lamentaciones.
—Vamos, Harriet. Te estás guardando las cosas y puedo sentirlo en tu cuerpo. Coopera.
Suspiro.
—Está bien, ya que pareces estar determinado a masajear tanto mi cuerpo como mi mente el día de hoy. Odio abril porque es el mes de mi cumpleaños; porque me vuelvo un año más vieja y hay una vocecita que no deja de decirme que no he logrado nada este año; que no he bajado esos kilos de más; que no he terminado el libro que comencé hace seis años; que no he mandado suficientes propuestas de publicación.
Las manos de David se detienen.
—¿Qué voz? ¿Quién te dice esas cosas? No puedo creer que permitas que te traten de esa manera.
Abro la boca para decir que tiene razón, que no voy a permitir que nadie me menosprecie. Entonces me doy cuenta de que eso es precisamente lo que he estado haciendo. La voz en mi cabeza es la mía. He tomado todos mis miedos, mis inseguridades y mis decepciones y literalmente les he dado voz, que luego he utilizado en mi contra.
—Soy yo —musité. Me dirigí tanto a mí como a él—. Soy yo —repetí en voz un poco más fuerte. Y luego una tercera vez aún más fuerte.
David continuó masajeando los nudos de los hombros.
—Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?
He vivido con esa voz tanto tiempo que nunca se me había ocurrido que podía hacer algo al respecto. Empecé a comprender que tenía opciones. Decidí ejercer una de ellas.
—Voy a decirle a la vocecita que se calle —hago una pausa, pensando en lo poderosa que es esa voz. Tal vez haya una opción todavía mejor. Comienzo de nuevo—: No, no le voy a decir que se calle. Le voy a decir que hable más fuerte, sólo que voy a enseñarle a decir cosas positivas; a que me recuerde lo que he hecho y no lo que aún no hago.
Pienso en los estudiantes a quienes les agrado, en los otros profesores que me piden consejos, en los escritores del grupo de escritura en línea que valoran mis críticas y en los editores de revistas, periódicos y antologías que han publicado mis artículos y mis relatos. De pronto me doy cuenta de que esa vocecita tiene muchas cosas buenas que decirme, si se lo permito.
¿Y qué pasó con los kilos de más, el libro que no he terminado y todo lo demás que me he propuesto, pero que por una razón u otra no he podido realizar? Ahora sé que flagelarme por mis fracasos no funciona. Quién sabe cuál será el efecto que puede tener ser positiva y qué mejor momento para averiguarlo que abril.
Por primera vez en el mes me relajo y los dedos de David dejan de ser instrumentos de tortura para ser instrumentos de placer. Y una vocecita en mi interior me dice: “Te felicito. ¿Ves lo que ocurre cuando crees en ti?”
Ésa es una voz que podría oír durante horas.
HARRIET COOPER

Lucha contra mi acosador interno
Cuando iba en la primaria, un niño llamado Scott me decía “labios gordos” cada que me veía. Se sentaba detrás de mí en el autobús escolar y no hacía más que molestarme, pateaba mi asiento o me picaba la cabeza con un lápiz; reía de tal forma que me hacía encogerme en la esquina de mi asiento.
Sin embargo, peor que lo que me hacía Scott y todos los niños que me han molestado en la vida, era mi acosador interno que me ha seguido a lo largo de la vida susurrando insultos en mi oído. Me dice cosas como: “Debiste haberlo hecho mejor” o “Eso que dijiste fue muy estúpido” o “Las personas buenas no hacen esas cosas”.
Es difícil luchar contra un
enemigo atrincherado en
nuestra cabeza.
SALLY KEMPTON
Solía creer en lo que esta voz me decía. Debido a eso, crecí sin confianza en mí misma, aunque en el exterior fuera una persona exitosa. Fui muy aplicada en la escuela y conseguí una beca completa para la universidad. Me gradué con mención honorífica y me convertí en profesora a nivel internacional. Sin embargo, nunca pude disfrutar de mis logros, ya que siempre, en mi interior, estaba el sentimiento de que no era suficientemente buena.
Cuando me convertí en madre, mis sentimientos de ansiedad sobre mis numerosas fallas me llevaron a terapia, pero no me ayudó mucho. Un día, después de describir una de las crueles acusaciones de mi acosador interno, mi terapeuta me dirigió una mirada de lástima y preguntó preocupada:
—Ay, Sara, ¿por qué eres tan dura contigo?
Pude haber dicho: “No sé. Esperaba que tú pudieras contestarme eso”. En cambio, me sentí avergonzada y escuché otro susurro de mi voz interior: “Eres un desastre. ¡Ya lograste asustar hasta a tu terapeuta!”
Más o menos en esa época, me enteré de que tenía una enfermedad autoinmune denominada síndrome de Sjögren. El diagnóstico explicaba años de dolores y molestias, un embarazo complicado y la pérdida del sentido del olfato. En mi búsqueda de un tratamiento más holístico para mis síntomas, que ahora incluían resequedad de ojos y boca, visité a un quiropráctico funcional. Además de recomendarme ciertos cambios en la dieta y algunos suplementos, me sugirió que viera a un terapeuta. Sorprendida, le pregunté por qué.
—Porque considero que la forma en que piensa la gente afecta directamente su salud física —respondió.
Por lo tanto, busqué de nuevo un terapeuta. Esta vez encontré a una mujer muy simpática, sabia y espiritual llamada Vicki. Juntas comenzamos a explorar un poco mi pensamiento desastroso. Recuerdo con claridad nuestra primera sesión, cuando le hablé sobre el síndrome de Sjögren.
—Es una enfermedad autoinmune —expliqué—. Mis glóbulos blancos atacan las glándulas que producen humedad —y fue entonces que caí en la cuenta—. Es curioso —observé.
—¿Qué? —preguntó ella.
—Acabo de darme cuenta de que eso es precisamente lo que hago —comenté—. Me ataco a mí misma.
Dudo que muchos doctores estén de acuerdo en que mis pensamientos tienen que ver con la enfermedad. Pero a nivel instintivo, sabía que existía una conexión. ¿No tendría sentido que, después de atacarme mental y físicamente durante tanto tiempo, mi propio cuerpo comenzara a hacer lo mismo?
En todo caso, esa intuición me decidió a cambiar. Cuando cumplí cuarenta años, escribí esto en mi diario: “Este año, quiero ser compasiva conmigo”.
Ha sido un trabajo difícil. Primero, aprendí a distinguir la presencia de mi acosador interno en mis pensamientos. ¡Me sorprendió darme cuenta de cuánto me habla y sobre cuántos temas! Entonces, aprendí a contrarrestar sus crueles mensajes que pretenden hacerme sentir culpable con la verdad, como: “No hice las cosas a la perfección, pero fueron suficientemente buenas” o “Todo el mundo dice cosas que desearía no haber dicho” o incluso “Las buenas personas son humanas y cometen errores, y eso está bien”. Aun ahora, hay ocasiones en que siento que mi acosador interno quiere castigarme. Es entonces cuando tengo una opción: pensar como antes, lo que produce dolor, o ser compasiva conmigo, que me lleva a la paz y a la salud.
Читать дальше