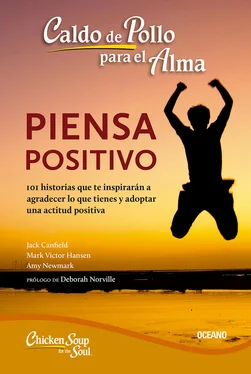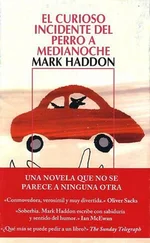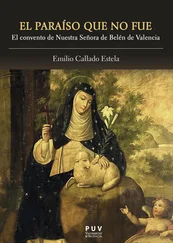Pensé que bromeaba hasta que percibí gravedad en su voz. Creía.
La puerta se abrió y el doctor entró a la sala, sonriendo como siempre.
–Bueno, Glen –dijo–, tenemos buenas noticias. No sé por qué, y estoy seguro de que no podría explicarlo, pero las células cancerosas no han duplicado su tamaño; en realidad se han encogido. No creo que necesitemos más tratamiento por ahora. –Y agregó entonces las palabras mágicas–: Vuelve en tres meses.
Mientras estrechaba su mano, Glen le dijo:
–Mi familia se puso a rezar.
–Pues que lo siga haciendo –replicó el médico, antes de retirarse–. Como bien sabes, es increíble que aún estés entre nosotros. Deberías habernos dejado hace dos años. Sí, dile a la familia que siga rezando.
El domingo en la mañana, Glen esperaba, ya vestido, a que yo abandonara la cama.
–Vamos, mujer, levántate y arréglate. No debemos llegar tarde a la iglesia.
Con corazón sonriente y cadenciosa voz, durante todo el camino a la iglesia no dejé de tararear el himno “Gracia maravillosa”.
JEAN KINSEY
En 1997 aprendí qué significa ser mujer. No como lo definen otras personas, descuida; para entonces ya tenía mucho tiempo que había dejado atrás la pubertad, ya había estado casada y había experimentado dos partos. Aprendí a definirme de otras maneras, mientras enfrentaba la pérdida de lo que había creído que me hacía mujer.
Para tratar una
enfermedad, primero
trata la cabeza.
CHEN JEN
Seis meses después de que nació mi hija, fui a mi chequeo médico anual. Había estado haciendo ejercicio, me sentía muy bien y estaba muy tranquila. Mi doctora me hizo los estudios y volví a casa. Una semana más tarde me llamó para decirme que tenía que hacerme una biopsia cervical, a raíz de los resultados de mis pruebas. Asustada y algo aprensiva, me presenté diligentemente a la colposcopia. Una semana después se me dijo que mis células no eran cancerosas, y que reducir el estrés probablemente mejoraría mi salud cervical. También se me informó que debía presentarme a chequeos en el consultorio ya no una, sino dos veces al año, debido a mi mayor nivel de riesgo.
Dos meses más tarde volví a ver a mi doctora, en ocasión de mi segundo embarazo. Salvo por el hipo que sufría, las cosas marchaban relativamente bien, y ocho meses después di a luz un hijo sano.
Habiendo transcurrido seis semanas desde entonces, fui al consultorio a realizarme un examen posparto. Creía que todo estaba en orden, pero a mi doctora le preocupó una “sospechosa” decoloración de la piel cerca de los puntos de sutura. Aunque a mí me parecía razonable que el área estuviera resentida, dado mi reciente alumbramiento, la doctora no estaba tan convencida. Se me pidió volver para una biopsia a la semana siguiente. Pero como ya me habían hecho una hacía poco, no me hacía ninguna gracia someterme a un nuevo procedimiento en la misma área, pese a lo cual acepté.
Una larga semana después, mi doctora me practicó una biopsia severa. Salí adolorida de su consultorio, y emprendí la extensa espera de los resultados. Días más tarde nos enteramos de que no había una explicación cancerosa de ese radical cambio de coloración; tal como yo había sospechado, eso era sólo una parte de mi reacción al parto.
¡Me sentí revivir! Dos veces me había salvado por un pelo, ¡y ahora tenía cancha libre! Me propuse disfrutar a mis hijos, mi familia y mi trabajo, y me adapté a la rutina de una madre que trabaja. Intentaba concentrarme en lo positivo y no hacer caso de las fuentes de estrés que parecían filtrarse a diario. Hacía visitas de mercadotecnia, asistía a eventos de creación de redes y cuando mi hijo tenía seis meses entré a un curso de capacitación como médica empírica. Quería ser todo lo posible, pasara lo que pasara en mi vida.
Pero aunque este curso me gustaba mucho y sentía que al fin me había descubierto a mí misma, también veía que la distancia en mi matrimonio crecía a diario. Había entrado a un mundo nuevo, lleno de Luz y sanadores, un lugar donde mi esposo no tenía cabida. Él viajaba más seguido, y el silencio entre nosotros aumentaba. Cuando interactuábamos, lo hacíamos por la casa o los niños, pero poco más. Me distraje de mi realidad hasta que una mañana detecté una bolita en mi seno izquierdo.
Fui a ver a mi doctora, quien me hizo un examen de rutina y me mandó a radiología. La asistente me realizó un ultrasonido, y yo vi aparecer en la pantalla un seno amorfo. Aunque estaba acostumbrada a los diminutos fibrocitos que había tenido toda la vida, esa masa era mucho mayor que la que hubiera sentido nunca, y su presencia en la pantalla me asustó. Un poco pálida, la asistente salió de la sala y regresó con la radióloga, algo que yo no había visto antes, pese a los numerosos ultrasonidos en mis embarazos. La radióloga se puso frente a la pantalla e hizo una mueca. Luego volteó a verme y me dijo que tendrían que hacerme una biopsia y quizá sacar esa masa, para lo que debía ver de inmediato a un cirujano mamario. Salió de la sala y volvió con una hoja mientras yo me vestía. Me envió al consultorio del cirujano mientras ella llamaba para pedir una cita de emergencia.
Atravesé la ciudad en mi coche, respirando con dificultad. Media hora después estaba sentada en otra sala de reconocimiento médico, donde me dijeron que no me harían la biopsia, por el riesgo de que una masa potencialmente cancerosa filtrara células mutantes en mi pecho. Mientras el cirujano programaba una extirpación radical en mi seno izquierdo, rompí a llorar a mares. Tenía 31 años, y en los veinticuatro meses previos había sido madre dos veces y enfrentado amenazas de cáncer en todos los órganos que, creía yo, me hacían inherentemente mujer. Al parecer, todo esto contenía un mensaje para mí.
Pasé el fin de semana no con mi esposo y mis hijos, sino con un grupo de sanadoras de toda clase. Me leyeron la mano, me dieron masaje, recibí acupuntura y luego pasé horas en una regresión a vidas pasadas. Las sanadoras trabajaron diligentemente para resolver y liberar la energía atrapada en todas las vidas en las que yo había muerto a raíz de una lesión o enfermedad corporal. El domingo, ansiosa pero más tranquila, mi tribu y yo fuimos a ver G. I. Jane (Hasta el límite). Dos horas más tarde, salí física y emocionalmente exhausta. En la cena les dije a mis amigas que si Demi Moore había podido raparse y ser antipática, era indudable que yo podía renunciar a mis senos para sobrevivir.
El lunes en la mañana me vi en una camilla mirando al hombre que estaba a punto de quitarme casi todo mi seno izquierdo. Llegamos al acuerdo de que si la muestra de trayectoria indicaba cáncer, él me quitaría los dos senos y me programaría para reconstrucción lo más pronto posible. Caí en la nada de la anestesia, haciendo mis rezos, mientras me llevaban a la sala de operaciones.
Cuando desperté, dos increíbles ojos azules me miraban sonrientes.
–¡Ya despertó! –me saludó el médico.
Aún me sentía atontada, pero quería saber las nuevas. Traté de tocarme el pecho, mas no pude mover los brazos.
–Pasará pronto –me tranquilizó el cirujano–. Pero no hay necesidad de que se los busque; ahí siguen los dos –dijo, sonriendo de nuevo.
Consumida entonces por lágrimas de felicidad, él extendió la mano para tocar mi brazo. Se inclinó y me murmuró al oído:
–No sé qué hizo usted, ¡pero yo nunca había visto desaparecer un cáncer! ¿Algún día me enseñará el truco?
Se irguió, me guiñó el ojo y se marchó a toda prisa.
Toda la vida creí que ser mujer era tener útero, vagina, senos y pelo largo. Pero en 1997 aprendí que consiste más bien en reconocer la imponente Luz interior que llena de paz, amor y dicha cada resquicio, y en saber que ninguna parte de mi cuerpo volvería a definirme jamás.
Читать дальше