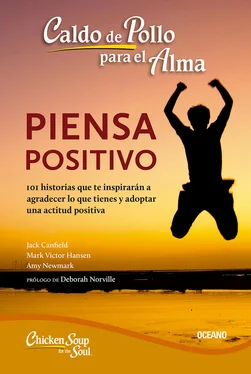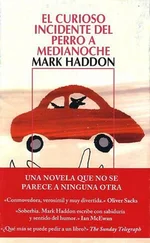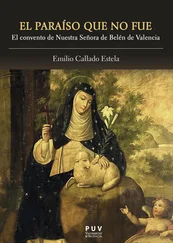–Ya no está –dijo dulcemente la terapeuta, irradiando compasión desde la bondad de su rostro–. Quienquiera que hayas sido, ya no está. Tienes que concentrarte en lo que eres ahora.
Reprimiendo súbitas lágrimas, respiré hondo, y el olor a sudor rancio y a antiséptico llenó mi nariz. Exhalé lenta y temblorosamente, pues mi diafragma protestaba pese a su desgaste.
No quería ser quien era ahora. No quería tener miastenia grave (MG), rara forma de distrofia muscular que causa extrema debilidad en los músculos. En mi caso, esta dolencia comenzó con párpados colgados, afectó luego los brazos hasta hacerme imposible lavarme el pelo sin fatigarme y atacó por último las piernas, hasta que subir escaleras fue un conflicto. La actividad física por gusto quedó en el pasado, y la “salud” se volvió una medida de la mínima fracción de mi rutina anterior que podía realizar un día cualquiera.
Dando un suspiro, me puse de costado, me impulsé con un brazo y al fin pude sentarme. Extendí la mano y le di los cinco a la terapeuta. Ella sonrió ante la evidencia de que al menos yo hacía el intento.
–Suena patético, pero no me gusta ser como soy ahora –le dije, admitiéndolo por primera vez desde mi diagnóstico.
–Lo sé –se limitó a responder–. Si te sirve de consuelo, recuerda que la salud no es una competencia. En adelante tienes que medirte contigo misma y nada más. Si hoy sólo pudiste hacer cinco abdominales, mañana debes tratar de hacer seis. Si hoy caminaste diez minutos, mañana debes intentar once.
Asentí con la cabeza, sabiendo que lo que ella decía era importante. Pero en el fondo de mi ser, una niña quería taparse los oídos y canturrear: “¡No oigo, no oigo, soy de palo!”.
Proseguimos ese día con la sesión, y en los meses siguientes apliqué su consejo al pie de la letra, particularmente después de que tuvieron que hacerme una esternotomía entera para extraerme el timo, que había crecido en exceso, a fin de aliviar la MG. Después de la operación, recité “Sólo una vez más, sólo una vez más” mientras hacía un esfuerzo por poner un pie frente a otro, comer, cortar mis alimentos y, finalmente, subir escaleras. Cuando la operación no dio los resultados esperados, recité “Sólo una vez más, sólo una vez más” mientras aprendía a caminar con bastón, y luego con una muleta. Esto no era algo que yo quisiera hacer, y la verdad es que me sublevaba que el solo hecho de caminar debilitara mis piernas, y que en días calurosos un breve paseo a la esquina me hiciera sudar como si hubiese corrido largas distancias. Pero cada vez que quería rendirme, me prometía hacerlo sólo una vez más, y en la mayoría de los casos hacía mucho más que eso antes de concluir.
Ahora que me he adaptado a un paso más lento en la vida, hay días en que sigue sorprendiéndome lo mucho que no puedo hacer. Pero de vez en cuando veo a alguien bailar, correr, nadar o hasta cargar un bebé y no puedo evitar compararme con esa persona. Después oigo en mi mente la voz de la terapeuta diciéndome que la salud no es una competencia y que sólo debo pensar en mí. Aún puedo caminar, e incluso bailar un poco; nado a mi manera, y puedo cargar un rato a un bebé. Quizá no sea tan saludable ni esté en tan buena condición física como otros, pero estoy comprometida a estar lo más sana posible, a hacer sólo una vez más todo lo que tenga que hacer.
Sólo una vez más. No es mucho, pero pocas cosas son más importantes que ésa.
BETH MORRISSEY
Sentada frente al médico, hice la pregunta de rigor:
–¿Cuál es el pronóstico, doctor?
Él contestó:
–Será necesario amputarle la pierna, justo debajo de la rodilla.
Un repentino acceso de náusea se apoderó de mí. Sentí que me iba a desmayar. Al verlo ahora, no recuerdo que nada me haya asustado tanto en la vida como esas palabras.
La única discapacidad
en la vida es una mala
actitud.
SCOTT HAMILTON
Tras recobrar la compostura, hice más preguntas. Era obvio que eso tenía que hacerse. Aunque la amputación se consideraba cirugía optativa, la decisión no era si hacerla o no, sino cuándo. Yo tenía 28 años, y ninguna otra opción.
El doctor me explicó la situación. Si esperaba, corría el riesgo de un brote de gangrena. El punto de amputación quedaría determinado entonces por la línea de demarcación (la línea roja e hinchada que se forma entre el tejido sano y el gangrenoso). Yo ya estaba familiarizada con la gangrena, pues había perdido dos dedos de los pies por esa causa. Mis posibilidades de tener después una extremidad adecuada serían mayores si el doctor determinaba el punto de amputación.
De camino a casa, entre accesos de llanto, pensé en todas las consecuencias de una amputación en mi vida. El panorama parecía demasiado sombrío. Me aterré.
Ya llevaba cuatro años sufriendo. Mi operación de injerto óseo había tenido complicaciones, seguidas de infecciones residuales que destruyeron literalmente mi pie entero. Habían sido cuatro años difíciles, pero jamás pensé que terminarían así. Usar un aparato ortopédico no era lo que yo había previsto. Pero no había otra cosa que hacer si quería restaurar mi pie y mi pierna. El daño había sido demasiado amplio.
El doctor había dejado en claro que debía operarme, y pronto. Temía decírselo a mi esposo. Esos cuatro años de cirugías, estancia en hospitales y tratamientos habían sido devastadores para nuestras finanzas. Entonces no teníamos seguro médico, y cada mes pagábamos aún cuentas pendientes. Mi esposo trabajaba mucho. Ahora habría todavía más gastos. Era una carga muy pesada.
Las cosas se precipitaron después de ese fatídico día. El médico me amputó la pierna derecha a unos quince centímetros por debajo de la rodilla. Mi muñón sanó satisfactoriamente, puesto que las infecciones habían desaparecido. El doctor pudo trabajar con tejido sano.
En aquellos días, el periodo usual de espera para la primera prueba ortopédica era de ocho semanas. Yo estuve lista en seis. Ser joven y sana ayudó mucho. Tras una estancia de cinco días en el hospital, volví a casa en muletas. Me alegró mucho que todo hubiera terminado. Mis dolores diarios se redujeron. Saber que finalmente desaparecerían me llenaba de esperanza.
Mi esposo se dedicaba a la hojalatería en un desguazadero. Compró un coche usado y lo restauró íntegramente durante las seis semanas que yo esperé para mi primera prueba ortopédica. La suma que recibió por el auto cubrió justo el monto de la cuenta del hospital más mi nueva extremidad. Fue increíble.
Hasta la fecha, pienso que fue por “intervención divina” que recibimos justo la cantidad que necesitábamos. De lo contrario, ¿cómo fue que nos alcanzó para todo? ¿Coincidencia? No lo creo.
El resto es historia. En retrospectiva, luego de cuarenta y seis años desde mi amputación, puedo decir que no es lo peor que me haya podido ocurrir. Para mis 74 años, camino muy bien. No me quejo de mis achaques más que mis contemporáneos. De hecho, tal vez me quejo mucho menos, porque soy muy dinámica.
Para medirlo en porcentaje, la parte que me falta es de sólo alrededor de diez o quince por ciento de mi “yo total”. No es mucho. Cuando tenía esa parte, me dolía, desfiguraba mi cuerpo y amenazaba con socavar mi salud general. Fue un milagro que hayan podido quitármela, y devolverme la salud. ¿Qué más se puede pedir?
Admito que los problemas de adaptación me contrarían a veces. En esas ocasiones me siento frustrada y malhumorada, pero por lo común han sido pocas y espaciadas. La actual tecnología ortopédica es asombrosa. La mayoría de la gente no se da cuenta de que uso un aparato ortopédico (ni yo tampoco).
Читать дальше