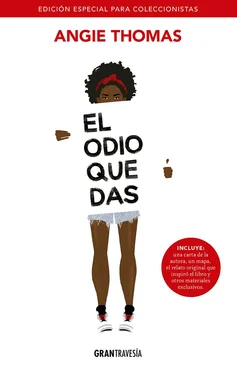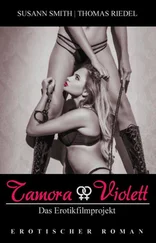Ahora soy esa persona, y tengo demasiado miedo de hablar.
Quiero quedarme en casa para ver El príncipe del rap, mi programa favorito, sin lugar a dudas. Creo que puedo repetir cada episodio palabra por palabra. Sí, es divertidísimo, pero también es como ver partes de mi vida en pantalla. Hasta me siento reflejada en la canción de la serie: De pronto unos maleantes, aún ignoro por qué, buscaron problemas y mataron a Natasha. Mis papás se asustaron, y aunque no me mandaron con mis tíos a un barrio rico, quisieron que estudiara en una presumida escuela privada.
Sólo quisiera ser yo misma en Williamson, como Will era él mismo en Bel-Air.
Además, casi prefiero quedarme en casa para contestar las llamadas de Chris. Después de anoche, siento que es una tontería seguir enojada con él. O podría llamarles a Hailey y Maya, las que según Kenya no cuentan como amigas. Supongo que entiendo por qué lo dice. Nunca las invito a casa. ¿Por qué habría de hacerlo? Viven en pequeñas mansiones. Mi casa sólo es pequeña.
En séptimo grado cometí el error de invitarlas a pasar la noche en casa. Mamá iba a dejarnos pintarnos las uñas, quedarnos despiertas toda la noche y comer toda la pizza que quisiéramos. Iba ser tan increíble como esos fines de semana que pasamos en casa de Hailey. Los que todavía pasamos a veces. Invité a Kenya también, para poder pasar un rato con las tres.
Hailey no vino. Su papá no quería que pasara la noche en el gueto . Escuché a mis padres decir eso. Maya vino, pero terminó por pedirles a sus papás que vinieran a recogerla esa misma noche. Hubo una balacera a la vuelta de la esquina, y los disparos la asustaron.
Ahí fue cuando me di cuenta de que Williamson es un mundo, Garden Heights es otro, y tengo que mantenerlos separados.
Pero no importa qué esté pensando en hacer hoy: mis padres tienen sus propios planes para mí. Mamá me dice que me vaya a la tienda con papá. Antes de irse a trabajar, Seven viene a mi habitación con su camiseta polo de Best Buy y sus kakis, y me da un abrazo.
—Te quiero —dice.
¿Ven?, por eso odio que alguien muera. La gente hace cosas que normalmente no haría. Hasta mamá me abraza más tiempo y con más fuerza y más compasión que cuando lo hace porque sí . Sekani, por otro lado, me roba el tocino del plato, fisga en mi teléfono y me pisa el pie a propósito al salir. Lo amo por eso.
Le llevo un plato de comida para perros y sobras de tocino a nuestro pit bull, Brickz. Papá le puso ese nombre, que quiere decir ladrillos, porque siempre ha sido así de pesado. En cuanto me ve, pega un salto y forcejea para soltarse de la cadena. Y cuando me acerco lo suficiente, el pedazo de hiperactivo salta hacia mí y casi me tumba.
—¡Quieto! —le digo. Se agazapa sobre el césped y se me queda mirando, gimoteando con sus grandes ojos de cachorro. Es la versión Brickz de una disculpa.
Sé que los pit bull pueden ser agresivos, pero la mayor parte del tiempo Brickz es un bebé. Un bebé muy grande . Claro que si alguien pretendiera entrar a robar en casa o algo así, no se toparía con el bebé Brickz.
Mientras alimento a Brickz y le vuelvo a llenar el plato de agua, papá recoge manojos de col de su jardín. Corta rosas que tienen brotes tan grandes como la palma de mi mano. Papá pasa horas aquí afuera cada noche, plantando, arando y hablando. Dice que un buen jardín necesita una buena conversación.
Media hora después, estamos en su camioneta con las ventanas abajo. En la radio, Marvin Gaye pregunta qué está pasando . Todavía está oscuro, aunque el sol ya se asoma entre las nubes, y casi no hay nadie afuera. Se puede escuchar el estruendo de los camiones de doble remolque en la autopista cuando es tan temprano.
Papá tararea con Marvin, pero desafina más que un gato en celo. Lleva puesto un jersey de los Lakers sin camisa abajo, y revela los tatuajes que le cubren los brazos. Una de mis fotos de bebé, grabada permanentemente en su brazo y con la frase Algo por lo que vale la pena vivir, algo por lo que vale la pena morir escrita debajo, me devuelve la sonrisa. Seven y Sekani están en su otro brazo con la misma frase. Cartas de amor en su forma más simple.
—¿Quieres hablar de lo de anoche? —pregunta.
—Mejor no.
—Está bien. Cuando quieras.
Otra carta de amor en su forma más simple.
Giramos sobre la avenida Marigold, donde Garden Heights está despertando. Algunas señoras con mascadas floreadas salen de la lavandería cargando grandes cestos de ropa. El señor Reuben quita el candado a las cadenas de su restaurante. Su sobrino, Tim, el cocinero, se recarga contra la pared y se limpia la modorra de los ojos. La señorita Yvette bosteza mientras entra en su salón de belleza. Las luces están encendidas en la licorería Top Shelf Wine & Spirits, pero siempre lo están.
Papá se estaciona frente a la abarrotería Carter, la tienda de nuestra familia. La compró cuando yo tenía nueve años, después de que el dueño anterior, el señor Wyatt, dejara Garden Heights para ir a sentarse a la playa todo el día y ver a las muchachas bonitas (palabras de él, no mías). El señor Wyatt fue la única persona que contrató a papá cuando salió de la cárcel, y luego dijo que él era la única persona en quien confiaba para administrar la tienda.
Comparada con el Walmart que está en el lado este de Garden Heights, nuestra tienda es minúscula. Las ventanas y la puerta están protegidas con barras de metal pintadas de blanco. Hacen que la tienda parezca una cárcel.
El señor Lewis, de la peluquería de al lado, está parado enfrente con los brazos cruzados sobre su enorme barriga. Mira a papá con los ojos entornados.
Papá suspira.
—Ahí vamos.
Bajamos rápidamente. El señor Lewis hace algunos de los mejores cortes de pelo en Garden Heights —el high-top fade de Sekani, con las puntas muy altas en la parte de arriba y degradado en las sienes, es prueba fehaciente de ello— pero él mismo lleva un afro desordenado. Su estómago estorba la vista de sus pies, y desde que murió su esposa nadie le ha dicho que lleva los pantalones demasiado cortos y que sus calcetines no siempre combinan. Hoy, uno es de rayas y el otro de rombos.
—La tienda solía abrir a las cinco cincuenta y cinco en punto —dice—. ¡Cinco cincuenta y cinco!
Son las 6:05.
Papá abre a la puerta de enfrente.
—Lo sé, señor Lewis, pero no llevo la tienda como lo hacía Wyatt, ya se lo he dicho.
—Eso me queda claro. Primero quitas sus fotos: quién diablos reemplaza una foto del doctor Martin Luther King por la de un don nadie…
—Huey Newton no es ningún don nadie.
—¡No es ningún doctor King! Y luego contrata a maleantes para trabajar aquí. Supe que ese chico Khalil hizo que lo mataran anoche. Probablemente vendía esa porquería —la mirada del señor Lewis recorre desde la camiseta de basquetbol de papá hasta sus tatuajes—. Me pregunto de dónde habrá sacado esa idea.
Papá aprieta la quijada.
—Starr, ponle la cafetera al señor Lewis.
Para que se largue de una maldita vez: completo la oración.
Activo el interruptor de la cafetera en la mesa de autoservicio, la que Huey Newton vigila desde una foto con el puño levantado como símbolo del Poder Negro.
Se supone que debo reemplazar el filtro y ponerle café y agua frescos, pero por la manera en que habló de Khalil, al señor Lewis le tocará un café hecho con las sobras de ayer.
Cojea entre los pasillos y toma un pan de miel, una manzana y un paquete de queso de puerco. Me da el pan.
—Caliéntalo, niña. Y más vale que no lo cocines de más.
Lo dejo en el microondas hasta que la envoltura de plástico se hincha y se abre. El señor Lewis se lo come en cuanto lo saco.
Читать дальше