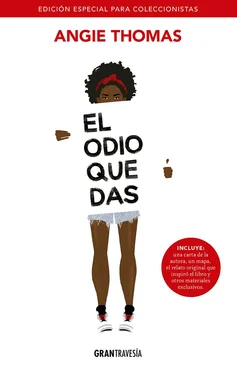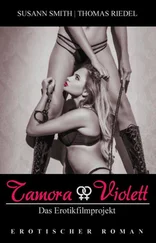¡Pum!
Dos. Khalil suelta un grito ahogado.
¡Pum!
Tres. Khalil me mira, estupefacto.
Cae al suelo.
Tengo diez años otra vez, y estoy viendo caer a Natasha.
Un alarido ensordecedor surge desde mis entrañas, estalla en mi garganta y utiliza cada centímetro de mi ser para hacerse escuchar.
El instinto me dice que no me mueva, pero todo lo demás me urge a que compruebe cómo está Khalil. Salto fuera del Impala y voy corriendo al otro lado. Khalil está mirando el cielo fijamente como si esperara ver a Dios. Tiene la boca abierta como si quisiera gritar. Grito con suficiente fuerza por los dos.
—No, no, no —sólo eso puedo decir, como si tuviera un año y fuera la única palabra que conociera. No estoy segura de cómo termino en el suelo junto a él. Mamá me dijo una vez que tratara de detener el sangrado si le disparan a alguien, pero hay tanta sangre. Demasiada sangre.
—No, no, no.
Khalil no se mueve. No pronuncia una sola palabra. Ni siquiera me mira. Su cuerpo se pone rígido, y ya se ha ido. Espero que vea a Dios.
Alguien grita.
Parpadeo entre mis lágrimas. El oficial Ciento Quince me grita, me apunta con la misma pistola con la que mató a mi amigo.
Levanto las manos.
CAPÍTULO 3
Dejan el cuerpo de Khalil en el pavimento como si fuera un elemento probatorio. Las luces de las patrullas y las ambulancias parpadean por toda la calle Carnation. La gente se detiene a un lado, intentando ver qué sucedió.
—Mierda, hermano —dice alguien—. ¡Lo mataron!
Los oficiales le piden a la multitud que se disperse. Nadie escucha.
Los paramédicos no pueden hacer un carajo por Khalil, así que me suben a la parte de atrás de la ambulancia como si yo necesitara ayuda. Las luces brillantes me convierten en el centro de atención, y la gente se estira para ver.
No me siento especial. Me siento enferma.
La policía revisa el coche de Khalil. Intento decirles que se detengan. Por favor, cúbranle el cuerpo. Por favor, ciérrenle los ojos. Por favor, ciérrenle la boca. Aléjense del coche. No toquen su cepillo. Pero las palabras nunca salen.
Ciento Quince está sentado en la acera con la cara entre las manos. Otros oficiales le dan palmadas en el hombro y le dicen que todo saldrá bien.
Finalmente le ponen una sábana encima a Khalil. No puede respirar debajo de ella. Yo no puedo respirar.
No puedo.
Respirar.
Jadeo.
Y jadeo.
Y jadeo.
—¿Starr?
Aparecen unos ojos marrones con pestañas largas frente a mí. Son como los míos.
No le pude decir mucho a la policía, pero sí logré darles los nombres y teléfonos de mis padres.
—Hola —dice papá—. Ven, vamos.
Abro la boca para responder. Me sale un sollozo.
Alguien mueve a papá a un lado, y mamá me envuelve entre sus brazos. Me acaricia la espalda y me dice mentiras en voz baja.
—Todo está bien, nena. Todo está bien.
Nos quedamos así durante mucho tiempo. Pasado un rato, papá nos ayuda a bajar de la ambulancia. Me envuelve con su brazo como un escudo protector contra los ojos curiosos y me guía a su Tahoe, estacionada un poco más adelante.
Conduce. Un farol destella sobre su rostro y muestra lo tensa que está su quijada. Sus venas se abultan a lo largo de su cabeza calva.
Mamá trae puesta su bata de enfermera, la que tiene patitos de hule. Esta noche hizo doble turno en la sala de emergencias. Se limpia los ojos unas cuantas veces, pensando, probablemente, en Khalil o en cómo podría haber sido yo la que estuviera tirada en la calle.
Se me revuelve el estómago. Toda esa sangre, toda salió de él. Tengo parte de ella en las manos, en la sudadera de Seven, en mis pies. Hace una hora reíamos y nos poníamos al día. Ahora su sangre…
Se me acumula la saliva caliente en la boca. Se me revuelve más el estómago. Me da una arcada.
Mamá me mira por el espejo retrovisor.
—Maverick, ¡oríllate!
Me lanzo por el asiento trasero y abro la puerta de un empujón antes de que la camioneta se detenga por completo. Siento como si todo quisiera salir, y lo único que puedo hacer es dejarlo escapar.
Mamá salta de la camioneta y la rodea hasta llegar a mí. Me quita el cabello del rostro y me acaricia la espalda.
—Lo siento tanto, nena —me dice.
Cuando llegamos a casa, me ayuda a desvestirme. La sudadera de Seven y mis Jordan desaparecen en una bolsa de basura negra, para no volver a verlos nunca más.
Me siento en una tina de agua humeante y restriego las manos hasta dejarlas en carne viva para quitarme la sangre de Khalil. Papá me lleva en brazos a la cama, y mamá me acaricia el cabello con los dedos hasta que me quedo dormida.
Despierto con pesadillas una y otra vez. Mamá me recuerda que respire, como lo hacía antes de que me curara del asma. Creo que se queda en mi habitación toda la noche, porque cada que despierto, está sentada junto a mí.
Pero esta vez, no está. Mis ojos pugnan contra la luminosidad de mis paredes azul neón. El reloj dice que son las cinco de la mañana. Mi cuerpo está tan acostumbrado a despertarse a las cinco que no le importa si es sábado.
Me quedo mirando las estrellas que brillan en la oscuridad adheridas al techo, tratando de recapitular la noche anterior. Por mi cabeza pasan la fiesta, la pelea, Ciento Quince quien obliga a Khalil y a mí a orillarnos. El primer disparo resuena en mis oídos. El segundo. El tercero.
Estoy acostada en la cama. Khalil está acostado en la morgue del condado.
También Natasha terminó ahí. Sucedió hace seis años, pero todavía recuerdo cada detalle de ese día. Yo estaba barriendo el piso en nuestra tienda, ahorrando para comprarme mi primer par de Jordan, cuando entró corriendo Natasha. Era regordeta (su mamá decía que eran sus rollitos de bebé), de piel oscura, y llevaba el pelo en trenzas que siempre parecían recién hechas. Yo me moría por unas trenzas como las suyas.
—Starr, ¡estalló el hidrante de la calle Elm! —exclamó.
Eso era como decir que teníamos un parque acuático gratis. Recuerdo que miré a papá y le rogué en silencio. Me dijo que podía ir, con tal de que prometiera volver en una hora.
Creo que nunca vi el agua dispararse tan alto como ese día. Casi toda la gente del barrio estaba ahí. Se divertían sin más. Al principio fui la única que notó el coche.
Un brazo tatuado se estiró por la ventana trasera, sosteniendo una Glock. La gente corrió. Pero yo no. Mis pies se volvieron parte de la acera. Natasha estaba chapoteando en el agua, feliz. Luego…
¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Me lancé hacia un rosal. Para cuando me levanté, alguien estaba gritando: ¡Llamen al novecientos once! Al principio pensé que era yo, porque tenía sangre en la camisa. Me había arañado con las espinas del rosal, pero eso fue todo. Se trataba de Natasha. Su sangre se empezó a mezclar con el agua, y lo único que podía verse era un río rojo que bajaba corriendo por la calle.
Se veía asustada. Teníamos diez años, y no sabíamos qué pasaba después de morir. Carajo, todavía no lo sé, y ella se vio obligada a descubrirlo, aunque no lo quisiera.
Sé que no quería que sucediera, y Khalil tampoco lo quería.
Mi puerta se abre con un crujido y mamá se asoma. Intenta sonreír.
—Mira quién despertó.
Se hunde en el lugar de siempre de la cama y me toca la frente, aunque no tengo fiebre. Se la pasa tanto tiempo cuidando a niños enfermos que es su primer instinto.
—¿Cómo te sientes, Munch?
Ese apodo. Quiere decir masticar , y eso es lo que mis papás juran que hacía todo el tiempo después de que dejé el biberón. Ya perdí mi gran apetito, pero el apodo no.
Читать дальше