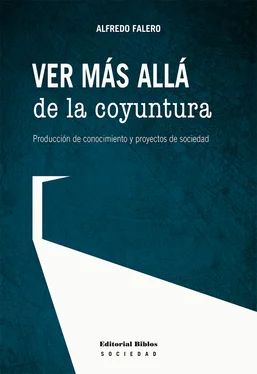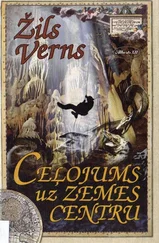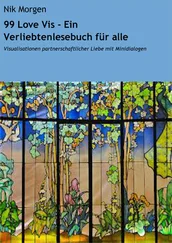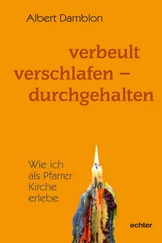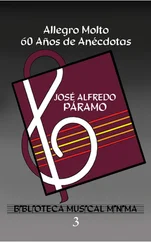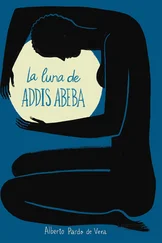En sociología, en ciencias sociales en general, esta posibilidad de estar abierto a la interdisciplinariedad es fácil postularla, pero decididamente difícil llevarla al plano de los productos académicos concretos. Además, ya resulta políticamente correcto establecer una postura “amistosa” con la interdisciplinariedad, lo cual lleva a que algunas dosis de discurso interdisciplinario pueden resultar convenientes aunque en los hechos tenga efectos inocuos.
Entonces, llegados aquí en un cuadro general muy rápidamente trazado, ¿cómo proceder para abordar el tema? Bourdieu ha dicho que hay más que ganar enfrentándose a objetos nuevos que enredándose en polémicas teóricas que no hacen más que alimentar un metadiscurso autoengendrado y con demasiada frecuencia vacío a propósito de conceptos tratados como tótems intelectuales (Bourdieu y Wacquant, 1995). Se permitirá agregar algo de la experiencia personal de investigación que implicó el encuentro de disciplinas en la construcción del conocimiento sobre sujetos colectivos y pensamiento crítico con relación a la realidad latinoamericana. La autorreflexión de la experiencia del “núcleo interdisciplinario” (así se la llamaba institucionalmente) transcurrió en igual sentido a lo antes señalado: enfrentarse a una problemática concreta en términos interdisciplinarios para generar un producto nuevo resultaba infinitamente más posible y útil que cualquier metadiscurso interdisciplinario. 5
Así pues se propone la importancia de la interdisciplinariedad para nutrir la teoría social no desde una abstracción erudita sobre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, sino desde una postura de trascender fronteras disciplinarias para temas concretos que enfrenta la construcción de marcos teóricos específicos.
Dicho esto, debe agregarse otro elemento: cada trama disciplinaria abre discusiones y clasificaciones sobre lo que se considera riguroso o impreciso, creativo o rutinizado, o lo que se debe sacrificar o se puede potenciar en términos de argumentación. Esto implica acuerdos de construcción de conocimiento ad hoc.
Por ejemplo, desde la sociología se puede pensar que se pierde rigor metodológico si se tiene que dialogar con la filosofía social y política y desde esta pensar que se pierde imaginación creadora si tiene que colocarse en un marco de permanente insistencia metodológica de demostración o de fundamentación empírica de lo que se postula. O suponer –erróneamente– que las problemáticas de la economía política son ajenas a la apertura de campos de observación de la teoría sociológica (aquí sí, “sociológica”, en un sentido más específico y restringido, y no “social”) y viceversa.
En teoría social, estos riesgos propios del celoso aduanero de fronteras disciplinarias no deberían prosperar. Cuando se está frente a un problema concreto que requiere pensarse teóricamente, la teoría social necesita insumos de otras disciplinas, pues de ese modo la capacidad para pensar y relacionar elementos aumenta notablemente. Las trayectorias intelectuales más ricas son aquellas capaces de deslizarse sin complejos entre diferentes disciplinas cuando las problemáticas de investigación lo requieren.
En este libro (capítulo 6) se presenta el caso concreto de Giovanni Arrighi, autor italiano de quien el 18 de junio de 2019 se cumplieron diez años de su fallecimiento y cuyas formulaciones teóricas alcanzaron un importante impacto en varias disciplinas luego de nutrirse de ellas (en principio, sociología, relaciones internacionales y economía política). Por ejemplo, qué aperturas y problemas trae aparejado considerar el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci en un plano global.
En el caso de la trayectoria de investigación propia, el deslizamiento entre disciplinas se produce –como se verá en diferentes capítulos– a partir de la sociología hacia la economía política, la geografía humana y la historia. Se podría decir que las sucesivas incorporaciones teóricas llevan al investigador a plantearse su derecho a cambiar la pregunta inicial de investigación, y esto ya conduce a otro desafío.
5. El desafío del lenguaje para la construcción de teoría
Si los saltos tecnológicos –como el que se vive actualmente– presionan a la innovación del lenguaje, puede pensarse lo mismo en el campo de las ciencias sociales con la teoría social. La capacidad de manejo del lenguaje en teoría es clave en el entendido de que la riqueza conceptual, el análisis, la explicación, las aperturas a campos de análisis se sustentan en tal capacidad. Cualquier delimitación conceptual estará siempre sujeta a los límites y las posibilidades del lenguaje. La generación de un concepto, que adquiera capacidad explicativa, está condicionada a su potencialidad enriquecedora para marcar determinadas características del objeto de estudio, evocar connotaciones de la disciplina, sugerir determinados despliegues sociohistóricos, entre otros elementos.
En esta dirección es que se ha sugerido la necesidad y conveniencia de articular diversos lenguajes, es decir, aquellos propios de la racionalidad científica con aquellos ajenos a ella. Una búsqueda que implica apelar a la metáfora, a la literatura, por ejemplo. “Se trata de avanzar en la búsqueda de sentidos, pero en el marco de otros parámetros de significación y de orden, de conformidad con esa fuerza del lenguaje que se recobra en la poesía”. Y trayendo al filósofo Ernest Fischer recuerda Hugo Zemelman (2007: 57) cómo “la lengua del poeta suelta los orígenes, conjuro de una mágica unidad de palabra y realidad”, algo así como “regresar a la vida en el lenguaje que es la vida del lenguaje” (véase también Zemelman, 2005).
Se deriva de lo anterior –se acuerde o no con la argumentación indicada– la necesidad de liberar al lenguaje de las ciencias sociales de prisiones que no lo habilitan a colocarse con capacidad de dar cuenta de problemáticas que van emergiendo. El lenguaje es la base para la organización de la observación de la realidad social, para plasmar ángulos de acercamiento a ella. En el estudio de procesos sociales de América Latina, debe dar cuenta de una construcción, debe marcar la complejidad de agentes sociales y su despliegue considerando el desafío de no caer en significados preestablecidos o aprisionados para captar realidades sociohistóricas diferentes.
Por ejemplo, las modalidades de relacionamiento entre movimientos sociales y gobiernos de izquierda y progresistas pueden llevar a recurrir acríticamente a la idea de cooptación en todos los casos porque es una noción disponible. O agentes críticos del campo popular en el Río de la Plata pueden caracterizar el comportamiento de un movimiento sindical como “peronización” porque alude a una realidad históricamente conocida y cercana. Sin embargo, en muchos casos probablemente no sean tales términos los que den cuenta de una realidad más compleja.
La problematización de estos aspectos es necesaria en el entendido de que existe una lucha simbólica para establecer sentidos a nociones y conceptos. Piénsese, por ejemplo, cuando se habla de democracia. El término puede dar cuenta de consideraciones opuestas; puede aludir a una cuestión de mero procedimiento o abrirse como proceso transformador del Estado y la sociedad, puede marcar una tendencia a reproducir un orden social o alternativamente el ámbito que hace posible la activación de una potencialidad transformadora, de posibilidades alternativas. Todo ello debe verse como una invitación a no “cosificar” conceptos, a potenciar la creatividad sin quedar atrapados en cercos disciplinarios.
Otro ejemplo: si se apela a la teoría sociológica para examinar procesos de integración regional, se verá que se requieren conceptos que vayan más allá de la tradición estadocéntrica de la sociología, pero que, al mismo tiempo, la contemplen de modo de registrar la tensión entre proyectos y dinámicas de agentes que trascienden fronteras. Frente a posiciones reduccionistas provenientes de las relaciones internacionales, la teoría abre posibilidades de lo alternativo más allá de las evidencias empíricas inmediatas, por ejemplo, al abrir el abanico de agentes participantes y otros escenarios posibles (i. e.: y visualizar mejor lo que implica comunidad de intereses en tensión con lo que implica comunidad de pertenencia).
Читать дальше