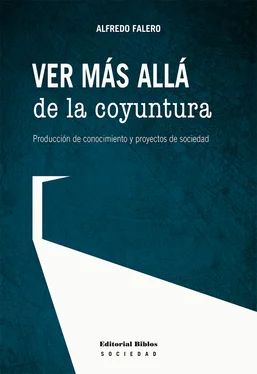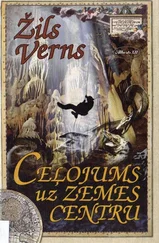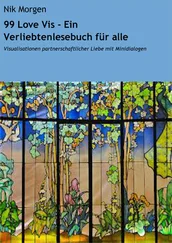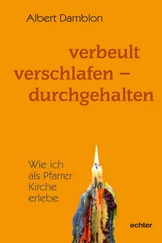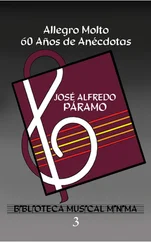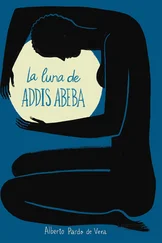Pierre Bourdieu toma en cuenta este contexto académico para ponderar la sociología desarrollada en Estados Unidos más allá del estructural-funcionalismo. De esta manera, si bien señala –nuevamente a modo de ejemplo– críticas a Erving Goffman, en particular a la filosofía del mundo social que a menudo subyace en el interés por los detalles de la práctica social y la “miopía” teórica que ello favorece, no deja de considerar sus contribuciones en un contexto académico desfavorable, signado por el “metodologismo” y la teoría “ostentoria” o “teoricista” (Bourdieu y Wacquant, 1995, 2014).
En suma, pueden existir contextos académicos mejores o peores, autores y libros que generan cierta proyección y por tanto logran generar reacomodamientos teóricos o, al contrario, intentos que no logran cambiar la situación y quedan olvidados en las historias intelectuales, y todo esto debe tenerse presente. Y, ciertamente, lo anterior no puede desanclarse de contextos más generales, de “época”, en donde puede aparecer mayor o menor creatividad, pero de ello se hablará más adelante, especialmente en el capítulo 3.
Por cierto, lo mismo puede ocurrir con otras disciplinas que trabajan lo social. En relación con la historia, cabe ejemplificar con el caso de Marc Bloch y Lucien Febvre en Francia en la primera mitad del siglo XX. Ellos proferían sus críticas desde la Universidad de Estrasburgo contra los “mandarines historiográficos” que controlaban el departamento de historia de la Sorbona, la más prestigiosa universidad francesa. La Universidad de Estrasburgo ofrecía –por contexto geográfico e histórico– un ambiente favorable a la innovación intelectual (Barros, 2018, retomando al reconocido historiador Peter Burke). Aquellos autores –debe recordarse– fueron claves en la generación de la renovadora escuela de los Annales (Barros, 2018).
Resumiendo: la producción y el uso de teoría social exige tener presente un conjunto de requerimientos o desafíos que pueden significar un enorme trabajo invisibilizado y siempre sospechado en cuanto a su utilidad. En ese sentido y en cualquier caso, el temor a las consecuencias académicas adversas no puede regir la producción de conocimiento a riesgo de –ahí sí– volverlo inútil por conformista (por más revistas arbitradas internacionales a que se tenga acceso). En los próximos capítulos –se advertirá– este tema emerge una y otra vez. Porque ahora, establecidos ya riesgos y limitaciones, se hace necesario entrar en el fondo de la discusión e identificar los requerimientos o desafíos que hacen al razonamiento teórico.
3. El desafío de la capacidad relacional como lógica central para ver “más allá”
Una breve reflexión inicial a partir de la experiencia docente: si algo está claro cuando se habla de construcción de un marco teórico de una investigación, es que no se trata de una mera sumatoria de autores. Seguramente cuando se revisan los primeros proyectos de estudiantes de grado o posgrado la capacidad relacional es un elemento sustantivo a considerar. Es que si se asume que una base de la investigación sociológica son las mediaciones analíticas que se pueden establecer entre fenómenos, ya en el marco teórico comienzan los problemas.
Si no existe capacidad de establecer proximidades, desencuentros, complementariedades entre conceptos y autores o conexión entre discusiones en función del eje problemático a investigar que luego permita tensar con el abordaje empírico, la calidad de la investigación se resiente. Tampoco siempre está claro que, aun frente a objetos de investigación parecidos, es esta capacidad artesanal que ningún programa informático sustituye la que convierte un marco teórico en único e irrepetible.
Y debe recordarse que de un buen marco teórico al menos dependen tres elementos posteriores: 1) que se pueda evitar la ilusión de la captación no problemática de la realidad (y el arsenal estadístico puede potenciar esa ilusión); 2) la posibilidad de ordenar y relacionar información posterior y evitar que quede subordinada a la lógica de lo socialmente posible de la coyuntura, y 3) que se generen cierres o encuadramientos apresurados de la realidad que terminan amputando mediaciones analíticas sustantivas que configuran la contribución explicativa potencialmente a realizar. 3
Todo ello –se puede decir– constituye el núcleo problemático central de lo que está en juego, pero además queda claro que no solo se trata de un problema de formación en el ámbito de las ciencias sociales. Hace a un fantasma que ronda cualquier investigación de lo social, cualquier capacidad de análisis crítico, y que adquiere fuerza en un contexto en que la aceleración por presentar resultados lleva al sacrificio de la reflexión.
En los trabajos en que Pierre Bourdieu con Loïc Wacquant (1995 y 2014) reflexionan sobre el trabajo sociológico, la idea de “pensar en términos relacionales” está claramente presente. Si se piensa la teoría y la metodología como separadas o incluso opuestas, no hay carácter relacional efectivo. Tampoco es novedad advertir que todo el andamiaje conceptual del autor francés es relacional, sus conceptos clave más conocidos son relacionales: habitus , campo, capital. No puede entenderse uno sin los otros y además hay interdependencia entre los distintos habitus de una trayectoria social, entre campos y entre formas de capital.
Decía Wacquant (2002) que el modo de argumentar de Bourdieu es como una red con ramificaciones y si sus conceptos clave (como los mencionados) funcionan eficazmente unos con relación a los otros, es porque el universo social está constituido de esa manera justamente. Por cierto, no es este el lugar para examinar la obra de Bourdieu (sobre lo cual, además, ya se ha escrito abundantemente), sino simplemente visualizar este intrínseco carácter relacional. Pero, naturalmente, se puede encontrar una postura relacional en otros muchos autores comenzando por los clásicos de la sociología.
En la perspectiva general de este trabajo, el ya fallecido sociólogo Hugo Zemelman (1992, 2011) –en particular desde Los horizontes de la razón en adelante– ha puesto de manifiesto el problema de diversas formas. De modo que más allá de acuerdos y desacuerdos, proximidades y distancias, bucear en la obra del sociólogo chileno que desarrolló su trabajo en México constituye una fuente de inspiración para pensar este tipo de problemas. Y uno de sus desarrollos en que aparece planteada la capacidad de relación es con el concepto de totalidad.
Primero –señala– lo que no es totalidad: no es la trivialidad de que todo está en conexión con todo. Refiere (rescatando a Kosík) como “estructura significativa para cada hecho o conjunto de hechos”. De modo que en la perspectiva general del sociólogo de origen chileno “la totalidad no es todos los hechos, sino que es una óptica epistemológica desde la que se delimitan campos de observación de la realidad, los cuales permiten reconocer la articulación en que los hechos asumen su significación específica” (Zemelman, 1992, 1: 50).
De este modo, se puede decir que, entendida como articulación de campos de observación de la realidad, construir “totalidad” constituye una operación analítica que cumple la función de apertura a mediaciones entre componentes. En este libro se verá cómo se expresa esto con el concepto “revolución informacional” y los potenciales reduccionismos analíticos que surgen (capítulo 7).
Es una operación de apertura que –en el centro de atención de este trabajo– es clave en términos teóricos contra cualquier racionalismo metodológico de corte positivista. Una apertura teórica en términos de capacidad relacional del problema evita una postura contenida y tiende puentes hacia otra relación del conocimiento de lo social (paso previo y paralelo a la concreción del problema como objeto).
Читать дальше