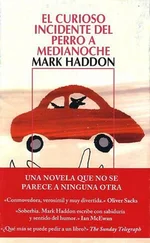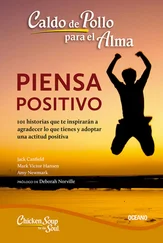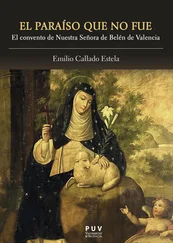Parecía tener algo preparado para casi todas las ocasiones especiales: baby showers, fiestas de compromiso, bodas y cosas por el estilo, e innumerables amigos, familiares y simples conocidos querían tener las creaciones hechas a mano de Louisa. La tradición llegó a un súbito final una tarde gris de marzo en que los “alfileres y agujas” penetraron y pincharon todo el lado derecho del cuerpo de Louisa. Casi no podía moverse cuando los paramédicos llegaron. Dos meses después le dio neumonía, y yo me pasaba la noche en vela al lado de Louisa acariciándole la mano, mientras mis lágrimas caían a raudales sobre las sábanas de su cama. Las ondas del monitor cardiaco alcanzaron picos altos, luego se extendieron y por último cesaron. El médico confirmó la triste noticia a quienes estábamos reunidos a su alrededor. Louisa se había ido. Aunque lo vi suceder y oí las palabras del doctor, mi conciencia asimiló la realidad muy lentamente. Aunque sabía que algún día tendría que hacer frente a mi propio dolor, hice lo que estuvo a mi alcance para ayudar a preparar el funeral y a rodear a su esposo, Joe, del apoyo que necesitaba. Ofrecí ideas sobre los versículos de la Biblia que ella más apreciaba, así como de otros pasajes y cantos para incluirlos en el servicio fúnebre. Busqué en su clóset la ropa con la que la sepultaríamos, tratando de recordar con otros los colores, estampados y texturas favoritas de Louisa. Organicé las comidas y el transporte y aspectos prácticos de todo tipo, pero fue con el mayor cuidado y ternura que me era posible que hurgué en las canastas rebosantes y bolsas de Louisa para seleccionar las prendas tejidas más impresionantes que quería exhibir en el funeral. Durante mi búsqueda encontré muchos proyectos terminados. Una gorra de bebé, con un pompón en la coronilla, de color amarillo como los rayos brillantes del sol. Toallas de cocina en forma de margaritas, copos de nieve y estrellas. Una bufanda. Pero entre tantos tesoros, había aún más proyectos esperando cobrar forma final. Noté en especial los calcetines con puntos marrones que empezó a tejer para Joe el pasado invierno. Louisa esperaba dárselos en Navidad el año pasado, pero el ajetreo de las fiestas interrumpió sus planes. Entonces decidió dárselas para su cumpleaños, pero tampoco tuvo tiempo para eso. Louisa y yo hablamos del proyecto retrasado de los calcetines sin darle demasiada importancia unas semanas antes de que muriera; es mi último recuerdo de haber tejido juntas. Con la mente atrapada en estos recuerdos agridulces y la visión empañada por las lágrimas, me volví hacia Joe y propuse: —Si te parece bien, me gustaría terminar los calcetines por ella algún día. Esa promesa que le hice a Joe fue una cuerda de salvamento a la que me aferré todos los días de ahí en adelante. Es verdad que, cuando terminara los calcetines, le daría a Joe finalmente un regalo muy especial y me sentí bien al respecto. Pero, muy en el fondo, comprendía que terminar esos calcetines me ayudaría de algún modo a sobrellevar la pérdida de mi amiga, que me ayudaría como nadie más podría. Transcurrieron varios meses antes de que pudiera armarme de valor para cumplir mi promesa. Marqué el número, me aclaré la garganta y con voz titubeante pregunté si podía pasar por los proyectos sin terminar de Louisa. Un par de días después, Joe me saludó en la puerta y señaló el sofá, apenas visible debajo de los artículos de tejer de Louisa. Después de asegurarme de que tenía todas las agujas e ideas necesarias, llené el maletero, me dirigí a casa y trasladé mi preciosa carga a la sala. ¿Mi primera tarea? Terminar esos calcetines. Estudié el diseño, arreglé las agujas como correspondía y toqué el estambre grueso. Tenía ante mí el trabajo de Louisa como un diario que documentaba tanto las celebraciones como los pesares de sus últimos meses de vida. Cuando coloqué un calcetín totalmente terminado sobre mi regazo, noté su forma perfectamente proporcionada y las puntadas uniformes y cuidadosas. ¡Cómo me recordaron los días armoniosos y felices que Louisa disfrutó alguna vez! Pero entonces me fijé en el segundo calcetín, no sólo sin terminar, sino repleto de errores: señales de su creciente cansancio hacia el final. Aunque a regañadientes, me di cuenta de que no me quedaba más remedio. Tenía que retomar lo que estaba bien hecho donde Louisa lo dejó, sin importar el desconsuelo que me produciría deshacer el testimonio de algunos de los últimos momentos que pasamos juntas. Deshice cientos de puntadas hasta donde la cuenta estaba bien, pero mi vacilación inicial también se desvaneció cuando me pareció que los pequeños lazos de estambre levantaban los brazos en celebración de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Aunque extraño a mi amiga todos los días, acepto las innumerables oportunidades que se me presentan para honrar su memoria, para honrar nuestros recuerdos. Hago bonitos regalos tejidos como Louisa hizo alguna vez. Extiendo su sonrisa cuando los que sufren necesitan que alguien les dé ánimo. Y me deleito en los sueños que mis otras amigas me cuentan en los rincones acogedores y cálidos de las cafeterías locales. De hecho, mi nuevo comienzo, mi nueva vida sin Louisa, prueba que estamos entretejidas para siempre. BARBARA FARLAND La mesa vacía Estábamos en Grecia de vacaciones hace muchos años y fuimos a un pueblo pequeño muy alejado de la ruta de los turistas. Deambulamos por las callejuelas hasta que nos dio hambre. Decidimos entrar en un cafecito a probar la comida griega. El piso y las paredes del interior eran de piedra, pero había sillas y mesas modernas que estaban pintadas de amarillo brillante, excepto por una vieja mesa de madera redonda y cuatro sillas, también de madera, que sobresalían en medio de los muebles modernos de color vivo. Aquel que se ha ido, cuya memoria atesoramos, mora entre nosotros, más potente, no, más presente que los vivos. ANTOINE DE SAINT-EXUPERY Había repisas alrededor de las paredes con frascos que contenían hierbas secas, algún tipo de pepinillos de aspecto extraño, flores frescas, velas y muchas otras cosas. Una anciana salió de una cortina de cuentas de vidrio y nos preguntó que nos gustaría comer. Pedimos un surtido de platos típicos, vino de la localidad y café. Como ya casi era hora de comer, el café empezó a llenarse poco a poco. Le comenté a la joven que nos llevó el vino que tenían muchos clientes. —Los viernes viene a comer mucha gente—, respondió. Todos estaban sentados charlando cuando entró un anciano y se abrió paso hacia la vieja mesa de madera. Tomó asiento y la joven puso un vaso de agua frente a él y en los otros tres lugares. Hizo lo mismo con platos de pan y comprendí que el hombre debía de estar esperando a otros tres comensales. Comimos los deliciosos platos y hablamos de a dónde iríamos a explorar después. Al cabo de casi una hora noté que el anciano seguía solo en la mesa. Aunque estaba comiendo algo, los vasos de agua y los platos de pan seguían ahí sin que nadie los hubiera tocado. La mano le tembló cuando levantó el vaso para beber un sorbo y me sentí profundamente conmovida. ¿Quién dejaría a un anciano comer sólo cuando lo estaba esperando? Cuando mi esposo fue a pagar la cuenta y nuestros hijos fueron al baño, paseé la mirada por los frascos en las repisas, pero me detuve en el viejo. La anciana me vio y le comenté: —Es triste que sus acompañantes no hayan llegado y que haya tenido que comer solo. —Siempre come solo. Sus acompañantes nunca vienen —repuso ella. La miré intrigada. —¿Le gusta fingir que tal vez vendrán? —No, él sabe bien que nunca llegarán. Hace muchos años, cuando era joven, eran cuatro los que venían todos los días de regreso a casa del trabajo. Tomaban uno o dos vasos de vino, eran cuatro jóvenes apuestos y fuertes. Una vez a la semana se sentaban en aquella mesa y comían juntos porque era viernes y no tenían que volver al trabajo sino hasta el lunes. Reían, contaban historias y planeaban sus fines de semana. Eran amigos desde que iban a la escuela y siempre estaban juntos. “Entonces estalló la guerra, y primero uno y luego los otros se marcharon a combatir. Eran como hermanos, comprenderá usted, y al final, cuando la guerra terminó, esperábamos que todos los muchachos volvieran a casa. De los cuatro que se sentaban ahí, sólo Nikolas volvió. Viene aquí cada viernes desde el día en que salió cojeando del hospital y se sentó a comer con sus amigos. En la mente revive su infancia feliz en este pueblo, recuerda cuando eran niños y les gastaban bromas a los vecinos, sus vidas cuando crecieron y se convirtieron en jóvenes y los abrazos de despedida cuando se fueron a la guerra. El resto de la semana lleva una vida normal con su esposa y su familia. Nikolas necesita estos viernes para sobrellevar el dolor, para pasar unos momentos felices con sus viejos amigos. El relato fue tan conmovedor que todavía me escurren las lágrimas por las mejillas cuando pienso en el anciano. Nunca olvidaré las últimas palabras que me dijo la señora cuando me disponía a irme. —El legado de la guerra no es sólo las miles de cruces blancas en un cementerio militar, es también las sillas vacías en una mesa y los amigos que nunca volverán a reunirse. Mientras yo viva, Nikolas siempre podrá reunirse aquí con sus amigos. JOYCE STARK Un regalo curativo Mi papá fue más que un padre para mí; fue mi amigo y confidente y una de las personas más maravillosas en mi vida. Por eso, cuando murió de repente, de un derrame cerebral, a la edad de cincuenta y un años, mi mundo se vino abajo. Me sentía perdida, junto con mi madre que había estado con él desde que tenía dieciséis años, mis dos hermanos, y todos los que lo conocieron. Nos sumimos en una espesa niebla de rabia, tristeza y consternación. Dios nos dio los recuerdos para que pudiéramos tener rosas en diciembre. J. M. BARRIE Lloraba todas las noches y trataba de aferrarme a los recuerdos que tenía de él. Revivía cada momento que podía evocar: anotaba mis pensamientos, imprimía mensajes viejos de correo electrónico, leía mis tarjetas de cumpleaños, cualquier cosa que me ayudara porque no quería olvidar. Cuando repasaba todos esos viejos recuerdos, empecé a preguntarme de qué me habría perdido. Mi padre era un hombre callado, conocido por su capacidad para escuchar, su paciencia, su buen humor y su sonrisa. Con frecuencia era él quien escuchaba en vez de hablar. Quería saber qué historias desconocía por haberlo perdido tan pronto. Por eso decidí compilar un libro de recuerdos como regalo de sorpresa para mi mamá y mis hermanos en Navidad. Empecé mi proyecto en noviembre y me puse en contacto con todos los que sabía que habían estado cerca de mi papá en los últimos años o en el pasado remoto. Envié correos electrónicos y cartas para pedir a los amigos y parientes de Gary Force que enviaran sus pensamientos y remembranzas que tenían de él. En particular, les solicité que compartieran anécdotas graciosas sobre mi padre o historias que quizá nadie había oído, o que habían quedado relegadas al olvido. Les pedí que respondieran a más tardar una semana antes de Navidad. Esperé y esperé, y hasta principios de diciembre había recibido muy pocas respuestas. Empecé a pensar que tal vez mi idea era terrible o que a nadie le había interesado. Y entonces llegó una avalancha de respuestas. Aproximadamente una semana antes de Navidad comencé a recibir cartas escritas a mano, fotografías viejas y correos electrónicos por docenas. Me sorprendió y maravilló la respuesta y me conmovió aún más lo que la gente escribió sobre mi papá. Casi todos los relatos y recuerdos eran nuevos para mí. Había historias de mi papá jugando póquer hasta las cuatro de la mañana en la preparatoria, de bromas que les jugaba a sus compañeros de la facultad, de su primer trabajo después de salir de la universidad, de cómo conoció a mi mamá y su vida juntos, e historias que hablaban del amor de mi padre por su familia y amigos. Todas y cada una de ellas fue un regalo precioso. Al final, mi compilación incluyó más de cincuenta entradas y ochenta y cinco páginas. Familiares y amigos vertieron su alma y corazón para hablar de un hombre que la vida les había arrebatado de pronto. Hablaron de cosas que les gustaría haberle dicho y de los recuerdos que atesorarían por siempre. Compilé el libro en la computadora y lo mandé imprimir a una tienda de fotocopias cercana. Se lo di a mi familia como el último regalo el día de Navidad. La emoción nos embargó a todos. Mi mamá se quedó muda y lloró a mares mientras miraba el grosor del libro. Mis hermanos se levantaron y me abrazaron sin decir nada. Mi madre y mis hermanos estaban tan conmovidos que no atinaban a decir palabra y tardaron horas en ver todo el libro. Con los ojos llenos de lágrimas, mamá dijo que era el mejor regalo que había recibido. Este libro era más que sólo un álbum de recuerdos. Era un proceso curativo. No esperaba sentirme mejor respecto a la pérdida de mi padre después de leer todas esas historias, pero así fue. Me sentí feliz de saber que había tenido una vida estupenda y que había llegado al corazón de muchas personas. Estoy muy orgullosa de que haya sido mi padre. Hacer el libro fue mi primer paso en el camino hacia la curación. Ahora, siempre que estoy triste o lo extraño, tomo el libro y lo hojeo para reír y sonreír un poco. Sé que él me está viendo desde el cielo, que también lo lee y, con suerte, ríe y sonríe junto conmigo. JENNY FORCE La oración del capellán Mi historia de dolor empezó con una llamada telefónica. El tipo de llamada que toda madre teme recibir. La llamada que ojalá nunca hubiera contestado. Esa llamada que me dejó llorando por mi niño, mi hijo que acababa de cumplir cuarenta años. Todavía estaba oscuro cuando fui a trabajar esa mañana de mayo de 2008. Recorrí la ruta familiar a lo largo de la autopista 40 para dirigirme al Centro Médico Regional Munroe en Ocala, Florida. Una compañera de trabajo había pedido libre el fin de semana y yo me presentaba a cubrir mi guardia, preparada para trabajar un turno extenuante de quince horas. La fe hace posibles las cosas, mas no fáciles. Anónimo Al llegar al hospital hice lo de siempre. Estacioné el automóvil y caminé hacia la entrada norte. Recorrí un largo pasillo hacia la cocina. Di dos vueltas a la izquierda y llegué a mi puesto de trabajo. Oí los mensajes que los pacientes habían dejado en una contestadora. Hice cambios personales al menú del desayuno. Tomé un descanso breve. Volví a mi computadora y empecé a trabajar en los menús de la comida de cada paciente del hospital. En mitad de mi rutina, casi a las nueve y media de la mañana, el teléfono de la línea exterior sonó. En el otro extremo oí a mi hija menor, Nancy, que llamaba desde Michigan. Lloraba y decía incoherencias; le pregunté qué había ocurrido; en medio de sollozos trató de hallar el modo de decirme y yo no podía entender lo que decía porque hablaba de prisa y atropelladamente y yo trataba de encontrar la forma de salir de esa pesadilla y entender. —Mamá —dijo al fin—, Michael está muerto. Lo que ocurrió después fue una espantosa serie de acontecimientos que se sucedieron con rapidez. De la llamada telefónica, a la cocina, a la oficina de la dietista, gritaba y estaba fuera de control. ¿Dijo muerto? Traté de comprender lo que estaba ocurriendo. Traté de recuperar la compostura. Mi único hijo no podía estar muerto. Me esforcé por dar sentido a lo que había oído. ¿Habló de una sobredosis? El personal y mis compañeros de trabajo corrieron a mi lado, pero estaba inconsolable, confundida, me negaba a creer lo que había oído y, no obstante, la verdad empezó a calar poco a poco en mi alma. Dos empleadas de la cocina, preocupadas por el estado de histeria en el que me encontraba, insistieron en llevarme a la planta baja al servicio de urgencias. Me dijeron que esperara hasta que me tranquilizara, que esperara hasta que llegara un pariente, que esperara hasta que pudiera enfrentar la realidad. Llamaron a un doctor y se quedaron cerca, al tiempo que ofrecían palabras de consuelo. Más tarde, mientras estaba sentada en la sala de urgencias, simplemente esperando, sin un amigo o familiar, sin esperanza en el mundo, sin ninguna forma de saber cómo había pasado lo impensable. Tal vez podría sobrevivir y recurrí al Dios de mi niñez para ofrecerle una plegaria llena de dolor y desesperación. No puedo soportar esto sola. Necesito Tu ayuda. El capellán que estaba de turno ese día era católico, vestía de manera informal y hablaba en voz baja. Alguien lo llamó para que esperara conmigo; me llevó a una habitación aparte donde pudiéramos estar solos. Me escuchó con verdadera preocupación e interés mientras lloraba y le contaba, lo mejor que pude, de mi único hijo, de la noche que había ido a pasar en casa de su hermana, de la sobredosis accidental, de sus últimas horas antes de acostarse y de su muerte silenciosa mientras todos los demás dormían. El capellán me tomó de las manos. —¿Puedo rezar contigo? —preguntó. Asentí, y me abandoné al dolor—. ¿Entiendes que le rezamos a la Virgen María? —Sí, está bien —susurré. El capellán hizo una pausa. —¿Sabes? —continuó—, María también perdió a su hijo —y con esa sencilla verdad empezó mi viaje desgarrador hacia la recuperación. Agaché la cabeza y escuché la oración del capellán, asombrada de que Dios me hubiera enviado ayuda tan pronto; de que hubiera oído mi súplica insuficiente de piedad y a través de las palabras de un completo extraño, me hubiera recordado lo que sufrió María al perder a su hijo tan joven. Desde hace dos años mi camino agreste y accidentado hacia la recuperación ha sido una marcha cuesta arriba. Sigo llorando la corta vida de mi hijo, pero paso a paso, encuentro nuevo consuelo y fortaleza al saber que no estoy sola, al saber que otra madre también tuvo que ir cuesta arriba con el corazón deshecho. Cada mañana mi cruz parece más fácil de soportar y a menudo, cuando rezo, o medito, o levanto el cáliz, pienso en las palabras del capellán: “María también perdió a su hijo”, y me siento reconfortada. BRENDA DAWSON, según se lo contó a CHARLOTTE A. LANHAM Girasol de Cornell Era diciembre de 2000 cuando asistimos al funeral de mi amado padre, Clarence Edward Gammon. Un enorme abanico de girasoles adornaba el púlpito de la iglesia en memoria del sol que iluminó nuestras vidas y en conmemoración de los bellísimos girasoles que él cultivaba cada año. Eran la comidilla del barrio cuando se erguían imponentes y llegaban a rozar los aleros de nuestra casa familiar. ¡Oh, corazón! Si algún necio te dijera que el alma, como el cuerpo, perece, responde que la flor se marchita, pero la semilla permanece. KAHLIL GIBRAN Cada año desde 2002, las semillas de esas flores preciosas se vuelven a sembrar en mi casa de Cornell, en recuerdo entrañable de mi papá y por respeto al amor que sintió por esas flores. Fue en 2006, cuando empezaba el proceso de siembra para la nueva temporada, que la maravillosa historia de estas flores alcanzó una nueva altura. Entré en el garaje a buscar las semillas que había cosechado el pasado otoño, como había hecho cada año antes. No caí en la cuenta de inmediato cuando vi en la bandeja las cáscaras abiertas, pero pronto comprendí que un bicho hambriento, que de seguro se había refugiado en nuestra cochera durante el invierno, se había comido las semillas. Una oleada terrible de temor y desolación me invadió, como si hubiera vuelto a perder a mi padre. Mi esposo me vio llorando desde la ventana de la cocina, abrió la puerta y preguntó qué me pasaba. Le expliqué lo ocurrido. Me miró con compasión y dijo: “Sólo se necesita una”. Comprendí. Pasé dos horas buscando y rebuscando entre las cáscaras y encontré un total de doce semillas restantes que sembré en macetas pequeñas, y crecieron las plantitas en la ventana de nuestra cocina. Regresamos de un fin de semana que habíamos pasado fuera y descubrimos que nuestro gato había descabezado todas las flores y se las había comido. No podía creer que esas flores estuvieran de nuevo en peligro. Una vez más, mi esposo aconsejó: “No te des por vencida, sólo se necesita una”. Y había una. Una planta joven había sobrevivido y la sembré en el jardín de la parte de atrás de la casa. En las siguientes semanas la vi crecer y fortalecerse hasta que alcanzó una altura de treinta centímetros. Un día estaba quitando la hierba alrededor del tallo y algo absolutamente increíble ocurrió: oí el “crac” y claro, me había acercado demasiado y corté el tallo de la flor. Esta vez no derramé lágrimas. Me di cuenta de que me estaban enviando alguna especie de mensaje que aún no lograba discernir. No tuve el valor de desenterrar el tallo agonizante y lo dejé ahí varias semanas. Un día, mientras estaba desmalezando, algo me llamó la atención. El tallo de girasol había vuelto a la vida: estaba mustio y de pronto se había levantado mirando al cielo y empezó a florecer. Era un milagro. Esta vez, las lágrimas eran por el mensaje recibido en lugar de por lo que había perdido. Sólo se necesita uno para marcar la diferencia, sea una persona o un girasol. Sin importar los maltratos sufridos, esta flor tenía un propósito y lo iba a cumplir a pesar de todos los ratones, gatos y jardineras descuidadas. Durante el verano el tallo creció hasta medir más de 1.80 metros, formó más de seis flores y proporcionó cientos de semillas para la cosecha. Comparto estas semillas como comparto mi historia de pérdida y, en última instancia, el regalo más grande de todos: el regalo de esperanza y fortaleza y la certeza de que todos los seres vivos son milagrosos en su existencia y perseverancia. Todos deberíamos estar tan llenos de esperanza como este girasol de Cornell. SHERI GAMMON DEWLING Mi hija, Rose Me senté junto a mi querida hija Rose, que estaba acostada con los ojos cerrados y tenía una expresión de paz en el rostro. La tomé de la mano, le acaricié el cabello y le dije cuánto la amaba. Después de un rato, hubo una ligera conmoción en el cuarto y se oyeron voces que hablaban en ruso, un idioma que estaba aprendiendo, pero que aún no entendía bien. Entonces alguien dijo en inglés: “Es hora de irnos. Necesitan cremar los cuerpos”. Quizá no sean estrellas, sino agujeros en el Cielo por donde el amor de nuestros difuntos fluye y nos baña con su luz para avisarnos que son felices. ANÓNIMO Retrocedí horrorizada. ¿Cómo podía alguien hablar de llevarse a mi amada hija y quemarla? El sólo pensarlo me resultaba absolutamente estremecedor. Pero entonces oí otra voz entre mis pensamientos: “Ellos ya no están aquí”. Era la voz del suegro de Rose y de inmediato entendí que se refería al cielo y nos recordaba que nuestros seres amados, Rose, su esposo Piper y su hijo Sean, ya no ocupaban los tres cuerpos que yacían lado a lado en esos ataúdes, sino que habían partido de este mundo para ir a un lugar mejor. —¿Están en un lugar donde puedan sentarse? —había preguntado amablemente mi suegra a mi esposo Ken por teléfono hacia poco menos de una semana. Luego procedió a darnos la terrible noticia que nuestra hija de veintiséis años había muerto, junto con su esposo de la misma edad y su hijo de tres años. Iban en el automóvil por una carretera cubierta de hielo cerca de una ciudad remota en Siberia; regresaban a casa después de haber ido a hacer snowboardingen las montañas cuando el automóvil patinó, se salió de control y se estrelló contra un autobús. La noticia era tan increíble e inesperada que fue muy difícil asimilarla; era como si alguien nos estuviera diciendo que el cielo era verde o que el pasto era morado. Simplemente nos dejamos caer en una banca fuera de la librería donde estábamos haciendo algunas compras cuando entró la llamada y nos esforzamos por recuperar, de algún modo, el equilibrio en un mundo que giraba a ritmo vertiginoso. Ken y yo habíamos tomado unas cortas vacaciones y por esa razón, la noticia de la muerte de nuestros seres queridos se les comunicó primero a los padres de mi esposo, ya que eran las únicas personas con las que la embajada de Estados Unidos en Rusia logró establecer contacto en ese momento. Había sido un año difícil para nosotros, y todos nos habían aconsejado que nos tomáramos unos días para descansar. Fuimos en automóvil de nuestra casa en Boston hasta un pequeño pueblo en la zona rural de Pennsylvania a pasar unos días disfrutando de la tranquilidad del campo. Cuatro meses antes, otra de nuestras hijas, Lillie, sufrió un accidente automovilístico en Boston una madrugada cuando un conductor ebrio que iba a exceso de velocidad salió de una calle secundaria y se estrelló contra el auto que ella conducía; el impacto causó la muerte de uno de los pasajeros e hirió a otros cuatro, entre ellos, a Lillie, que fue la que sufrió las heridas más graves, pero milagrosamente sobrevivió a una delicada operación del cerebro y por fin se estaba recuperando tras una convalecencia muy difícil. Ahí estábamos de nuevo, enfrentando otra tragedia. Esas palabras: “Ellos ya no están aquí”, traspasaron mi conciencia y, en ese momento, ni siquiera estaba segura de seguir creyendo en el cielo. En ese instante, fue como si todo lo que creía se borrara de un plumazo, como cuando una computadora falla de pronto, o como cuando una película se detiene abruptamente en medio de la acción y sólo se ven puntos enroscados y estática. Siempre había creído en Dios, con excepción de los años de juventud en los que rechacé las creencias de mi infancia y me declaré atea. Pero luego mi vida dio ciertos giros sorprendentes; aprendí a amar a Dios con todo mi corazón y pasé muchos años en América Latina y después en Siberia viviendo como misionera con mi esposo y mis seis hijos. No podía imaginar no creer en el cielo después de haber vivido en situaciones peligrosas y haber dependido de Dios para todo y, sobre todo, después de haber sido testigo de muchos milagros a través de los años. Sin embargo, ahí estaba, profundamente preocupada por Rose y su familia, sabiendo que su futuro, su felicidad y bienestar dependían de que hubiera un más allá. De repente, todo aquello de lo que estaba tan segura parecía haber desaparecido. En ese momento se me ocurrió que mi fe en Dios siempre había estado relacionada con la Biblia, por lo que traté de pensar en un versículo bíblico sobre el cielo. Pensé en el versículo 16, capítulo 3 del evangelio de san Juan que dice: “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna”. Medité un momento en este versículo y me pregunté: “¿De verdad creo en eso o son sólo palabras bonitas?”. Entonces tuve otro pensamiento: “Puedes elegir. Puedes escoger entre creer o no creer. Depende de ti”. Así, en ese momento respondí: “Decido creer” y de inmediato sentí que una paz serena me rodeaba y me daba sustento, algo que hasta la fecha siempre ha permanecido conmigo. Después de que dejamos ese lugar, todos salimos a la calle y dimos varias vueltas por la cuadra. Todo era muy frío y monótono. Todos estábamos aturdidos. De hecho, estábamos esperando a que cremaran los cuerpos y tratábamos de movernos para mantenernos calientes mientras esperábamos. Era imposible que lleváramos los cuerpos de regreso a Estados Unidos para darles sepultura, por lo que habíamos optado por cremarlos en Rusia y llevar las cenizas de vuelta con nosotros. Finalmente nos llevaron en varios vehículos al lugar donde había ocurrido el accidente. La carretera estaba muy sola y desierta. Muy pocos vehículos pasaron por ahí mientras estuvimos ahí. Era difícil creer que un autobús hubiera estado ahí en el preciso momento en que el automóvil derrapó fuera de control. Vimos los restos del choque al lado del camino, dispersos por la nieve. En lo alto de una colina que se veía al fondo, alguien había colocado una guirnalda de flores en memoria de nuestros hijos. Traté de imaginar lo que Rose y su familia sintieron al estrellarse en medio de la nada y abandonar este mundo en un rincón tan desolado de la Tierra. De pronto, mientras miraba la guirnalda de flores, vi que el sol se estaba poniendo detrás de ella; su luz la iluminaba directamente y los rayos se entrecruzaban a su alrededor. Tomé mi cámara para captar ese bello paisaje. El hermano de Piper lo vio en el mismo momento que yo y también sacó su cámara para tomar la fotografía. Lo entendí como una hermosa promesa: que incluso en medio de la nada, el amor y la luz de Dios los habían rodeado y los habían sostenido durante la tragedia para conducirlos después a un mejor lugar. Esa noche viajamos por tren de Novokuznetsk a Novosibirsk, donde Rose, Piper y el pequeño Sean habían vivido como misioneros y trabajadores de ayuda humanitaria. Me quedé en el corredor del tren viendo por la ventana los abedules y la nieve en la oscuridad y elevé mis pensamientos a Dios. Sentí que Él me respondía, me tranquilizaba y me decía que no debía preocuparme más por Rose, Piper y Sean porque eran felices y habían emprendido una nueva vida, sino que más bien debía centrar la atención en nuestros otros hijos y ayudarles a salir adelante en los duros días que vendrían. En Novosibirsk realizamos el funeral y fue muy conmovedor ver a muchos rusos queridos que expresaron su amor y aprecio por Rose, Piper y Sean, que habían vivido entre ellos en los últimos años y que habían amado y ayudado a tantos. No pude evitar pensar que, pese a su corta vida, Rose y Piper habían vivido con plenitud. Aunque sólo habían vivido veintiséis años en este mundo, ¿quién era yo para decidir cuánto tiempo debía durar una vida? Agradezco mucho haber tenido a Rose, a Piper y a Sean y los maravillosos momentos que compartimos cuando estuvieron con nosotros. A menudo siento la presencia de Rose muy cerca de mí. Y el cielo ya no es un lugar abstracto para mí. Me parece mucho más real ahora y espero ir ahí algún día cuando me llegue la hora de partir de este mundo. Mientras tanto, amo la vida y quiero vivir cada día amando a las personas que me rodean, a mis hijos y nietos y a Dios. LARAINE PAQUETTE Una señal de Dios Era 1985, tenía dieciocho años e iba a pasar todo el verano fuera de casa. Conseguí lo que consideraba mi primer trabajo verdadero: un puesto de recamarera en el hotel más grande del Glacier National Park. Tenía la intención de aprovechar todos mis días libres para hacer senderismo y explorar el parque. Una de las primeras personas que conocí fue un joven de diecinueve años, de cabello anaranjado y una pasión por el senderismo que casi igualaba su pasión por el Señor. Congeniamos de inmediato. Así lloviera o tronara, explorábamos los senderos del Many Glacier Valley siempre que teníamos tiempo libre juntos. Además de su increíble espíritu aventurero, también admiraba su madurez espiritual que nunca había encontrado en alguien de esa edad. Si en lugar de una gema, o incluso una flor, proyectáramos el regalo de un pensamiento amoroso en el corazón de un amigo, eso sería dar como los ángeles lo hacen. GEORGE MACDONALD Diez de junio, tercer día libre (y, por lo tanto, tercer día de senderismo). El plan era ir “al lago Iceberg, desde luego” y después al lago y túnel Ptarmigan, si nos daba tiempo; casi veintiséis kilómetros en total si lo lográbamos. Durante el trayecto de los primeros cinco kilómetros de camino, una de las cosas de las que hablamos fue que sería increíble pararse en una saliente debajo de una cascada y ver el agua caer frente a uno. Y entonces aparecieron ante nosotros, precisamente al doblar la curva, las cascadas Ptarmigan, de sesenta y un metros de altura, con una saliente perfecta a unas dos terceras partes del camino hacia abajo. Quedamos que él iría a “ver” mientras yo esperaba el informe en lo alto. Veinte minutos y varios bocadillos después, empecé a preguntarme por qué tardaba tanto en volver. Empecé a dar vueltas de un lado a otro sobre el tramo de cuatrocientos metros que daba vuelta en U alrededor del borde de las cascadas, pero el paraje estaba tan densamente poblado de árboles que casi no podía ver nada al fondo del cañón. Incluso bajé unos quince metros o un poco más desde el sendero al lugar donde lo vi desaparecer por última vez, pero el suelo estaba mojado y resbaloso por el rocío de las cascadas y no me atreví a ir más lejos. La tercera vez que volví sobre mis pasos por el sendero divisé al fin lo que había empezado a temer: un par de botas que sobresalían de una roca y conectaban con un cuerpo medio sumergido y la mata de cabello anaranjado flotando en la corriente. Me di cuenta al instante de que estaba muerto. Luego de unos momentos de conmoción y llanto, recogí las mochilas y nuestras pertenencias y empecé a recorrer el sendero de regreso a la estación de guardabosques para informar del incidente. ¿Cómo empezar una historia así? Al parecer, los guardabosques resolvieron que yo tenía el temple suficiente para ser de utilidad en el lugar, porque me pidieron que volviera a subir por el sendero hacia las cascadas con cinco de ellos que llevaban el equipo de rescate y había un helicóptero a la espera. No fue sino hasta unas tres horas más tarde, cuando finalmente regresé al hotel, que rompí en llanto y me desplomé en los brazos de dos amigas que me esperaban deshechas en llanto, ya que la noticia me había precedido. Desde la mañana siguiente recibí llamadas de varias personas de la iglesia de mi casa que querían decirme que rezaban por mí (por increíble que parezca, la noticia se transmitió por radio incluso antes de que yo tuviera oportunidad de llamar a casa). En el transcurso de las siguientes semanas fui objeto de algunos de los actos más grandes de amabilidad de mis compañeros de trabajo (palmaditas en la espalda, comidas especiales, el ofrecimiento de tomar tiempo libre, etcétera). Pero la historia no termina aquí. Algo faltaba aún. Lo echaba mucho de menos, pero también tenía la plena certeza de que Dios lo había llamado a su seno y él estaba preparado. Finalmente decidí que necesitaba compartir esto con sus padres. Obtuve su dirección, incluí algunas fotografías que habíamos tomado de las cascadas y el “rescate” y escribí una extensa carta en la que les describí a su hijo como la persona increíblemente espiritual que conocí. Pasaron varias semanas y recibí una carta de respuesta que me dejó helada. Su madre escribió que había discutido y luchado con Dios por la muerte de su amado hijo y que simplemente no podía aceptar la posibilidad de que ésa fuera realmente Su voluntad. Finalmente “tendió un vellón de lana” y pidió a Dios que le diera diez señales. La primera ocurrió al día siguiente cuando fueron a visitar la tumba: la sombra de una cruz apareció en el capó del automóvil. Continuó mencionando ocho señales más que ocurrieron en las siguientes semanas. La décima fue mi carta, que sirvió como respuesta a su pregunta más crucial. Desde entonces un sentimiento de aceptación y paz se había apoderado de toda la familia. Todavía me asombra pensar en ello. Pedimos señales a Dios o interpretamos diversos acontecimientos como si Dios nos hablara por medio de señales, pero nunca se me había ocurrido la posibilidad de que Dios pudiera usarme a mí como señal para otra persona. ANN SCHOTANUS BROWN Del dolor al propósito ¿Por qué estaba la policía en la puerta de mi casa? ¿Qué quería, en especial a las siete de la mañana? Era mi hora de meditación matutina y me había arruinado la concentración; fui a abrir la puerta. —¿Es usted Sandra Maddox? —preguntó el oficial. ¿Por qué quería saber? ¿Qué era todo eso? No había infringido ninguna ley. Mi esposo no había hecho nada malo. Y mi hija, Tiffany, estaba en la escuela a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué podía estar mal? No desperdicies tu dolor; úsalo para ayudar a otros. RICK WARREN —Sí, soy Sandra Maddox —gracias a Dios, mi esposo, Ron, había bajado y se hallaba a mi lado. —Señora, lamento informarle que su hija Tiffany murió en un accidente automovilístico anoche. —¡NOOOOOOO! —grité mientras me abalanzaba a los brazos abiertos de mi esposo. En un instante, mi mundo pequeño y tranquilo quedó hecho añicos. ¡Dios mío, no puede ser verdad! No mi Tiffany. ¿Por qué? El tiempo perdió todo significado y vivía como autómata, sólo hacía lo que era absolutamente indispensable. Incluso respirar se volvió una carga pesada. No era posible que nunca más volviera a ver el rostro sonriente y hermoso de Tiffany. Dios mío, ¿por qué? Todas las mañanas, ahí estaba de nuevo: una ola inmensa de dolor que se estrellaba contra mí y las aguas revueltas me hundían y arrastraban al fondo. No podía siquiera imaginar que alguna vez pudiera volver a reír o sonreír. Mi alma, mi niña, me había sido arrebatada. ¿Cómo sepultas a tu única hija? Increpé a Dios. Se supone que los padres no deben morir después que sus hijos. Sabía que Dios era bueno, pero no podía ver ningún bien en esto. Nada tenía sentido para mí. Tiffany era tan joven y tenía tanto por qué vivir. Ni siquiera tuvo tiempo de iniciar su propia familia. No, ningún Dios de amor permitiría que eso pasara. ¿O sí? Todo momento parecía desbordar desesperación. En medio de todo, pensé en nuestras últimas visitas y en todas las cosas que me contaba, todas sus ocurrencias graciosas. Una de las últimas fue: “Mamá, creo que cuando uno quiere respuestas, a veces es necesario encarar directamente a la gente hasta que te las dé, digo yo”. Me dio risa oírla decir eso. Recordarlo ahora traspasaba y salvaba mi atribulado corazón. Me había estado flagelando pensando en todas las cosas que había hecho mal como madre. Mi mente estaba llena de preguntas y deseos inútiles: ¿qué hubiera pasado si?; si tan sólo hubiera hecho esto o lo otro. Pero ¿de qué servía? Nada podía devolverme a mi preciosa hija. Unos meses antes, nuestra iglesia había terminado una serie llamada “40 días de propósito”, una campaña basada en el libro The Purpose Driven Lifede Rick Warren. Encontré frases que habíamos memorizado y que en estos momentos me venían a la mente justo cuando las necesitaba: A Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. Estamos hechos para durar para siempre. No eres un accidente. ¿Era posible que Dios tuviera algún propósito con la muerte de mi hija? Las palabras que el pastor pronunció al pie de su tumba me dejaron perpleja: “Miren los dones especiales que Dios dio a Sandra en los últimos días de Tiffany”. ¿Cómo podía ser un don la muerte de mi hija? Reflexioné en esas palabras mientras lloraba sin control. Medité y recé, y “encaré a Dios”, como habría dicho Tiffany. ¿Era posible que Dios me hubiera estado preparando para este preciso momento toda mi vida? Desde luego, no era la voluntad perfecta de Dios quitarme a mi hija, pero Él lo había permitido. ¿Tenía algún propósito al infligirme este dolor y sufrimiento? Pensé en mi madre, que me abandonó cuando yo era muy pequeña. Reflexioné en el matrimonio abusivo del que había logrado alejarme cuando Tiffany tenía catorce años. ¿Acaso Dios no había cuidado de mí entonces? De alguna manera, cada prueba por la que pasamos había fortalecido el lazo entre Tiffany y yo, incluso durante sus años de rebeldía. Y Dios me recordó la oración que entonces rezaba. “Dios mío, por favor trae a Tiffany a casa, no a casa conmigo, sino contigo.” Pensé en la última vez que la vi, mandándome besos de despedida en el aeropuerto apenas unas semanas antes. Llevaba en el cuello la hermosa bufanda roja que fue el último regalo que le di. ¿Cómo iba a imaginar que ésa sería la última vez que la vería en este mundo? ¿Era posible que Dios no me hubiera arrebatado a Tiffany, sino que simplemente la hubiera llevado a casa con Él? ¿La necesitaba más que yo? ¿Estaría ella bailando en Su presencia en este momento? Nunca dejaré de anhelar el abrazo de mi hija. Las lágrimas aún se asoman y en las fiestas decembrinas, esa época que solía ser tan alegre, son terriblemente difíciles de sobrellevar para mí. Pero poco a poco, llegué a pedirle a Dios que me mostrara su propósito en todo esto. Y poco a poco, las puertas empezaron a abrirse. Me invitaron a hablar en la preparatoria de Tiffany, donde me permití llorar mientras contaba la historia de la decisión equivocada que tomó aquella noche cuando aceptó subir al auto de un amigo que había bebido. Dios me inspiró para escribir un libro para niños en memoria de Tiffany, un libro cuyo personaje principal es ella, de pequeña. Y luego un día, la directora del ministerio femenil de la iglesia me preguntó si quería dirigir un nuevo programa dirigido a madres jóvenes de bebés y niños en edad preescolar. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. ¿Podría hacerlo? ¿Podría tolerar estar en una habitación con todas esas “hijas”? ¿Cómo saldría? ¿Haría surgir de nuevo todo ese dolor y pesar? Pero a estas alturas ya sabía que ésta era más que una decisión, era una misión sagrada. Poco a poco, la oscuridad empezaba a disiparse y el sol estaba saliendo de nuevo en mi vida. Dios me estaba mostrando su propósito, una forma de seguir adelante sin Tiffany y dejar un legado en este mundo que ella había conocido tan poco. Hoy en día comparto mi historia siempre que puedo: ante grupos de la iglesia, grupos comunitarios y grupos escolares, dondequiera que me pidan ir. Es sorprendente cuántas personas he conocido que también perdieron a sus hijos, personas que necesitan saber que le importan a Dios. Les digo que el duelo es necesario, pero que si confían en los propósitos del Señor, esa marea de aguas turbias de dolor tratará de arrastrarlas consigo, pero no podrá hundirlas para siempre. A veces, antes de encontrar el amanecer, debemos hallar el valor para caminar en la oscuridad. SANDRA E. MADDOX CAPÍTULO Manos amigas Guía compasivo Conocí a Gene cuando nuestro hijo tenía tres años; siempre supimos que Evan moriría joven debido a su compleja situación médica relacionada con el síndrome de Noonan. Ese día, hace cuatro años, mientras miraba a Gene, director de la funeraria, derramar lágrimas al oír la historia de Evan, comprendí que él sería fuente de consuelo, porque, como era de esperar, llegó a tomarle mucho cariño a Evan. Una palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! PROVERBIOS 15:23 Vi a Gene de nuevo la semana pasada en el segundo piso de un bello edificio de ladrillos pintados que tenía molduras de madera pulidas. La cochera abierta en la entrada, con las columnas adornadas que sostenían el techo, era impresionante. Mi esposa Penni y yo nos sentamos con él alrededor de una mesa de caoba en la sala de conferencias. Habíamos organizado una reunión para planear el regreso a casa de Evan, de siete años. Evan murió un viernes por la mañana. Más tarde, ese día, el personal de Gene llegó a nuestra casa y observó mientras Noah, de once años, y yo llevábamos a Evan a la carroza fúnebre. —Oye, papá —susurró Noah—, no se ve muy segura. Paddy, que también era administrador de pompas fúnebres, se asomó por el otro lado del automóvil y le dijo a Noah: —Puedes seguirnos si quieres. Ya sabes, para asegurarte de que Evan llegue bien —Paddy introdujo su robusto cuerpo de apoyador de futbol americano en la parte de atrás y su comportamiento fue maravilloso. Hablar de los detalles del funeral de un niño es una experiencia demoledora. Sin embargo, al hablar con Gene, sentimos que nos aligeraba un poco la carga. Compartió con nosotros sus recuerdos del día que conoció a Evan, y Penni le preguntó por sus hijos, en especial su hija, que tiene síndrome de Down. No sé si lo que Gene hizo en seguida es propio de su profesión, pero nos mostró algunas fotografías y videos cortos de su hija. Penni insistió, y Gene sonrió con nosotros mientras veíamos a su hija en una competencia de animadoras deportivas. En ese momento, me di cuenta de que Gene sonreía por Evan también. El jueves, seis días después de que Evan murió, fue el velorio para los amigos cercanos y la familia inmediata. De algún modo sobreviví a la intensa sensación de pérdida. De vez en cuando veía que Gene se asomaba por la puerta. Empecé a caminar hacia él y antes de que pudiera decir nada, él se me adelantó y dijo: “Aquí estoy para apoyarte en lo que necesites”. Volví con mis amigos. El viernes fue un acontecimiento totalmente distinto al que asistieron cientos de personas. Me sentía exhausto después de la primera hora y media y le pregunté a Gene si estaríamos aún más atareados. Me miró y respondió: “Scott, no te imaginas lo atareados que vamos a estar, en especial entre las cinco y las siete”. Eran apenas las tres y media de la tarde. El sábado, el día del funeral, llegamos a la iglesia. Los bomberos de Royal Oak iban a ser los portadores del ataúd y el gran camión de bomberos ya estaba preparado para encabezar la procesión al cementerio. Uno de los empleados de Gene nos llamó a señas y nos indicó con la mano dónde debía detenerse el automóvil. Avanzamos por el vestíbulo de la iglesia y ahí estaba Evan, frente a los tres grandes árboles de Navidad, y tras él había unos ventanales altísimos. Era una mañana fría de diciembre, clara, de sol radiante y cielo azul. Había tableros de fotografías de la vida de Evan y flores de todos colores. Unos globos blancos se elevaron hacia el techo y las cuerdas se mecían con suavidad mientras las personas pasaban a ver a Evan. —Su atención, por favor —pidió una voz estentórea. Levanté la cabeza y vi a Gene. Se veía muy alto con su saco negro—. Es hora de entrar en el auditorio y de que pasen a ocupar sus lugares. En seguida, Gene pidió a la familia que se reuniera en torno a Evan para despedirse. El pastor nos invitó a tomarnos todos de las manos y a rezar. Gene pidió amablemente a todos que se retiraran, excepto a Penni, Noah, la hermana Chelsea y yo. Luego nos pidió a Penni y a mí que colocáramos las manos en la tapa y la cerráramos. Ay, Dios, qué difícil fue. Gene aseguró el ataúd y entramos en fila al santuario. Gene encabezó la procesión, seguido por un bombero que iba vestido con un traje impecable y luego nosotros. Después de una celebración perfecta de la vida de Evan, Gene nos volvió a pedir que nos pusiéramos de pie y saliéramos detrás de Evan. Los bomberos hicieron un saludo formal mientras subían el ataúd, que estaba envuelto con la bandera de la Universidad de Michigan, un merecido tributo al cuerpo médico que atendió a Evan tan bien durante siete años. El coche de bomberos se puso en marcha con las luces intermitentes prendidas y fue imposible dejar de notar que todos los automóviles se hacían a un lado de la calle en señal de respeto para dejar pasar a nuestro hijo. La carroza, que iba delante de nosotros, llevaba un globo blanco atado a la puerta de atrás que indicaba que un niño había muerto. —Mamá, mira todas esas personas que nos siguen —exclamó Noah al tiempo que miraba hacia atrás. Cuando entramos en el cementerio vimos una tienda verde grande a la distancia. Sabíamos que nos aguardaba. Avanzamos por el laberinto serpenteante de tumbas y arreglos florales y hojas perennes y al final vimos a Gene. Nunca flaqueó. Con la mano grande y abierta marcó el lugar exacto donde nuestro automóvil debía detenerse. La precisión me parecía increíble. Nos pidió que nos quedáramos en el automóvil mientras su personal recibía un vehículo tras otro y les indicaba dónde debían estacionarse. Cuando llegó la hora, Gene abrió la puerta del lado de Penni y la condujo a un asiento al lado de Evan. Vimos cómo los bomberos colocaban a Evan encima de la que sería su última morada y se formaban directamente frente a nosotros y detrás de Evan, como si quisieran protegerlo hasta el final. Gene pidió a todos que se acercaran todo lo posible a nuestro alrededor dentro de la tienda. El último servicio fue apacible y al final todos cantamos himnos, empezando con “Amazing Grace”. Cuando la última nota aún flotaba en el aire, Gene nos hizo una seña para que nos apartáramos y los sepultureros llegaron para bajar el ataúd. No sé si alguna vez han visto algo así, pero es muy impresionante ver cómo se mecen esas correas de manera escalofriante y se desenrollan muy, pero muy despacio. Penni sugirió que cantáramos, por lo que alguien empezó a entonar “Jesús ama a los niños pequeños”. Todos nos unimos al coro, incluso Gene y su personal. Gene nos entregó a cada uno de nosotros, Penni, Noah, Chelsea y a mí, una rosa blanca, que dejamos caer sobre el ataúd. Llegó el momento de echar un poco de tierra al ataúd de Evan. Empuñé el mango de madera de la pala y la hundí en una montaña de arcilla. Cuando lancé el primer montón de tierra sobre el ataúd que tenía la inscripción “Evan Harrison Newport”, de mis labios salieron las palabras que nunca pensé decir: “Ésta es por mi hijo”. Penni siguió; luego Chelsea, después Noah. Otros más vinieron detrás. Gene fue el último. Gene volvió a guiarnos y nos pidió que miráramos el cielo fresco de invierno. Distribuyó los globos blancos que habían rodeado a Evan en los últimos tres días. Le dio a Noah el que había estado en la puerta de atrás de la carroza. —Noah, este globo especial es para ti —dijo. Soltamos los globos. Mientras se alejaban flotando a un lugar muy distante, familiares y amigos empezaron a interpretar lo que veían en el cielo. —Parece una linterna gigante —dijo Gene. Ése era el juguete favorito de Evan. SCOTT NEWPORT Y un niño pequeño los guiará El esposo de mi amiga Eileen murió de repente tras una breve enfermedad que nos tomó a todos por sorpresa. Dan tenía apenas 56 años y gozaba de buena salud, o por lo menos eso era lo que creíamos. ¿Cómo era posible que se hubiera ido? Después del funeral, familiares y amigos se reunieron para compartir recuerdos y acompañar a la acongojada viuda. Eileen estaba haciendo su mejor esfuerzo por parecer fuerte y estoica. Siempre había sido la roca de la familia; era el tipo de mujer que podía manejar cualquier situación y hacer frente con elegancia y aplomo a cualquier cosa que la vida le presentara. Circulaba con gracia entre la multitud de dolientes, aceptando las condolencias, agradeciendo a las personas por haber ido, haciendo una pausa para sonreír al oír las historias que la gente contaba sobre algo tierno, gracioso o considerado que Dan había hecho. Los corazones apesadumbrados, como las nubes de tormenta, se alivian cuando sueltan un poco de agua. ANTOINE RIVAROL Lo disimulaba bien, pero yo —y todos los demás— nos dábamos cuenta del estado precario y emocionalmente frágil en el que se hallaba, y todos andábamos de puntillas a su alrededor como si Eileen fuera una bomba de tiempo a punto de estallar y nos cuidábamos mucho de no decir o hacer nada que pudiera hacer añicos el control que tanto trabajo le había costado aparentar. De pronto, a mitad de una anécdota chistosa que uno de los dolientes estaba contando sobre Dan, lo que todos temíamos que sucediera, sucedió. Eileen dejó de sonreír y los ojos se le llenaron de lágrimas. Miró su regazo, apretó las manos sobre los muslos y la barbilla le tembló visiblemente por el esfuerzo que hacía por no perder la compostura delante de todos. Pero todo fue en vano. Las lágrimas escurrieron en silencio por sus mejillas y los hombros empezaron a temblar cuando perdió la batalla con su dolor terrible y abrumador. Todos nos quedamos paralizados. ¿Qué correspondía hacer? ¿Debíamos seguir charlando, fingir que no nos dábamos cuenta y darle la oportunidad de recobrar la compostura? ¿Debíamos decir algo? ¿Debíamos abrazarla? ¿Llevarle un pañuelo? ¿Ofrecerle algo de beber? ¿Debíamos dejarla en paz para que llorara en privado? Aunque los adultos titubeábamos, temerosos de hacer algo incorrecto que empeorara la situación, Lauren, la nieta de ocho años de Eileen, se sentó al lado de ella y le estrechó las manos entre las suyas. —No te preocupes, abue —dijo—, llora todo lo que quieras. Me voy a quedar aquí sentada junto a ti acariciándote la mano mientras lloras. Fue un gesto muy sencillo y, sin embargo, era precisamente lo que había que hacer. Aunque los adultos, supuestamente más sabios, vacilábamos, abochornados e inseguros ante el dolor descarnado, la pequeña Lauren de ocho años reconoció sin ambages el dolor y el sufrimiento de Eileen y le ofreció el consuelo que necesitaba en ese momento. Ese acto inocente y desinhibido fue una prueba rotunda de que la simple aceptación y comprensión suele ser la mejor respuesta ante el dolor de otro. CANDACE SCHULER La pulsera de mi madre La pulsera de dijes de plata de mi madre comenzó como una “pulsera de abuelita”: tenía dijes grabados con los nombres y fechas de nacimiento de sus seis nietos. Algunos son de perfiles de una niña o niño pequeño; otros son discos de plata sin adornos. Luego, mamá agregó un dije por mí y otro por mi hermano Art. Luego de décadas de matrimonio, recibió un nuevo anillo de bodas de diamantes y agregó su argolla original de plata, que era muy delgada, a la pulsera. Cuando era joven, admiraba a las personas inteligentes. Ahora que soy viejo, admiro a las personas bondadosas. ABRAHAM JOSHUA HESCHEL Un pequeño cerdo de plata cuelga de la pulsera, un tributo a los muchos años que mi padre trabajó en Hormel Company. También hay un dije de Portugal; no tengo idea de cuál sea su significado, pero sé que mis padres alguna vez hicieron un viaje a ese país. Con el tiempo, uno a la vez, se fueron sumando dijes que representaban a sus once bisnietos. Mamá usaba su pulsera con frecuencia y siempre se la ponía el día de las madres. Después de que mi madre murió, Art y yo hicimos planes para reunirnos en su casa y repartirnos todas sus pertenencias. Mamá vivía en Burlingame, California. Art y su esposa Joan viajaron en avión desde Minnesota. Mi esposo Carl y yo planeamos ir en nuestra camioneta desde Washington para poder volver a casa con la vajilla de ranúnculos Spode de Madre, que siempre me había fascinado, y una pequeña cómoda con gavetas, el único objeto que mi madre tenía que había pertenecido a SU madre. Al salir de la casa para emprender este triste viaje, me caí y me fracturé el tobillo. Horas después, luego de que me enyesaron, salí del hospital en silla de ruedas, con instrucciones estrictas de mantener el tobillo elevado varios días. Debido al síndrome pospolio, no podía sentarme ni levantarme de la silla de ruedas sin la ayuda de Carl. Viajar era imposible. Habíamos vendido ya el condominio de mamá, y necesitábamos vaciarlo para los compradores, por lo que Art y Joan clasificaron las cosas de mamá sin nosotros. Me moría de ganas de estar ahí. Art hizo los arreglos necesarios para enviarme la cómoda y la vajilla de porcelana de mi madre. Traté de pensar en qué más me gustaría conservar, pero estaba de luto por mi madre y tenía mucho dolor por la fractura del tobillo. Mi mente no funcionaba con claridad, y no se me ocurrió nada específico. Mamá y yo teníamos estilos diferentes; ella era una mujer elegante, con mucha clase. Yo soy una “chica campirana” y nuestras casas reflejan nuestra personalidad. No necesitaba ningún mueble; su ropa no me quedaba. Art llamó varias veces para preguntar por algunos objetos pequeños que pensó que podrían interesarme, pero al final regaló casi todo lo que había en la casa al Ejército de Salvación. El día de las madres del siguiente año recordé la pulsera de plata. ¿Por qué no había pensado en pedirla? Cuando Art llamó para describirme las joyas de Madre, en caso de que quisiera alguna, no mencionó la pulsera. Esperaba que Joan la hubiera tomado, pero cuando le pregunté, Art dijo que no, que no recordaba haberla visto. Me dolió en el alma pensar que hubiéramos pasado por alto la preciosa pulsera de mamá y que hubiera terminado en una tienda de mercancía usada del Ejército de Salvación. Ese verano, más de un año después de la muerte de mamá, recibí un paquete de una joyería de Burlingame. El paquete estaba asegurado; tuve que firmar al recibirlo. No imaginaba qué podía contener. Cuando abrí la caja, los ojos se me llenaron de lágrimas. La pulsera de dijes de mamá estaba en el fondo del mismo estuche forrado de terciopelo gris en el que ella la había guardado siempre. El joyero explicó en una nota que mamá le había llevado la pulsera para que le pusiera un nuevo dije por el bisnieto que acababa de nacer, pero que nunca fue a recogerla. Cuando trató de llamarle, el teléfono estaba desconectado. “Era una señora encantadora”, escribió, “y sé que esta pulsera era una reliquia familiar”. Buscó en sus archivos hasta que encontró a otra clienta que vivía en el mismo edificio que mi madre. Le llamó, le explicó lo de la pulsera y preguntó si sabía cómo comunicarse con alguien de la familia de mi madre. No lo sabía, pero habló con el administrador del edificio, que le dio mi nombre y dirección. Luego fue a la joyería, pagó el nuevo dije y le dio mis datos al joyero. Él me envió la pulsera de mamá. Cada año, el día de las madres, cuando me pongo la pulsera en la muñeca, no sólo recuerdo a mi amada madre, sino que agradezco a dos personas generosas que hicieron el esfuerzo por devolver un valioso tesoro familiar a alguien que no conocían. PEG KEHRET Soy enfermera Tenía poco más de dos años de trabajar en la unidad de cuidados intensivos cuando la conocí. Hope llegó a nosotros porque tenía insuficiencia respiratoria a causa del cáncer de mama en etapa terminal que sufría. Tenía treinta y nueve años y había librado esta batalla de manera intermitente desde hacía años. Parecía que todos sabían que no iba a ganar la guerra, es decir, excepto ella. Tenía una hija adolescente en casa y también una pequeña de ocho años. Era madre soltera desde hacía años, pero era afortunada en el sentido que tenía una de las mejores redes de apoyo familiar que había visto desde que trabajaba en la unidad. Hacía mucho tiempo que sus padres se la habían llevado a ella y a sus hijas a su casa para ayudarla a criarlas y atender a su hija que tenía que someterse con frecuencia a operaciones y tratamientos. No podemos decidir la dirección en la que sopla el viento, pero podemos ajustar las velas. ANÓNIMO Al principio, Hope no fue una paciente fácil de tratar. Tenía ventilación mecánica no invasiva, que era una experiencia tremenda hasta para el más animoso de los pacientes, y tenía mucho dolor las veinticuatro horas del día. Tenía periodos de oxigenación muy baja, que producían confusión y agresividad. Esto hacía difícil que algunas personas se llevaran bien con ella. Además, tenía una dinámica complicada con el padre de su hija menor, que ponía a las enfermeras en medio del problema. Era una situación muy espinosa que estresaba mucho a la familia y al personal, y la protegíamos lo mejor que podíamos. También equilibrábamos las labores para que las mismas enfermeras no tuvieran que cuidarla todo el tiempo. Estuvo con nosotros varias semanas; a veces mejoraba lo suficiente para trasladarla al piso médico-quirúrgico algunos días. Inevitablemente, siempre volvía con nosotros. Aunque no estaba preparada para darse por vencida y dejar de luchar, nos hacía saber con frecuencia que si iba a morir, desde luego no lo haría en el hospital. Las enfermeras y los médicos que la atendían fueron realistas cuando le hablaron de sus probabilidades, lo mismo que sus padres. Pese a todo, siempre que Hope quisiera luchar, estábamos ahí para ayudarla. Estuve a su cuidado a menudo y en sus momentos de lucidez expresaba su pesar y, sorprendentemente, hablaba de la culpa que sentía por haber pasado la mayor parte de la vida de su hija menor luchando contra el cáncer en lugar de dedicarse a ser su madre. Durante estas charlas me di cuenta de que Hope estaba en realidad mucho más cerca de rendirse de lo que nos había hecho creer. La confianza fue creciendo entre nosotras y en una ocasión me reveló el secreto de su motivación inquebrantable. Se aferraba a la vida cada día porque quería con desesperación durar hasta el noveno cumpleaños de su hija, para el que faltaba sólo una semana. No quería que su hija menor fuera con frecuencia a la unidad de cuidados intensivos; detestaba que su bebé la viera ahí, conectada a sondas intravenosas y máquinas, incapaz de levantarse siquiera para cuidarla. Sin embargo, le emocionaba pensar que la pequeña iría a verla en su cumpleaños. De repente dejó de hablar del tema y apartó la mirada, llorosa. Le pasé una caja de pañuelos desechables y esperé a que continuara. No quiso decir más, sólo movía la cabeza, hasta que al fin susurró: “No puedo ir a su fiesta de cumpleaños”. Al ver a esa mujer, esa madre que estaba viviendo sus últimos días en el hospital, lejos de su familia y amigos, que por fin dejaba ver algunas grietas en su fachada fuerte, fue más de lo que pude soportar. No podía quitarle el cáncer y no podía hacer que se sintiera bien para ir a casa. Sin embargo, podía ser su voz, su defensora y actuar como su conexión con el exterior. Fui a trabajar el día del cumpleaños de su hija. Me senté a su lado a primera hora de la mañana y le pregunté si le gustaría ofrecerle una pequeña fiesta a su hija, ahí en su habitación. No respondió nada por un momento y los ojos se le llenaron de lágrimas. Estoy segura de que a mí también. Luego asintió con la cabeza y dijo en voz muy baja: “Bueno”. Mi esposo llevó unos pastelillos. Conseguimos unos globos de colores y los atamos a las sillas. Fui a la tienda de regalos y compré un perro de peluche (el animal favorito de su hija) para que Hope se lo diera. Llevé todo a su habitación, incluso una tarjeta de cumpleaños para que le escribiera un mensaje personal a su hija, y envolvimos juntas el perrito. Cuando su hija llegó más tarde ese mismo día, el rostro se iluminó de alegría cuando se dio cuenta de que tenía una fiesta sorpresa. Todos cantamos “Feliz cumpleaños” y luego salimos para dejar a la familia a solas un momento. No sé qué me afectó más: Hope y su familia, o las otras enfermeras y yo cuando comprendimos que estábamos viendo la última celebración de cumpleaños entre madre e hija. El corazón se me partió por ellas cuando pensé en mi propia hija, acurrucada en casa con su padre. Hubo muchas lágrimas ese día, tanto de alegría como de dolor. Hope murió unas semanas más tarde, en paz, en nuestra unidad médico-quirúrgica. Su familia estuvo con ella al final y me la encontré en el pasillo inmediatamente después de que ella murió. Intercambié abrazos con todos, incluso con la pequeña, y les di el pésame. Se veían tranquilos, sabían que su amada hija y madre estaba descansando al fin. Los vi alejarse y esperé que en el futuro, cuando pensaran en los últimos días de Hope, no sólo recordaran su lucha y la tristeza. Esperaba que también recordaran esos momentos de verdadera felicidad en los que pudo hacer de lado su enfermedad y amar a su familia, mimar a su hija y celebrar la vida que dejaba atrás. Me encanta ser enfermera. Muchas personas buscan su propósito durante años y el mío fue claro desde que tengo uso de razón. Esta situación me afectó muchísimo y hasta la fecha me siento feliz por haber sido parte de la vida de Hope. Ya no trabajo en la unidad de cuidados intensivos, sino en la sala de labor y parto, que me lleva a completar el círculo. En lugar de asistir a los que viven sus últimos momentos, doy la bienvenida a nuestro mundo a la nueva vida. Pongo mucho corazón en lo que hago, y estoy segura de que mis compañeras podrían confirmarlo. Cada paciente que cuido se marcha con una pequeña parte de mí y me parece bien que así sea. Hay suficiente de mí para seguir. Toda yo soy enfermera. MELISSA FRYE El señor Fitz Gigante. Ésa era la primera palabra que venía a la mente. El señor Fitsumanu medía por lo menos 1.98 metros, o tal vez más, y era tan ancho como una montaña. Sus manos eran como mazos con dedos. Cuando hablaba era como si el trueno hablara en inglés con acento samoano. “Díganme señor Fitz”, nos pedía, y a la edad de trece años, ¿quién era yo para discutir con él? Si cambiáramos nuestra actitud, no sólo veríamos la vida de manera diferente, sino que la vida misma sería diferente. KATHERINE MANSFIELD Mi padre acababa de morir y con él desapareció el rumbo de mi vida, o eso pensé. El señor Fitz aconsejaba: “No pienses mucho en lo mal que te sientes, sólo reconoce lo que sientes y sigue adelante”. Mi padre hablaba muy poco inglés y sólo me hablaba en samoano. El señor Fitz, por más extraño que fuera su acento, poseía un extenso vocabulario. Parecía que siempre hablaba en términos filosóficos, lo cual me agradaba. Siempre me hacía pensar. En retrospectiva, creo que estaba buscando a alguien que llenara el hueco que había dejado la muerte de mi padre y el señor Fitz, en muchos sentidos, era como mi padre y por eso le tomé cariño. El señor Fitz se acababa de mudar a Missouri, y se ofreció a darnos clases en la escuela dominical de mi iglesia. Cuando el señor Fitz entró en el salón, se hizo un silencio sepulcral. Noté que sólo tenía dos dedos en la enorme mano derecha. Eso no le impedía escribir con ella. Usaba el pulgar y el dedo meñique, no necesitaba más. Se dio cuenta de que me había quedado mirando su mano y dijo: “No me duele, no dejes que te duela a ti”. Debo haber puesto cara de completo horror o miedo, porque cuando me volví hacia el resto de la clase, mis compañeros estallaron en carcajadas. Me volví a ver al señor Fitz y me sonrió. Me dio vergüenza haber mirado fijamente su mano, pero su sonrisa me reconfortó y empecé a reír también. Cuando el señor Fitz tenía veintitantos años trabajaba en Hawái en un astillero como cortador de acero. Su turno estaba por terminar y se distrajo pensando en el nuevo juego que él y sus amigos estaban aprendiendo: el golf. Dejó de prestar atención a la sierra, se le resbaló y le cercenó tres dedos. Se envolvió la mano de inmediato, recogió los dedos y corrió al hospital, pero los médicos no pudieron reimplantar los dedos porque los huesos y tejidos estaban muy dañados. El señor Fitz contaba esta historia con una sonrisa y luego levantaba la mano y decía: “No se preocupen. Por lo menos puedo seguir jugando golf”. Me quedaba asombrado, no sólo por la historia, sino por el hecho de que todavía jugara golf. El señor Fitz y su esposa fueron amigos de la infancia de mi madre y mi padre en Samoa. Cuando vio mi nombre en la lista, me preguntó quién era mi padre. Le dije cómo se llamaba y que había muerto el mes anterior. Me levantó en brazos y empezó a llorar. Una avalancha de emociones que había tratado de ocultar a mi familia, amigos e incluso a mi madre, estallaron de pronto y empecé a sollozar de manera incontrolable. Soy el niño más pequeño de la familia y mi hermana menor y yo éramos los únicos hijos que aún vivíamos en casa. Mis hermanos mayores me decían: “Ahora tú tienes que ser el hombre de la casa. Más vale que dejes de llorar”. No había derramado una sola lágrima desde el funeral. —No quiero ser el hombre de la casa. Quiero que me devuelvan a mi padre. Quiero decirle que lo amo —grité en ese momento. —Un hombre puede extrañar el amor de su padre —dijo el señor Fitz al tiempo que me bajaba al suelo—. Llorar por otra oportunidad de profesar tu amor me dice que en verdad eres el hombre de la casa. No pienses mucho en lo mal que te sientes, sólo reconoce lo que sientes y sigue adelante. En las siguientes semanas, mi familia y yo frecuentamos la casa del señor y la señora Fitz. Esto hizo muy feliz a mi madre. Se puso al corriente de los chismes y yo ayudé al señor Fitz a arreglar varias cosas de la casa, mientras escuchaba anécdotas de la niñez de mi padre. El señor Fitz siempre tenía algo que arreglar y, por alguna razón, yo siempre tenía que arreglarlo. Él sabía dónde estaba la escalera y yo podía subir por ella para limpiar las canaletas del techo. Al parecer, su sabiduría y mi juventud eran una combinación muy eficaz. Un domingo, después de la iglesia, le pidió permiso a mi madre para llevarme como caddy a un torneo de golf el último día de clases. Lo oí y le supliqué a mi madre que me dejara ir. Ella accedió, y faltar a clases el último día parecía algo sin importancia. Era mi oportunidad de ver al gigante golpear la pelota con esos palos. Al fin llegó el día y yo estaba listo para ver al señor Fitz balancear esos palos brillantes que daban la impresión de que saldrían volando de sus manazas. Nos estacionamos, sacó los palos del maletero, me los entregó y me enseñó a colgarme la bolsa al hombro. Era mucho más pesada de lo que esperaba. Nos registramos y mientras nos dirigíamos al primer teeme di cuenta de que todos los hombres nos miraban. Al principio pensé que era por el tamaño del hombre que iba caminando a mi lado, pero luego vi a alguien que señalaba la mano del señor Fitz y hacía un ademán con la propia. El señor Fitz me miró y dijo: “No me duele, no dejes que te duela a ti”. Se me había olvidado lo de su mano. Un funcionario del torneo que se hallaba con el hombre que hacía los ademanes se acercó. —Señor, ¿está seguro de haber venido al torneo indicado? —preguntó. —Sí, señor —respondió el señor Fitz sin dudar. El funcionario, sorprendido por la voz estridente del señor Fitz, retrocedió, le preguntó cómo se llamaba y nos informó que estábamos con el siguiente grupo y era nuestro turno. Mientras observábamos a los otros jugadores iniciar el recorrido, noté que el señor Fitz sonreía. Después de cada golpe inicial, su sonrisa parecía hacerse más grande. Empecé a preocuparme. ¿Sería esa su forma de enfrentar el nerviosismo? Esos hombres estaban mandando las pelotas hasta el otro estado. Entonces llegó el turno del señor Fitz. Los hombres ya habían empezado a congregarse detrás de nosotros. El señor Fitz tomó el palo de golf más grande de la bolsa y caminó hasta el tee. Colocó la pelota en su lugar, tomó el palo sólo con la mano izquierda y en un santiamén se oyó un latigazo, luego un ruido metálico, y la pelota salió despedida. Si esos hombres habían mandado las pelotas hasta el otro estado, el señor Fitz mandó la suya a Marte. Se oyeron aplausos por todos lados. El señor Fitz rio. —¿Alguien vio mi pelota? —preguntó a la multitud. Me asombró la forma en que el señor Fitz jugaba golf con una mano y lo hacía parecer como si así fuera como se jugaba. Llegó en cuarto lugar y, a juzgar por la reacción de los otros golfistas, bien podría haber ganado. Para mí, fue el mejor. —Debe de haber sido muy difícil perder los dedos. ¿Alguna vez pensó que nunca podría golpear la pelota tan bien como los demás? —le pregunté cuando íbamos camino a casa. Meditó mi pregunta un momento y luego, en inglés casi perfecto, respondió: —Perder algo que uno da por sentado que siempre estará ahí no es lo difícil. El reto radica en hacer lo mejor posible con lo que venga después —a los trece años, esas palabras se me quedaron grabadas para siempre en la mente. El señor Fitz murió en agosto del año siguiente. Se ahogó cuando trataba de salvar a su sobrina de una corriente de resaca. Amé a ese hombre y la dirección que le dio a mi vida. En el corto tiempo que lo conocí, me di cuenta del efecto que tuvo en mi vida y hasta el día de hoy se lo agradezco. Cada vez que pienso en él, aún lo oigo decir: “No pienses mucho en lo mal que te sientes, sólo reconoce lo que sientes y sigue adelante”. HIGHLAND E. MULU Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше