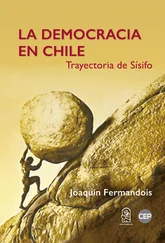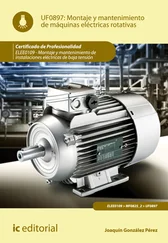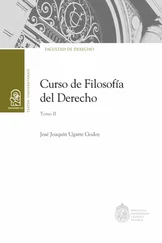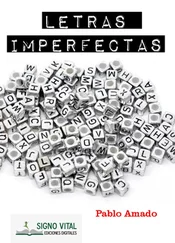Entre las características de Jabad Lubavitch podemos mencionar un fuerte apego a la legislación religiosa ( Halajá ), lo que lo ubica dentro del amplio entramado del judaísmo ortodoxo. La realización de rezos cotidianos (no solo los viernes o sábados, como ocurre entre quienes participan de otras ramas del judaísmo religioso), la importancia asignada a la colocación de los tefilín (filacterias), el encendido de velas de shabat , la alimentación kosher estricta, la codificación del comportamiento y la vestimenta bajo pautas específicas de “recato”, la importancia del baño ritual, la fuerte normativa relativa a la separación de los sexos, todos son rasgos del judaísmo que este movimiento apunta a difundir. En este sentido, no se trata de una comunidad que funciona como una subcultura, sino de un movimiento de características contraculturales. No se restringe a cumplir las normas religiosas en un ambiente secular del cual intenta protegerse, sino a transformar la sociedad haciendo foco principal en la “conversión” (denominada por los ortodoxos como “retorno” – teshuvá , en hebreo–) de judíos (entendiendo como judío a toda persona nacida de madre judía) no ortodoxos hacia la ortodoxia. La tarea “proselitista” se torna un imperativo de los lubavitchers . Estos se definen a sí mismos como emisarios del Rebe , cuya misión consiste en “encender la chispa divina que habita el alma judía”. Entienden que cada judía y cada judío poseen una chispa de Dios en su interior que debe ser encendida y mantenida a través del cumplimiento de los preceptos religiosos. La conexión con la trascendencia, con Dios, a través del cumplimiento de sus preceptos, supone una conexión con lo inmanente, con la esencia de cada uno, con la interioridad de sí mismo.
A los fines de realizar la tarea proselitista, Jabad se embarca en diversos proyectos. Uno de ellos se denominó Morashá Universitarios. Consistía en reunir a jóvenes en “edad universitaria” dos veces por semana en torno a rabinos que dictaban clases sobre diversos temas relativos a lo judío religioso. Estos jóvenes recibían un estipendio económico, condicionado a su participación en el programa. De este modo, el análisis del funcionamiento de este proyecto nos permitió indagar en la producción de un espacio de intersección entre judíos ortodoxos y no ortodoxos, tema que también había sido analizado por Marcelo Gruman (2002) en el contexto de Río de Janeiro.
La tarea proselitista se organiza a través de un modo particular de territorialización que contrasta con la experiencia histórica de las comunidades judías. Si, en este último caso, la construcción de una sinagoga respondía a la necesidad de aglutinar a una comunidad o un grupo de inmigrantes unificados por su condición religiosa y su lugar de procedencia, en el caso de Jabad ocurre de otra manera. Aquí, un rabino o emisario construye una sede, denominada Beit Jabad (Casa de Jabad), con el objetivo de agrupar a judíos no religiosos que se aproximan a Jabad o consumen las actividades (no necesariamente cultuales) que allí se realizan. El modelo jabadiano de implantación en el espacio se asemeja al de las iglesias neopentecostales. Sin embargo, la posibilidad de que un rabino o emisario se proclame a sí mismo como detentador de carisma entra en tensión con el modo de organización de Jabad basado en estructuras culturales arraigadas. El carisma solo puede ser detentado por el Rebe (y recordemos que Menajem Mendel Schneerson falleció en 1994 sin dejar sucesor, por lo que Jabad carece de un Rebe físicamente vivo). Los rabinos detentan carisma de función y la misma estructura cultural les impide reclamar otro tipo de carisma personal sobe el cual fundar una congregación.
Introducción al pentecostalismo. Los movimientos de revitalización cristiana conocidos como el primer y segundo “Gran Despertar”, ocurridos en los siglos XVIII y XIX, primero en Europa, luego en Estados Unidos, representan los antecedentes fundamentales del pentecostalismo moderno en donde se anticipa el carácter transnacional y multisituado de este fenómeno religioso. Una de sus genealogías posibles refiere al período posterior a la guerra civil norteamericana, a una época en la que los sectores populares se distancian del formalismo de los cultos protestantes para volcarse hacia una vivencia más emotiva de la religión. Los pioneros del pentecostalismo, como Charles Fox Parham y William Seymour, reelaboran y sintetizan la herencia carismática del metodismo, el pietismo y los movimientos de santidad. Su cuerpo de doctrinas comparte la postura luterana de la salvación por la fe, la importancia del bautismo y la autoridad de la Biblia, pero refuerzan especialmente la figura del Espíritu Santo y su vivencia mística a través de dones o carismas particulares. El don comprende la presencia de la gracia divina en los creyentes por medio de habilidades que van desde la destreza o el virtuosismo para ciertas prácticas cotidianas hasta la acción de sanar, recibir profecías o hablar en lenguas (glosolalia). 3Asimismo, el sacerdocio universal reivindica la posibilidad legítima de un pastorado de almas que prescinda de la gnosis de los espacios ministeriales de formación e institutos bíblicos para conducir comunidades de fe. La autoridad del especialista no recae, necesariamente, en las titulaciones, y esto no implica un desconocimiento del sistema especulativo de la metafísica pentecostal relacionado, por ejemplo, con las justificaciones racionales de Dios y sus manifestaciones –las teodiceas– o a los caminos posibles de salvación –las soteriologías–. Su doctrina y liturgia complementan la recuperación de elementos mágicos en la experiencia (las técnicas y los saberes relativos a la ascesis y al éxtasis) con una poderosa ética intramundana que premia la acción sobre la inacción y se perfecciona en la tensión dinámica con el mundo, es decir, en el entorno familiar, en el estudio, en la profesión, en la voluntad evangelizadora y misionera.
América Latina fue objeto de numerosas campañas evangélicas. De acuerdo con una de las hipótesis fundacionales de este campo de estudios, el caso argentino reconoce cuatro grandes oleadas 4protestantes. La primera remite a las denominaciones históricas –metodistas, anglicanos, presbiterianos, etc.– que acompañaron a la inmigración europea entre 1825 y 1850. La segunda, entre 1881 y 1924, representa un protestantismo de corte misional proveniente de iglesias norteamericanas como la Bautista, los Hermanos Libres y el Ejército de Salvación, entre otros. La tercera corriente, hacia 1910, constituye el pentecostalismo todavía dependiente de las sedes extranjeras y el trabajo con comunidades étnicas. Por último, la cuarta oleada puede fecharse a partir de 1954 con la campaña masiva que lleva a cabo el predicador Thomas Hicks junto con la Unión de las Iglesias de Dios, instalando la prédica de la sanidad y las manifestaciones milagrosas del poder divino.
En un período posterior a la última dictadura militar (1976-1983), cuando gravitaron todo tipo de restricciones sobre las heterodoxias religiosas, la sociedad argentina atravesó un nuevo “despertar del espíritu” a través de la multiplicación de las iglesias, las campañas y los eventos multitudinarios. Durante las décadas de 1980 y 1990, el discurso de la teología de la prosperidad y de la sanidad ocupó un lugar clave en las estrategias ampliadas de evangelización. Al mismo tiempo, en esos años tiende a acelerarse el surgimiento de iglesias grandes –de más de veinte mil miembros– en zonas urbanas donde no habían tenido impacto previamente. Un sector de academia tiende a denominar a este fenómeno reciente con el término de megaiglesia y lo identifica con el pasaje del pentecostalismo histórico al neopentecostalismo. 5
Читать дальше