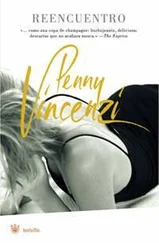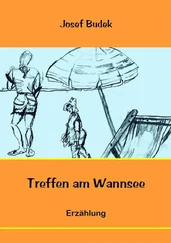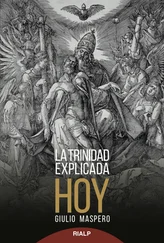.. Se confirmó mi sospecha, se trataba de un negocio familiar; ellos procedían de Turquía, de una ciudad pequeña cerca de Estambul, se habían establecido en Berlín hacía muchos años, y sus palabras y su expresión dejaban entrever un cierto descontento en su vida. Me habló emocionada de las maravillas de su tierra, de sus paisajes, de los colores de sus atardeceres, me comentó cómo echaba de menos la cercanía de sus paisanos, el no oír por las calles la musicalidad de su lengua y los olores y los sabores de su ciudad... Cuando terminó de hablar, quedó como desinflada, y se retiró de nuevo hacia la barra con cara distraída. Yo me quedé pensativa; por un momento invadí su vida, me enfrenté a su día a día e imaginé lo duro que debía ser levantarse por la mañana y tener que vivir en un país en el que no estás del todo integrado, y añorar el tuyo de verdad, aquel donde están tus raíces, donde viviste tu niñez y al que estás atado emocionalmente. Pensé que existir así sería como tener unas pesadas cadenas de hierro atadas a los pies, y realizar cada paso supondría tener que hacer un tremendo esfuerzo.
Al cabo de un rato me puse en marcha; tenía los sentidos agudizados como si quisiera captar todos los detalles de lo que ante mí se presentaba; sentía el aire que desplazaba al andar con el movimiento de mis piernas y el balanceo de mis brazos, caminaba con una energía extraordinaria. Me paré en una especie de kiosco-librería donde compré unas postales, y más adelante descubrí una librería de segunda mano en la que entré. Era pequeña, y ya, desde el primer paso que di hacia adentro, me encontré sumergida en una atmósfera densa con olor a papel viejo. En un rincón del local, casi imperceptible, se encontraba el librero; un extraño personaje. Tenía las uñas muy largas y pelo escaso pero muy largo también. Me impresionó. Parecía muy abstraído en sus pensamientos, y cuando se dio cuenta de mi presencia, miró hacia donde yo estaba; «puede hojear o leer lo que usted quiera», me dijo, pero su mirada no se dirigía realmente hacia mí, sino hacia sí mismo. Había un espacio muy reducido para moverse a lo largo de las estanterías, y en el centro del local se apilaban torres muy altas de libros de diversa índole, mezclados unos con otros; se podían encontrar desde novelas relativamente recientes hasta muy antiguas, poesía, atlas, diccionarios, libros en otros idiomas...Me quedé mirando los libros un gran rato. Elegí un libro de Robert Walser Geschwister Tanner1, lo cogí, «será el que lea durante el trayecto hacia el Wannsee», pensé, adonde pensaba ir en el plazo de un par de días. Cuando fui a pagarlo, no pude reprimir el deseo que tenía de hablar con ese hombre, que por su aspecto parecía un excéntrico que caminaba por la vida siguiendo sus propias normas:
– ¡Qué interesante es estar rodeado de tanto saber, de tantas voces que claman, y que su propio trabajo sea oírlas, mejor dicho, que le permita elegir las que quiere oír! –le dije.
–Si, desde luego, porque no todos los libros muestran el sendero de la libertad y del pensamiento, los hay que adoctrinan para el servilismo y la esclavitud.
Las palabras de ese hombre y el modo de decirlas me dejaron perpleja. Él seguía con la mirada perdida y no parecía muy proclive a continuar hablando, sin embargo, después de unos segundos, se arrancó a hacerlo. Me contó que se dedicaba a la venta de libros de segunda mano desde casi hacía veinte años, tenía sesenta y dos y procedía de una pequeña ciudad cercana a Dresde; había sido periodista en su juventud y, en tiempos de la República Democrática, su voz molestó al régimen por sus críticas incómodas; fue vigilado por la Stasi, y no solo él, sino toda su familia y amigos; fueron controlados sus movimientos y los de los círculos por donde él se movía. Intentó huir, y tras varios intentos de fuga fue encarcelado, y padeció todo tipo de torturas psicológicas. «Las torturas que se practicaban entonces en las comisarías de policía no dejaban marcas en el cuerpo, pero destrozaban el alma. A mí me arruinaron la vida», me siguió contando. «Los sufrimientos a los que fui sometido me deterioraron la mente», y volvía la mirada de nuevo hacia sí mismo y reflexionaba en voz alta sobre la increíble resistencia humana ante tanto tormento. Allí probó lo que significaba no dormir apenas durante días, las jornadas seguidas de pie, los aislamientos prolongados durante meses. Algunos de sus conocidos no pudieron soportar estas torturas y recurrieron al suicidio; él no tuvo valor para hacer lo mismo, pero quedó tarado de por vida, se la destrozaron.
Cuando se produjo la unificación de Alemania, no pudo saborearla, padecía una gran depresión y, cuando pudo salir de ella, se encontró arrojado ahí, en un mundo sin cobijo, sin trabajo, sin puntos cardinales... «No parecía este un mundo mejor que el que había vivido en la, extinta ya, República Democrática. Me ahogó el desaliento, el desencanto, la desilusión. Vagué durante años por diversas ciudades del país hasta que familiares y amigos me ayudaron a conseguir este rincón donde vivir: este recinto lleno de libros y aquello –señaló con el dedo una puerta cerrada–, una pequeña cocina con un sillón cama en el que duermo, es todo mi reino. No quiero saber nada del mundo, para mí está demás». Durante el relato que me había hecho, en algunos momentos, sus ojos se agrandaban y se manifestaban feroces para luego apagarse y mostrar oquedad. El hombre daba la impresión de estar roto. Me hubiera quedado allí más rato para escuchar más de su historia, pero de pronto se calló y no pareció tener más ganas de hablar. Parecía como si se hubiera quedado inmerso en algún episodio de su vida, o tal vez se hubiera sumido en el vacío, no lo sabía. Pagué el libro y salí de allí dejando al librero ausente con la mirada perdida.
Seguí mi camino. Ya había más movimiento; gente que entraba y salía de la floristería, del supermercado… de diversos establecimientos. Olisqueé por todos los rincones. Todo me parecía curioso: el comportamiento de la gente, su aspecto, la dinámica del barrio, la convivencia de tranvías, coches, ciclistas y peatones. Era necesario ir con los ojos bien abiertos, pues yo procedía de una ciudad pequeña y no estaba acostumbrada a este movimiento. Llegué al turístico Checkpoint Charlie, el antiguo paso fronterizo entre la República Federal y la Democrática en la Friedrichstrasse. Paseé a todo lo largo de la calle. Debía reflejar en la cara la alegría que albergaba en mi interior, ¡me sentía tan libre, tan satisfecha! Me fascinó. Debió ser una arteria principal de la ciudad a principios de siglo XX; tanto en las calles perpendiculares como en ella los edificios tenían fachadas de piedra, muchos de ellos del siglo XIX; eran señoriales, casi palacetes: clamaban a gritos historias pasadas, aunque no tan lejanas en el tiempo. Alternando con ellos sorprendían otros edificios más recientes, pero guardando la misma línea estética. Me transporté al Berlín de los años veinte del siglo pasado. Iba dejando atrás museos y souvenirs de tema judío: «Ya tendré tiempo de verlos con detenimiento», me dije.
Hice una parada en una cafetería-bistró y escribí en mi cuaderno durante un rato, ¡qué en paz me encontraba conmigo misma! En ese momento sentía que era la cara de Helena que mostraba seguridad y confianza en sí misma; la parte de Helena que con más agrado aceptaba, la que ayudaba y convivía con su parte más insegura y frágil; me hallaba con fuerzas y con ganas de explorar un mundo que había soñado desde hacía tiempo y que ahora lo tenía ahí delante, a mi disposición. Observé a mi alrededor; algunas mesas estaban ocupadas; yo me sentí también observada. Después de un rato pagué la cuenta y me fui. Sin buscarla, me topé con una estación de metro. Ya había andado mucho, quería volver a la casa y descansar. No sabía cómo hacerlo; andando, por supuesto, no. Aunque no conocía las posibilidades del transporte, sospechaba que podría llegar en metro. Subí a la estación y estudié las paradas. Sabía que la más cercana a la casa de Bismarck, y que por un tiempo sería la mía, era la de Görlitzer Bahnhof, así que me puse a estudiar cómo llegar hasta allí. Lo conseguí. La línea U6 me llevaría a la estación de Hallesches Tor; desde donde, con el U1, después de tres paradas más, llegaría a mi lugar de destino. Y pronto me encontré de nuevo en mi habitación. Conocí a Luna, una perra preciosa, grande, esbelta y de color canela, que tenía una expresión rara en sus ojos castaños muy claros, también su comportamiento era extraño; se podía ver en sus movimientos una mezcla de timidez y de recelo. Me pareció una perra misteriosa y sombría, que hacía honor a su nombre. Entré en mi habitación, me eché en la cama y caí rendida.
Читать дальше