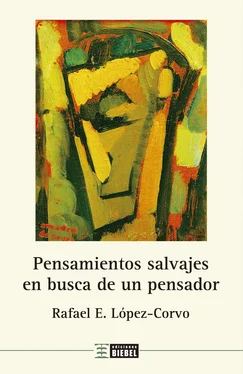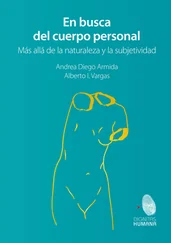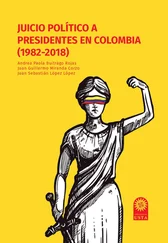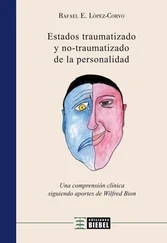Piaget concibe la inteligencia como un proceso de adaptación según lo cual los estímulos nuevos (objetos) son asimilados o digeridos (introyectados) dentro de las experiencias existentes o “esquemas”, los cuales se adaptan o “acomodan” (identificación) a todo estímulo nuevo. Existe además, según él, un estado de “deseabilidad”, o especie de desasosiego o hambre de nuevos estímulos como una manifestación de la curiosidad. El propósito esencial de este proceso es alcanzar y mantener un equilibrio constante entre las asimilaciones y las acomodaciones, similar a la noción de “homeostasis” introducida por Claude Bernard. El pensamiento sería entonces el mecanismo utilizado por los esquemas mentales para instaurar tal equilibrio, el cual permitiría mantener o “conservar” a toda costa la imagen inicial del objeto a pesar de las transformaciones que haya experimentado. Por ejemplo, la capacidad del niño en cierto momento de reconocer (o mantener la identidad) que la madre que castiga y la que consuela son una sola; equivalente al enunciado kleiniano de que el inicio de la posición depresiva se permite mediante la unificación de los objetos extremos malos y buenos.
Aunque Piaget es poco mencionado dentro de la literatura psicoanalítica, sus teorías sobre la formación de la inteligencia pueden ser muy útiles en el estudio de los procesos del pensamiento inconsciente, ante todo en lo referido a la epistemología genética y a la presencia de lo infantil en la mente del adulto. Mientras estos utilizan razonamientos deductivos e inductivos, que van de lo universal a lo particular y viceversa, los niños pequeños se “centran” en cualidades específicas de los objetos o “encajes jerárquicos”, que van de lo particular a lo particular, a lo cual Piaget se ha referido como mecanismos “ transductivos ”, los cuales, por otra parte, son idénticos a la sintaxis inconsciente y explican en parte el carácter críptico de este lenguaje.
Mientras Piaget se refiere a los mecanismos íntimos de la función del pensamiento, Bion (1967) enfatiza las relaciones con el objeto, identificando al pensar como dependiente del desarrollo del pensamiento así como de un aparato para pensarlos. Pensar, para él,
es un desarrollo forzado en la mente por la presión de los pensamientos y no lo contrario. [p. 111]
Establece una secuencia de eventos que se mueven desde las “preconcepciones”, o “pensamientos vacíos” para citar a Kant, hasta las “concepciones”, las cuales representan el producto de una conjunción entre las “pre-concepciones” y las “realizaciones”. Cuando una pre-concepción en un bebé –como el conocimiento a priori del pecho– establece un contacto con el pecho mismo y toma conciencia de tal realización , mantendrá una sincronía con el desarrollo de una concepción. Se espera, por lo tanto, que las concepciones se mantengan continuamente en conjunción con una experiencia emocional satisfactoria. Bion limita el término “pensamiento” a la unión de una preconcepción con una frustración.
Bion basa esta hipótesis tanto en el postulado kleiniano que establece a la ausencia del “buen-pecho” como representante de la “presencia” de un “no-pecho”, como en la noción freudiana de la capacidad del yo de “tolerar las frustraciones”. Dependiendo de cómo se logra esto último, dice Bion, el “no-pecho” puede ser evacuado por mecanismos de identificación proyectiva, o usado para crear la sustancia de un “buen-pecho” en la forma de pensamientos, los cuales a su vez ejercerán presión sobre la mente para manufacturar un aparato para pensar, capaz de lidiar adecuadamente con el principio de la realidad y discriminar entre la verdad y la mentira. Este concepto acerca de la presión ejercida por los pensamientos para la creación de un aparato para pensar, guarda relación con el planteamiento de Piaget, según el cual, los pensamientos resultan de la necesidad de mantener un equilibrio, una homeostasis mental; pero hasta allí llegan las similitudes, por cuanto este último construye sobre una psicología sin emociones, mientras Bion investiga la relación afectiva entre el bebé y su madre, mientras yo, por otra parte, investigo la presencia de la emoción infantil en la mente del adulto.
La capacidad de pensar pensamientos es descrita por Bion como la “función alfa”, y es normalmente utilizada por la madre para metabolizar tanto la impotencia del bebé como la ansiedad que resulta de ello. La función alfa representa la capacidad de transformar impresiones sensoriales y emociones en “elementos alfa”, usados durante los procesos del pensamiento lógico. Si tal capacidad es interferida, la transformación no se logra; las impresiones sensoriales y las emociones permanecen intactas, como cosas en sí mismas, dando lugar a otra estructura a la cual Bion se ha referido como “elementos beta”, buenos solo para ser usados en las identificaciones proyectivas y que estructuran a lo que he llamado el estado “traumatizado”. Los elementos alfa y beta polarizan la mente en tal forma que el predominio de uno sobre el otro determinará la capacidad de la madre para responder a las necesidades del bebé en una forma “continente” o “incontinente”. Una madre en quien predomine la función alfa, podrá generar identificaciones saludables para la crianza de sus hijos, permitiendo un yo fortalecido, superyó menos sádico, capacidad de amar, respeto a la intimidad, y la capacidad de amarnos a nosotros mismos en forma “incondicional”. Pero una madre pobre en función alfa y dominada por elementos beta e identificaciones proyectivas violentas, inducirá un yo frágil, gran intolerancia a la frustración, patologías limítrofes, incremento de sentimientos destructivos de envidia, persecución, relaciones de objeto perversas e igualmente el uso de identificaciones proyectivas empobrecedoras de la mente, las cuales determinan la sustancia de lo que llamado “trauma pre-conceptual”.
Me gustaría compartir un sueño traído por una paciente en su segunda visita. Lo que encontré fascinante –y pienso que muchos terapeutas tendrán una apreciación parecida– fue el contraste entre la forma primitiva de su pensamiento y las bellas metáforas que había sido capaz de construir en su producción onírica. Zoila era una mujer viuda, en sus cincuenta tardíos, que había desarrollado síntomas afines con una depresión reactiva con pensamientos suicidas, y quien había sido traída para evaluación por Norma, su única hija, casada con Héctor hacía muy poco tiempo, y recientemente ambos habían tenido que mudarse con Zoila en virtud de su situación económica. Norma estaba en análisis con un colega quien le había dado mi nombre para que evaluara la condición de su madre. Existían algunas diferencias entre Zoila y Héctor, lo cual Norma minimizaba y percibía como producto de un proceso de mutua adaptación. El esposo de Zoila había muerto repentinamente de un ataque cardíaco hacía exactamente cinco años y parecía, por el testimonio de Norma, que Zoila podría estar reaccionando inconscientemente a la proximidad de otro aniversario de la muerte de su esposo, y también posiblemente, al inicio de la menopausia. Zoila apenas si había terminado la escuela primaria y su pensamiento estaba dominado por defensas mágicas omnipotentes que no llegaban a un delirio. Por ejemplo tenía la certeza, y no dudaba en tratar de explicarlo, si se le interrogaba directamente, que de acuerdo a una serie de cálculos matemáticos complicados, podría adivinar el número ganador de la lotería, aunque nunca lo había logrado en virtud de “numerosos obstáculos” que ella racionalizaba.
En la segunda sesión trajo un sueño que explicaba con cierta claridad lo que le sucedía . Había una mujer tendida muerta y un hombre a su lado, quien lucía despreocupado y se estaba secando las manos con una toalla, la cual lanzó con desconsideración sobre la cara de la mujer, quien entonces abrió los ojos como si no estuviera muerta. Estaba muy pálida y su pecho descubierto tenía senos muy pequeños como de una niña. La mujer entonces subió sobre un muro alto para lanzarse al vacío .
Читать дальше