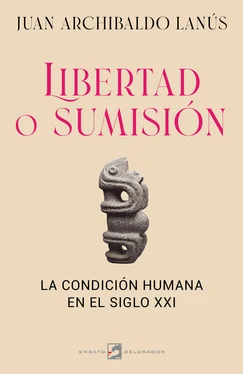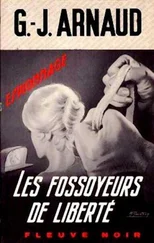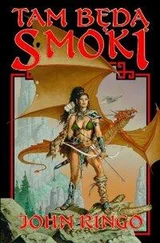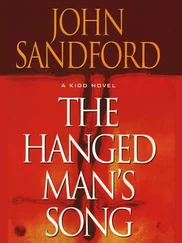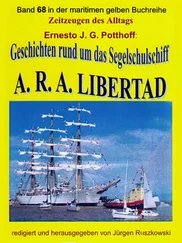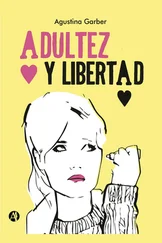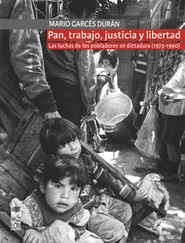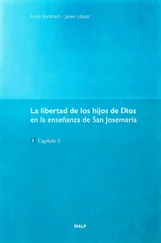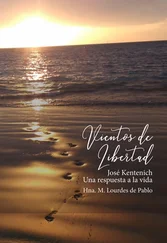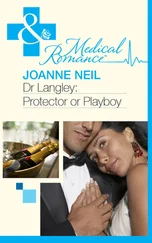La prensa se ocupa más de difundir las opiniones que los hechos, lo cual abre un gran espacio de manipulación de creencias y emociones con el fin de alterar conductas sociales y la opinión política. La posverdad, si damos crédito a la afirmación de que estamos ante un nuevo concepto que se emparenta más con la mentira que con la verdad, nos lleva a ser objetos de la manipulación, a darles un sentido arbitrario a los hechos.
La nueva atmósfera que invade la comunicación induce a la perplejidad ante la dificultad de entender la realidad. Al iniciarse el siglo XXI, los pueblos cultos se habían acostumbrado a entender la historia, no a partir de los hechos –“espuma de la historia”, según la Escuela de los Annales–, sino a partir “de los movimientos que en el curso de los tiempos hacen desplazar lentamente los subasamentos de la cultura”.
Recuerdo que Fabrizio, en la novela La cartuja de Parma , de Stendhal, luego de haber presenciado la batalla de Waterloo y sus escaramuzas, se preguntaba a sí mismo: “¿Realmente he asistido a una batalla?”. No podemos contar la historia a partir del número de inválidos que habitaban en la Bastilla en 1789 si no es a partir de comprender el sentido de este acontecimiento. Pero la comprensión de la realidad requiere un principio de verdad cuyo basamento es ético, lo cual está cada vez más ausente de la cultura de la comunicación de nuestros tiempos. Predecir es propio de la existencia del ser humano. Vivir es anticiparse. Cada una de nuestras acciones se proyecta hacia el futuro.
Pareciera que hacia fines del siglo XX una mutación alteró la comprensión de la realidad por parte del ser humano. Como si entre la palabra y su significado se hubiera interpuesto una anomalía mental que nos dificulta acceder a la realidad a través del uso de la razón.
Como dice el historiador Eric Hobsbawm, quizás estamos ingresando en una nueva fase de la historia mundial, y estamos terminando la que hemos conocido en los últimos diez mil años, es decir, desde la invención de la agricultura sedentaria. Quizás algún tipo de infección por el mal uso de la biosfera haya deteriorado de tal modo nuestro hábitat que hemos perdido los reflejos morales que guían al humano para cumplir con la justicia universal y la armonía cósmica, como decían los antiguos egipcios. Es como si la conducta del hombre se hubiese desconectado de la vida.(2) Pueden ensayarse muchas hipótesis como causas de este cambio, como un cuestionamiento de las convicciones, los valores o las creencias que estaban arraigadas en las culturas dominantes del planeta. Quizá debiéramos replantear nuestro destino común, establecer nuevas prioridades, abrir interrogantes que las generaciones anteriores ya habían resuelto. Es como si debiéramos reposicionarnos para encontrar nuevamente el centro de gravedad.
A pesar del extraordinario avance tecnológico y la rápida creación de bienestar que ha permitido reducir la pobreza de la población mundial, me pregunto si podrá el ser humano cumplir con las aspiraciones profundas de su naturaleza en un mundo como el actual, cada vez más deteriorado en lo ecológico, con poblaciones alucinadas por la dependencia de bienes efímeros, con grupos privilegiados distraídos por entretenimientos permanentes, en países donde los gobiernos han olvidado el bien común y el valor de la virtud como conducta personal, porque en estas sociedades los gobernantes están obsesionados por el poder y la fama, o están poseídos por la avidez de la codicia. Se observa, cada vez más, que no se trata de gobernar la sociedad humana, sino de administrar las cosas. En muchas circunstancias y lugares, el ser humano ha quedado en segundo plano.
En momentos en que una fuente de inventos tecnológicos nos abruma con múltiples aplicaciones que sustituyen energías y trabajo, amenazando supuestos valores intangibles asignados a la inteligencia humana, es difícil no perder la certeza sobre la mejor forma de organizar la vida social en común. La crisis sanitaria del coronavirus desató reacciones inesperadas que amenazaron la libertad.
Transitamos un excepcional devenir económico y técnico, y se percibe claramente que vivimos un desequilibrio en la humanidad en términos sociales, y en el planeta en términos ecológicos.
Los pueblos, sus ideas, sus emociones y su vida misma se ven atraídos por el espejismo de una burbuja civilizatoria global. La nueva dimensión de este espacio nos permite imaginar que el mundo amenaza socavar las bases de la cultura milenaria que se constituyó por el esfuerzo creativo de la epopeya humana. Hay síntomas de que se estarían modificando los deseos de felicidad, justicia y libertad que inspiraban la vida del ser humano.
Con la ayuda y la mediatización de su imperio tecnológico, la nueva sociabilidad global instala la vigencia de nuevas pautas de conducta que nos apartan de la alegría y de los impulsos de bondad, de la admiración por la belleza y hasta de los cánones de amor que son la herencia más preciada de nuestra cultura. Quizás ello sea solo transitorio, pero es evidente que la ausencia de memoria ha demolido el respeto hacia antiguas creencias. Las redes trivializan hasta el pensamiento más reflexivo, desintegran la legitimidad de reinos o repúblicas, desprestigian hasta transformar en impostores o farsantes a quienes ejerzan autoridad. Un entretenimiento vacuo, sin valores o reglas de juego, ha invadido la sociedad. Para completar el cuadro, quizá faltaría agregar a los traidores, que son los otros pecadores que Dante, en su Divina comedia , coloca también en el último círculo del Infierno.
Aquella burbuja “siliconada” nos ofrece la velocidad que exige una obsesiva atención, la mercantilización de la vida cotidiana, una democracia jaqueada por dispositivos digitales, una visión autoritaria de la eficiencia administrativa. Afuera de las sociedades en que vivimos no queda nada o casi nada que nos guíe; adentro, la única teología posible es la sumisión.
Conocemos –o por lo menos podemos todavía recordar– la experiencia heredada de las antiguas sabidurías. Podríamos aceptar la curiosidad de transitar los caminos de “los jardines que se bifurcan” que nos indicó Borges; las mesetas del Tiahuanaco (hoy Bolivia), donde están los secretos de la cultura andina y, en definitiva, ¡estar alerta!, como enseña la civilización Tupi-Guaraní a los niños que aprenden en la selva paraguaya.
Nos sobran textos y enseñanzas antiquísimas para inspirar nuestra reflexión y anticipar la historia que finalmente nos tocará vivir. Gran parte de la humanidad, tentada por el olvido, está fascinada por la novedad que nos ofrece la tecnología.
En definitiva, hay un elemento nuevo que caracteriza la complejidad, el factor mutante en la civilización actual: el excepcional nivel de inteligencia alcanzado por el hombre en comparación con el modesto nivel de su conciencia moral. Presentamos rasgos de conducta propios del hombre primitivo en un ser humano intelectualmente muy desarrollado.
Lo más sorprendente es la falta de apertura de la conciencia humana de la actualidad, lo que ha llevado a una clausura del pensamiento o a una intolerancia que rechaza todo lo que no le es propio.
Se inaugura, pues, un momento de necesaria reflexión sobre la organización social que brindaría más bienestar, equidad y felicidad a los pueblos. Es momento de reconsiderar la utilidad de la gran revolución tecnológica y ponerla al servicio de una sustentable utopía de vida.
El propósito de nuestras existencias es ser felices, y ello no podrá lograrse sin transitar el camino de la virtud. Quizás una nueva utopía salvará la historia, como aquella que imaginó Gabriel García Márquez al recibir el premio Nobel de Literatura:
Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la Tierra.
Читать дальше