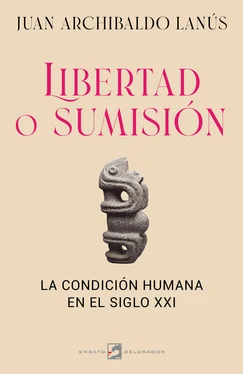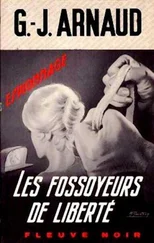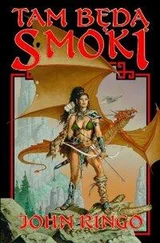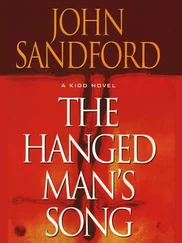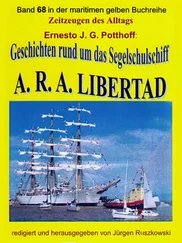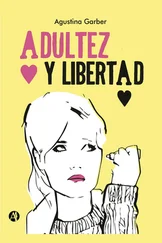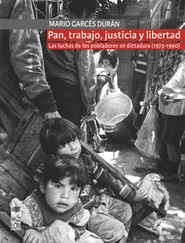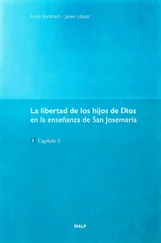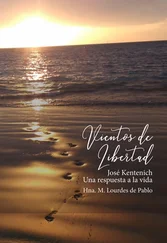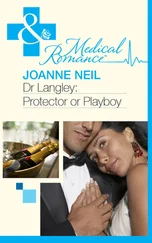Muchos han olvidado que “toda vida verdadera es un encuentro”, como decía Martin Buber. En las culturas actuales estamos en presencia de un narcisismo ególatra generalizado, que se observa muy bien en política y en el mundo del entretenimiento.
La creaciones estéticas, filosóficas y religiosas brindaron al ser humano un inmenso vergel de riquezas para su enseñanza y solaz. Un pueblo sin historia, sin símbolos, amnésico, está totalmente condenado a su atonía.
Una sociedad dominada mediáticamente por un espíritu liviano y jocoso, donde los mayores parecen adolescentes, ha erigido en dioses a personajes de ficción que, como juguetes de un shopping , se han transformado en héroes de historieta. A veces parecería que en algunos medios todo se toma a “la chacota”.
Sin dejar de respetar las posturas que tienen un evidente valor en muchos ámbitos, quiero destacar que el imaginario del rico patrimonio de nuestra cultura no es una creación artificial y caprichosa, sino que responde a las profundas raíces que ha desarrollado el ser humano a lo largo de su existencia en la Tierra en busca del logro de su felicidad, de su completitud, que no es jugar a la mancha o resolver acertijos.
En este libro se valora la cultura del arraigo, posición que es sostenida por muchos pensadores de todos los continentes y épocas. El ser humano debe evolucionar a partir de lo logrado o emprender una aventura que no se sabe adónde va. Las fábulas, la sabiduría popular, las canciones folclóricas que se transmiten desde los tiempos antiguos, los valores, revisados y cambiados, estatuidos como el Código de Babilonia, de Egipto, el Antiguo Testamento, o el Ramayana y la épica de las cosmogonías de Oriente, como Las mil y una noche s, o la poesía del Renacimiento europeo y tantas otras tradiciones populares, forman parte de ese patrimonio que alimenta la conciencia colectiva. En la Argentina, los estribillos patrióticos, la poesía gauchesca y la gran literatura han inculcado conductas y universos estéticos que enriquecen la vida humana.
Todos los fenómenos comentados y otros, como el avance de China, civilización que ocupará el eje central que tuvo Europa desde el siglo XIV, se potencian en el escenario de la globalización a partir de la cual lo que se piensa sucede y se proyecta en el espacio transnacional, es transmitido desde cada rincón del planeta para enriquecer nuestra capacidad de comprender, conocer y aprender.
En este trabajo esbozo algunas conclusiones que pretenden romper la incertidumbre que plantea el presente. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que seamos capaces de soñar y hacer hoy. Al final del libro invoco esa ambición sagrada a la que se refirió Pico della Mirandola al principio del Renacimiento, y que consiste en que la suerte invada nuestro espíritu y nos vuelva “insatisfechos de la mediocridad”, insatisfechos de ser sumisos frente a los que quieran dominarnos, que no nos sometamos al determinismo de las cosas.
Al final, lo digo con convicción: nada podrá llevar al ser humano a renunciar a la completitud de su condición esencial, a su deseo de superación moral, a su necesidad espiritual. La excelencia humana prevalecerá.
JUAN ARCHIBALDO LANÚS
Buenos Aires, julio de 2021
CAPÍTULO I
LA MUTACIÓN
Más que asombro, perplejidad
El futuro siempre formó parte de la vida humana, porque era el horizonte al que estaba dirigido el esfuerzo de los desafíos del presente o, bajo otro aspecto, nos ofrecía signos que enunciaban el porvenir.
El siglo XX empezó con una utopía del futuro y terminó en la nostalgia. El futuro se ha transformado para muchos en el receptáculo de una inquietud: la duda de poder conservar lo que poseemos, la confusión sobre la verdad de lo que la razón nos indica como la realidad.
La filosofía del progreso que dominó el ánimo y las expectativas de todos los pueblos industriosos desde fines del siglo XVIII nos aseguraba una mejora perpetua de las condiciones de vida, la confianza en la ciencia, y un extremo optimismo respecto de la felicidad posible. Actuales amenazas o constantes alertas fragilizan la esperanza en aquel futuro y, sin duda, debilitan la confianza individual de la mayoría de las vidas.
La incertidumbre ha invadido la esperanza. La mayoría de los seres humanos vive en sociedades que se han despojado de sus utopías colectivas y, como señalaré más adelante, en muchos lugares la política, los gobiernos, han dejado de tener por objetivo la felicidad de su pueblo, del que se alejan cada vez más. En la actualidad, el objetivo no es alcanzar una sociedad mejor –más justa, más rica–, sino encontrar soluciones individuales para sueños personales. Más aún, luego del trabajo intelectual que formuló doctrinas o propuestas de acción colectivas desde la década de 1970, los análisis sociológicos y políticos parecen coincidir en que se registra una declinación en la adhesión masiva a las ideologías y la preeminencia del individualismo. Presenciamos el fin de las creencias de que la sociedad –las tribus–, ofrecía a los pueblos, a través de los gobiernos y sus instituciones, una utopía de optimismo colectivo, proyectada hacia el futuro: su bienestar, su grandeza y cualquier otra promesa que reflejase el bien común según las épocas y lugares.
Esta gran mutación tiene lugar en un contexto en el que las sociedades más desarrolladas promueven un relativismo cultural que rechaza la tradición de la herencia de valores, concepciones éticas, patrones culturales virtuosos de una tradición heredada, negándose asimismo que el ser humano esté arraigado en la historia. Muchos filósofos, entre ellos Michel Foucault o Zygmunt Bauman, insisten en el fin de la ética heredada, en el divorcio entre el Estado y la moral. Conciben una sociedad que vive en la precariedad, en la incertidumbre constante, donde muchos valores son descartables. No se busca lo sólido o lo que permanece, sino lo rápido, lo fluido, lo sin identidad ni raíces. Hay quienes piensan que nos dirigimos hacia la “siliconización del mundo”.(1)
En algunos países, los gobernantes solo están impulsados por la pasión de dominar y aprovecharse del poder que otorga el Estado, sin sentirse obligados a proponer objetivos definidos, ni a tener que honrar la palabra empeñada. Como nos recuerda Gabriel García Márquez en el sueño del patriarca: de aquel presidente que “gobernaba como si se supiera predestinado a no morirse jamás”. Ejercen el poder, pero no responden por él.
Los gobiernos en muchos casos han debilitado su misión de actuar para la realización del bien común, porque están obsesionados por la administración de las cosas materiales. El ser humano está, en gran parte, desprotegido. Paulatinamente el mundo virtual sustituyó la presencia física y emocional de la alteridad. La esperanza se está privatizando porque la política se despreocupa del individuo. Es por esa razón que los jóvenes, asumiendo el grito de la “vuelta al yo”, quieren escaparse de una sociedad que los aprisiona sin abrirles el horizonte, porque para ellos una aventura personal debe tener razonables posibilidades de éxito.
Una segunda observación sobre estos tiempos perplejos es la incredulidad producida por el desvanecimiento de los grandes metarrelatos históricos, lo cual nos está llevando a poner en duda las afirmaciones categóricas que tienen relación con el criterio de verdad. ¡Dudamos de todo!, inclusive de lo que se transmite por los medios más prestigiosos porque ha aparecido la práctica de las fake news , que nos hacen escépticos o incrédulos. Si el relato es falso, ¿quiénes somos entonces? Este fenómeno de confusión o dificultad de entendimiento que tiene el público no especializado frente a los hechos de la realidad vuelve dudosa la comprensión del mundo en el que vivimos.
Читать дальше