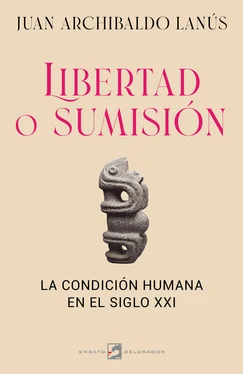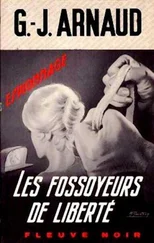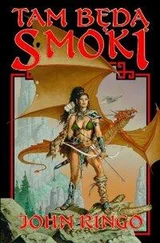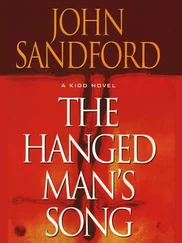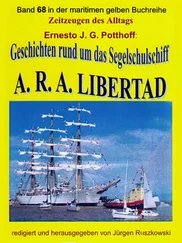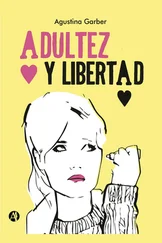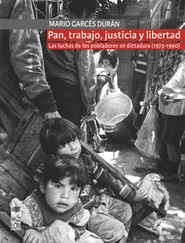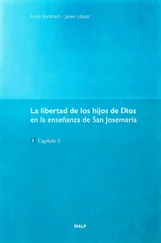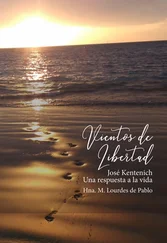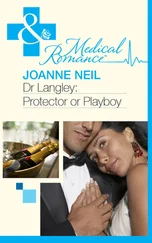En este prólogo me estoy refiriendo a un libro que describe una interpretación de la realidad del mundo actual y de la evolución de acontecimientos políticos, científicos y aun psicológicos, cuya dinámica de cambio es incesante. No pretendo tener la única hipótesis de verdad, pero me he apoyado, desde la soledad de mi biblioteca –donde permanecí rodeado de libros–, en la consulta de una extensa y actualizada bibliografía, en las opiniones de especialistas, en los informes de institutos de investigación, y en el acceso facilitado por las nuevas tecnologías a otras fuentes de información. Mis conocimientos e intuiciones personales completaron la información a la que accedí para describir la realidad.
El mundo que abarqué también incluye opiniones sobre la Argentina, aunque estas sean limitadas y fragmentarias, pues mis opiniones superan esa realidad.
Si bien mis fuentes informativas de hechos políticos y sociales, datos científicos y construcciones intelectuales son contemporáneas o actuales, no he podido abstraerme de la matriz cultural que alimentó mi formación profesional y mis preferencias por las creaciones literarias y filosóficas que jalonan la historia universal o la epopeya argentina. Tuve en cuenta las enseñanzas y experiencias tanto de Tucídides en la Antigua Grecia como la propuesta de Giovanni Pico della Mirandola, el florentino que en 1486, a los 23 años, publicó Conclusiones filosóficas, cabalísticas y teológicas, más conocido como “Las 900 tesis”, que tenía como prólogo una obra maestra, el famoso “Discurso sobre la dignidad del hombre”. Abrevé también en el Sermón de la Montaña del Nuevo Testamento y en algunas de las cartas, donadas a la Universidad Hebrea, que escribió Albert Einstein a su adorada hija.
Este libro no está enfocado específicamente en la Argentina, aunque no he podido olvidar muchos testimonios liminares sobre nuestra experiencia nacional. Recordaré la confesión del general José de San Martín que consta en una carta que le escribió a su amigo el general Tomás Guido, fechada en Montevideo en febrero de 1829: “[…] siento los males de nuestra patria estoica […]”. También la carta que Juan Manuel de Rosas le escribió al general Facundo Quiroga el 20 de diciembre de 1834, que se llamó posteriormente de la Hacienda de Figueroa, donde aquel le explica al caudillo riojano su visión de la situación política de la Confederación Argentina; o el magnífico libro El juicio del siglo, de Joaquín V. González, donde afirma que la ley histórica de la Argentina “es la discordia” y que el pueblo argentino es víctima de esa “hidra feroz”. Tampoco puedo dejar de admirar el júbilo con que Rubén Darío nos saludó, al celebrarse el Centenario, en su Canto a la Argentina : “Salud patria que eres también mía, porque eres de la humanidad”.
Estoy convencido de que no es posible emitir un juicio sobre la actualidad, en el vacío de todo valor moral.
Este libro trata de abrir un juico sobre cambios políticos, tecnológicos y culturales que están llevándose a cabo en este comienzo del siglo XXI a nivel mundial pero, sobre todo, intento interpretar su sentido y señalar sus consecuencias sobre la vida del ser humano. Como afirmaba el filósofo español José Ortega y Gasset, es un privilegio estar viviendo en un momento en que ocurre “un recodo de la historia”.
Una nueva revolución tecnológica se ha instalado en el corazón de la vida social de casi todos los países, provocando en la conciencia de los pueblos un profundo asombro que por momentos se transforma en incertidumbre y, a veces, en temor ante transformaciones cuya sucesión es difícil de prever.
Como nunca antes en la historia, la revolución tecnológica ha adquirido una dimensión invasiva sobre aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos e intelectuales del ser humano.
Las aptitudes de la inteligencia cognitiva serán un patrón de medida para la selección de dirigentes en muchas actividades que no dejarán de ampliarse tanto en el mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo (PED). Sin embargo, es necesario evitar la tentación de querer someter a las sociedades al imperio de la tecnología y de la inteligencia cognitiva, porque ello sería discriminatorio para los que no tienen esas habilidades. A mi juicio, no debemos encandilarnos con la inteligencia y la tecnología al punto de socavar las bases de igualdad que fundamentan la sociedad democrática, sin privilegios de clase ni de nacimiento. Todos deben participar en una sociedad democrática según sus capacidades y esfuerzos.
El futuro cercano nos permitirá evaluar la profundidad de los efectos de la revolución tecnológica sobre la vida humana. No vale la pena establecer hipótesis sobre lo que podría avizorarse en un futuro próximo. Este libro plantea en parte esas conjeturas.
Al mismo tiempo, en muchos lugares del planeta puede percibirse que está emergiendo una nueva conciencia social en grupos humanos que plantean con insistencia un pleno reconocimiento de su dignidad, como si hubiera llegado el mítico momento de completar una larga maduración de la humanidad.
A través de una participación que supera los canales de la democracia liberal tal como se ha practicado tradicionalmente, es posible percibir en el aspecto político una creciente resistencia a las arcaicas prácticas de gestión pública en manos de elites sin convicciones morales ni preparación profesional. Es como si se tratara de responder a las expectativas de un proceso de maduración de la humanidad. El bien común debe imponerse a los intereses individuales y satisfacer nuevas expectativas, como ser la mejor calidad de gestión de recursos y bienes públicos, la defensa de políticas gubernamentales que respeten la preservación del medio ambiente, la promoción de la justicia social y una más equitativa distribución del ingreso, y el pleno respeto de los derechos humanos. Se trata, de algún modo, de restablecer las utopías colectivas que plantearon poetas, intelectuales y místicos sobre la justicia, el bienestar y la libertad de los individuos y sus familias, en un contexto nuevo de pluralismo sin discriminación ni marginación social.
Sucede que ambas mutaciones, la tecnológica y la social, enfrentan la misma paradoja. Se plantean como una tensión de caminos posiblemente alternativos: facilitar la felicidad humana, la libertad y, en general, el bienestar a todos los niveles en la sociedad democrática, o utilizar la dinámica de cambio a favor de estructuras de poder –o concentración de autoridad– que representan intereses ideológicos, políticos o económicos u objetivos de control y dominación de unos grupos sociales sobre otros.
Quizá sean los cambios políticos o sociales los que se presentan con mayor incertidumbre. El deterioro de las democracias, comprobado en varios países, la crisis de la representación y las oposiciones entre concepciones diferentes en materia de políticas públicas, nos enfrenta a un proceso no carente de tensiones y quizá de violencia en muchas partes del mundo. La resolución de conflictos sociales no ha sido fácil de encontrar, y los años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, con sus numerosas crisis, enfrentamientos y violencia en muchas partes del mundo, son prueba de ello. Estos antecedentes no auguran un porvenir muy pacífico, si las elites que conducen el mundo no se avienen a satisfacer estas expectativas.
La democracia es celebrada como virtud y defendida con pasión como un mantra frente al autoritarismo. No obstante, es atacada por quienes la consideran un instrumento al servicio de las oligarquías y, desde las trincheras liberales, porque ven en ella un peligro populista acicateado además por la demagogia.
La democracia, como sistema de gobierno, experimenta actualmente tensiones con los grandes grupos de poder que responden a intereses globales no territoriales. Esta tirantez se manifiesta sobre todo a nivel económico entre el bien común de un Estado de bienestar y los intereses de un enfoque más individualista; en cierta forma, el poder que se manifiesta a nivel global se separa cada vez más de la política que es territorial.
Читать дальше