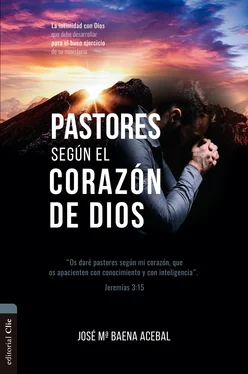El ministerio pastoral no es, pues, una mera actividad profesional, sino la ofrenda de uno mismo al Señor en respuesta a su llamamiento. Es una vocación, un llamado a servir, por tanto, mucho más que el deseo que uno pueda tener de ser pastor, lo cual, según el apóstol Pablo puede ser legítimo, no es suficiente para que uno llegue a serlo cumpliendo así un anhelo personal. Todos conocemos el texto: “Si alguno anhela obispado, buena obra desea” (1 Ti 3:1). Cualquiera puede desear ser pastor, pero no cualquiera puede serlo, ni todo el que lo desea es llamado por Dios ni, por supuesto, llegará a serlo. Lo que dice la carta a los Hebreos, “nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios” (He 5:4), referido al sacerdocio de Aarón, es aplicable al ministerio pastoral o a cualquier otro. Sin llamamiento, no hay unción, y sin unción no hay respaldo divino ni, por tanto, ministerio.
Los estrictos requisitos que siguen en el escrito de Pablo muestran unos niveles muy elevados que superar. Con todo, sabemos muy bien que, en Cristo, cualquier don espiritual o ministerial depende de la voluntad de Dios, de su propósito para nuestra vida, es decir, de su llamamiento y de su gracia o provisión divina. He visto el esfuerzo improductivo de algunos por querer ser algo a lo que Dios no los había llamado, llegando al patetismo, además de la frustración que sufren ellos mismos y hacen sufrir a otros, cuando podrían estar disfrutando y haciendo que otros también disfruten de la bendición de ser lo que Dios realmente quiere que sean, aquello a lo que realmente Dios los llama y para lo que están disponibles los recursos inagotables de su gracia. Viven así ellos la bendición y hacen que otros también la vivan por medio de su labor respaldada por el Espíritu Santo.
El pastorado no es una mera profesión, aunque pudiéramos llamarla así por ser la actividad a la que los pastores nos dedicamos. El pastorado es un don de Dios, como bien establece Efesios 4, “a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo” (v. 7), y añade después, “Él mismo [Cristo] constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros” (v. 11).
Muchos creyentes se quejan de que el ministerio pastoral está hoy en día demasiado profesionalizado, y puede que en algunos casos y lugares sea cierto. Pero no debemos confundirnos. Un buen pastor debe poder actuar con profesionalidad, es decir, cono conocimiento y capacitación, con sabiduría y eficiencia, añadiendo a su profesionalidad el espíritu pastoral del modelo del Buen Pastor, que es Jesús (Jn 10). Ser solo profesional, sin el componente espiritual, la similitud con el corazón de Dios, la unción divina, nos reduciría a la categoría de “asalariados” a la que se refiere Jesús: “Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas” (Jn 10:12-13). En contrapartida, el buen pastor “da su vida por las ovejas”. No hay mayor sacrificio que uno pueda hacer; como dijo Jesús a sus discípulos durante su última cena con ellos: “Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn 15:13).
Por eso es un sacrificio, y no tan solo un oficio . Responder afirmativamente al llamado de Dios significa la entrega –la ofrenda sacrificial– de la propia vida. Cuando el Señor le pide a Ananías que vaya a ver a Pablo para que ore por él, ante las lógicas reticencias de Ananías, conocedor de la nefanda trayectoria previa de Pablo, el Señor le revela: “Ve, porque instrumento escogido me es éste para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre” (Hch 9:15). Por un lado, le dice que Pablo, del que Ananías desconfía con razón, es un “instrumento escogido” del Señor, a quien va a encargar una misión específica: la de dar testimonio de su nombre a judíos y gentiles. Pero también añade, “yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre”. Pablo dará testimonio de esto más adelante escribiendo a la iglesia en Corinto: “Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos” (2 Co 6:4-5). Parece un mensaje pesimista. Lo ampliará después, más adelante, en el capítulo 11, como parte de su argumentación en defensa de su ministerio apostólico frente a quienes lo atacaban en la iglesia que él mismo había fundado. Pero el texto no se queda en la parte negativa, sino que reconoce lo mucho en lo que Dios le había asistido: “en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero; en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra” (vv. 6-7). Concluye con una serie de contrastes, para resaltar la parte positiva sobre la negativa, a la vez que reconoce que ambas facetas forman parte de su llamamiento. Todo no es como nos gustaría, agradable y fácil, pero la bendición de Dios prevalece sobre los obstáculos propios del ministerio: “por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, pero llenos de vida; como castigados, pero no muertos; como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo” (vv. 8-10).
El problema de los problemas no son los problemas en sí, sino cómo los afrontamos: “como moribundos, pero llenos de vida”, y todo lo demás que expone Pablo. No hay lugar para el pesimismo ni para el desaliento. La clave está en la confianza puesta en Dios. Cuando falta esta fe, y si falta es porque no hay fundamento en el cual apoyarse, es cuando nos deprimimos, cuando nos sentimos derrotados.
En su relato del naufragio sufrido por Pablo y sus compañeros de viaje, Lucas, que era uno de ellos, escribe: “Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos” (Hch 27:20). Admito que es así como nos vemos muchas veces: no vemos ni sol ni estrellas por días, parece que la situación se agrava cada día más; nos sentimos acosados por la tormenta y pensamos que solo nos espera lo peor. Afortunadamente, Pablo había estado en contacto con Dios, quien lo había visitado por medio de su ángel. Pablo tenía revelación –es lo que necesitamos, revelación, que Dios nos hable– y sabía lo que había que hacer. No sería un rescate espectacular, no vendría una compañía de ángeles que los tomaría en volandas y los trasladaría a tierra, no. Habría que combinar determinadas actitudes con ciertas habilidades y contar con las circunstancias, pero sabiendo que Dios dirigiría todo; con la confianza puesta en el Señor, siguiendo las indicaciones del hombre de Dios, todo acabaría bien para sus vidas, aunque con ciertas pérdidas: se perdería la nave y todo su cargamento. Pero todos, absolutamente todos, salvarían la vida. Las pérdidas fueron solo cosas materiales, posiblemente de cierto valor, no cabe duda; pero lo realmente valioso eran las vidas de tantas personas, las de los creyentes y las de los no creyentes. A Dios le importan las personas, los seres humanos a quienes envió a su Hijo Jesucristo para rescatarlos de su estado de perdición. Esas mismas personas son las que han de importarnos a nosotros, por encima de cualquier otra cosa valiosa de carácter material: los creyentes y los no creyentes, porque por ambos murió Jesús.
Читать дальше