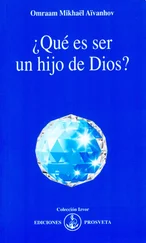Fran era tan chico, tan diminuto, que podía contenerlo entre mis antebrazos. Después de cambiarlo, me inclinaba hacia adelante, hacia su cuerpo, lo rodeaba formando un refugio cálido, humano y materno. Fran me miraba con esa expresión de intriga, con esos ojos grandes y oscuros que me buscaban, moviendo su cabeza de manera instintiva, o nerviosa, o juguetona, no lo sé. Yo posaba la punta de mi nariz sobre la suya, jugaba con un leve movimiento de la cabeza, y desde su boca abierta y sin dientes asomaba una mueca de satisfacción. De su nariz ínfima pasaba al cuello, depositaba unos besos ruidosos sobre los pliegos suaves de ese cuello apenas desarrollado y tomaba sus manos con las mías. Sentía su piel suave y absorbía el perfume angelical de niño sano; de sus bracitos pasaba al tronco, recién alimentado y candoroso, a su ombligo de juguete para llegar a sus piernas. Las tomaba con mis dedos, le hacía unos masajes cariñosos, como si pudiera saborearlas.
En ese momento llegaban el miedo y el deseo. Las caricias sobre sus piernas tan pequeñas me hacían pensar en el diagnóstico, y me repetía: a vos, no. Por favor, a vos no.
¿Qué podía hacer con Janito, más que acompañarlo con mi amor de madre? Dicen que el amor de madre es incondicional, y lo es, pero en mi caso, demandaba un poco más: tenía que dejar de lado mis sentimientos, mi bronca, la impotencia por aquel diagnóstico que pesaba sobre mi hijo como una condena y sonreír, levantar el ánimo y seguir adelante.
Distrofia muscular de Duchenne. Cómo odié ese nombre, Dios mío. No te das una idea, Gordo, las noches que me pasé insultando a ese francés. De nada servía saber que se trataba de un pionero de la neurología, o que había sido un miembro ilustre de la Sociedad de Medicina de París en 1851. Esto era Beccar, año 1985, era mi hijo Janito y su diagnóstico irreversible.
El médico nos había dicho que la enfermedad afectaba a varones, pero existía la posibilidad de que Fran no la tuviera. Por eso, cuando lo tenía delante de mí, tan inofensivo y vulnerable, me repetía: a vos no.
A vos no, Fran.
Además, estabas vos, Gordo. Ya sé. No te enojes, yo entiendo. Cada uno tiene sus tiempos. En este matrimonio, la noticia del diagnóstico fue un verdadero impacto, un shock absoluto. No tuvimos la misma reacción, ninguno de los dos sabía bien cómo manejarse, qué decir. Siempre escuché a mis padres y a mis tías decir que nadie llega a la vida sabiendo, que la vida es un eterno aprendizaje. Teníamos que aceptar esto, aunque cada uno lo procesara de manera diferente.
A veces, recuerdo ahora, yo sentía que estaba bien, y vos no; otros días era yo la que no tenía ánimos de nada. Necesitaba hablarlo, Gordo, qué querés que te diga; por eso lo comentaba a mis amigas, les decía que necesitaba hablar, sacarlo afuera. Vos, aparentemente, no. Y era difícil de entender.
Cuando quería contarte lo que sentía, cuando necesitaba compartir con vos mis miedos, la incertidumbre, la preocupación por el futuro, vos cambiabas de tema inmediatamente, ¿te acordás? Entendí que debía ser paciente, acompañarte a vos también hasta que tuvieras ganas de compartir conmigo.
Paciencia. Con vos y con quienes nos rodeaban, que nos decían lo que debíamos hacer. La primera vez que hablamos, o pudimos hablar, con alguien que estaba atravesando una situación similar fue con la familia Achával Rodríguez, que habían tenido también hijos con distrofia muscular de Duchenne. Fue un encuentro muy agradable, eran personas muy cordiales y valientes, que hablaban del tema sin muchas vueltas ni formalidades innecesarias; sus palabras nos transmitían mucha paz. Además, nos regalaron una camilla de lona que se enrollaba, muy práctica, que usamos para pasar a los chicos a la silla de ruedas y también hacerlos nadar en la pileta. Fueron ellos quienes nos dieron uno de los mejores consejos: transformar nuestra casa en un lugar de “puertas abiertas”, para que años después cualquiera pudiera estar con los chicos y hacerles pasar un buen momento. Les hicimos caso, sin imaginar que aquellas puertas abiertas harían de nuestra casa el refugio de muchos amigos que se pasaban horas tirados en el sofá del living, mirando fútbol o pidiendo pizza y cervezas. A veces, no teníamos más remedio que salir por esas mismas “puertas abiertas” del consejo en la búsqueda de algo de serenidad, pero felices de saber que los vínculos entre nuestros hijos y sus amigos se convertían en recuerdos inolvidables.
No sé quién mencionó que el cincuenta por ciento de los matrimonios con hijos con distrofia de Duchenne terminaba en divorcio.
De qué divorcio me hablan, pensé. Si vos sos mi familia, Gordo. Si Janito y Fran y vos son mi vida.
¿Sabés cuántas veces le recé a Dios preguntando por qué?
¿Por qué el médico se había expresado de esa manera? Tan directo, tan frío. No me gusta juzgar, yo sé que hizo lo que pudo, dijo lo que tenía que decir según su formación, su mirada de las cosas, pero el panorama que había detallado era sombrío.
Fue mucha información, de golpe. Sin filtros. Sin pruritos. Sin anestesia.
Pero después aparecía Janito, como si nada, con su mirada, con su aire tan inocente, tan infantil, y todo cambiaba, Gordo. Era como un milagro.
Lo veía sonreír y yo también sonreía. Aprendí el valor de esa sonrisa y pensé: la vida no es diferente.
A ver: vos te levantabas temprano para ir al trabajo, yo me ocupaba de la casa, de las compras, de organizar la semana con el auto para llevar a Janito al colegio. A veces, hasta cortaba el pasto y lavaba el auto, si hacía falta. En todo momento, los chicos estaban bien alimentados y felices.
¿Qué había cambiado? Si te ponés a pensar, no mucho. Nada, en realidad. Vos y yo sabíamos que Janito tenía lo que tenía, pero el resto seguía igual. Era, de alguna manera, lo de siempre.
Las cosas irían cambiando paulatinamente, eso era inevitable, pero lo mismo sucedía con otras familias. ¿No es, la vida, un constante cambio?
Qué me importa que la vida sea corta, si cualquier vida lo es. Había que ver qué hacíamos con esa vida. El tema estaba ahí.
No fue fácil, por supuesto que no, aceptar esa realidad, pero el tiempo y la oración hicieron su trabajo. Superado el impacto inicial, la vida diferente , la que no estaba en mis planes, comenzó a apropiarse de todo, hasta disipar aquella otra vida, la que imaginaba.
Así, lentamente, dejé ir esa vida proyectada, y acepté lo que estaba pasando, no sin resistencia, pero con paciencia y fe. El dolor es un misterio que duele, y cómo. El dolor demanda, al cuerpo y al alma, su propio espacio; esquivarlo, o hacer como que no existe, es peor, pero vivir encerrado en la pena tampoco es vida.
El dolor pasa, aunque sugiera un abismo sin retorno. Es fácil decirlo ahora, Gordo, pero es importante saberlo, poder expresarlo: la tempestad no es eterna. Una tiende a creer que nunca será feliz, que aquel dolor nunca se irá, pero pasará. Vos tenías una frase anotada en tu cuaderno, una frase de Shakespeare, ¿cómo decía? “No hay noche que no haya terminado en amanecer.”
Dios tiene caminos que, a veces, no coinciden con los nuestros, pero ¿cómo no iba a creer en Dios? ¡Me había hecho madre! ¡Nos había hecho padres! Fijate si no la felicidad que sentíamos por la llegada de Fran. Yo me acuerdo bien. Estábamos, los dos, rodeados de amor, envueltos de amor por nuestros hijos.
Los planes de Dios son un misterio, Mechi. Un misterio que sabemos que al final será revelado. ¿Qué dice San Pablo en sus Cartas Paulinas, en su carta a los Corintios? “Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por el corazón del hombre, las cosas que preparó Dios para los que lo aman.”
¿Te acordás de cuando llegabas a casa, sobre el final del día? Lo único que querías era estar con ellos, Gordo, levantarlos en el aire, hablarles, hacerles muecas. Te reías con tus hijos, y no sabés lo que contagiaba tu risa en mi alma y en la casa. Te confieso que, alguna vez, llegué a pensar que habías perdido la cabeza. ¿Este tipo se olvidó de la enfermedad de su hijo? Enfermo de padre, pensarías. Enloquecido con ser el padre de Janito y de Fran.
Читать дальше