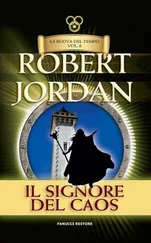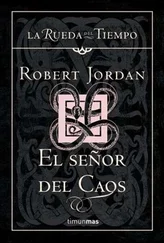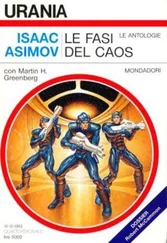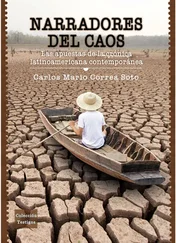Luego de dos aviones, dos trenes y un bus salido del infierno, llegué al ashram con el mismo bolso y mi tigre de peluche, que esta vez había sido comprimido a su mínima expresión con una de esas bolsas de vacío que se usan con la ayuda de una aspiradora.
Ya había cruzado India en tren a mis veinte, en una aventura que sobreviví casi de milagro, quizá porque tenía que volver a este continente por segunda vez, sin las prisas de turista occidental que quiere hacer kilómetros como si se tratara de una maratón.
Esta vez, de forma más astuta, no comí nada de lo que vendían en los puestos callejeros, solamente tomé agua embotellada de marcas que fuera capaz de leer en inglés y no llevé conmigo nada de valor para otros. Mi único objeto preciado y con el que intentaría volver a España era el muñeco de peluche; el resto podía quedarse allí.
Mientras estuve en India mis migrañas retornaron. Fue una de las experiencias más caóticas de mi vida, lo único que sabía era a qué hora iba a sonar la campana para despertarme. Fue muy distinto estar en un ashram como estudiante, como practicante, que como parte del personal. Todos llegan allí con la idea de encontrar la respuesta que los saque de su cabeza de una vez por todas, cuando en realidad lo que hace a la mente permanecer en estos lugares es exactamente lo opuesto: te mete hasta lo más profundo, allí donde hasta el silencio resulta ensordecedor.
Quizá fue el estrés de estar siempre a los saltos, tratando de contener a personas que habían ido hasta allí a resolver sus crisis de familia, pareja, trabajo, vida; y viéndose obligados a observarse a sí mismos en estos incesantes y profundos momentos de silencio, reflexión y consciencia.
Miles de kilómetros no son distancia suficiente para poder alejarnos de lo que en realidad llevamos dentro. Quizá fue que otra capa de mi supuesta identidad se estaba rompiendo en pedazos, no había nada que pudiese controlarse, ni respuesta única a los males del mundo. Sin mucho acceso a la medicina del hombre blanco, en un centro de retiro en medio de la montaña, lo único que podía hacer para calmar mis dolores de cabeza era hacer paros de cabeza, por más contrario a lo intuitivo que suene. Con el tiempo entendí por qué.
Aprendí mucho sobre el orden supuesto que creamos en nuestra vida. Me vi en muchos de los que decidieron meterse en un ashram para desaparecer del mundo, y terminar dándose cuenta de que todo aquello de lo que huían estaba dentro de sí mismos. El ashram es un mundo en el que los occidentales funcionan a una velocidad y precisión, y los locales a otra muy diferente; donde todo sucede de manera plana y con una profundidad distinta: los indios son naturalmente propensos a la atención plena, y se toman el tiempo que necesitan para hacer las cosas como les parece correcto. Sí, tuve que aprender a desarrollar la paciencia, a no perder la sonrisa, a permitir lo imperfecto. Y a amar todas las variantes del curri y todos los colores de lentejas. Era extraño esto de amigarse con uno mismo en medio de las vespas, las voces de los mercados, la música que sale de las casas, las vacas que se sientan a rumiar en las esquinas y el constante saludo a cada paso.
También, el hecho de estar al servicio de los demás durante un mes, hizo que cambiara mi forma de verme. Junto con Joytir, mi compañera en el servicio de asistencia, nos repetíamos mutuamente, cada vez que algo requería de atención especial: “Todo sea por el bien mayor”. Los dos estábamos allí haciendo seva . Ella devolviendo el tiempo en el que pudo refugiarse de una relación violenta en un ashram en las afueras de París, y yo, más allá del curso, también estaba devolviendo el que me hayan hecho sentir seguro y en casa; no en el centro de retiro, sino dentro de mí.
Creo que este “tiempo entre tiempos”, antes de volver a Argentina, ayudó a hacer el duelo por lo que no había podido ser. Pude hacerme un poco más amigo de aquel que vive detrás de todos mis pensamientos y acciones, conocerme más en esencia y desprenderme de todo lo que era innecesario.
Volví de India más ligero, físicamente más delgado, con el cabello lustroso y la piel oscura por el sol. Cuando me bajé del tren en Delhi para tomar el avión hacia Europa, casi podían confundirme con los locales. Iba vestido con un polar gris y unos pantalones de algodón a rayas de colores. Ya no llevaba equipaje, solo un tigre de peluche atado a mi espalda con un par de cuerdas y un cuaderno de tapas rojas con una lapicera enganchada en una de sus hojas.
Llegué a Madrid con la sensación de que todo a mi alrededor era simplemente ruido, sin saber qué quería hacer después, perdido a la mirada de los demás, y con otra percepción del tiempo. Había algo que tenía en claro: el yoga no iba a pasar a segundo plano en mi vida. Gracias a él, conseguía silenciar mi mente en la meditación, hacer que esos pensamientos invasivos que le comen a uno la cabeza detenerse, y simplemente mirar lo que tenía delante de mí: sin esperar el significado de nada, simplemente presente.
BUENOS AIRES
MARZO DE 2011

PARA MI FAMILIA yo siempre fui la oveja negra, esa a la que el rebaño le teme porque tiene los mismos colores del lobo. El reencuentro después de casi una década viviendo en España no resultó como lo imaginamos. Todos siguieron con su vida, en medio de las velocidades extremas que propone la vida en Buenos Aires.
Llegué a Argentina con Theo, mi perro; un schnauzer que me acompañó de Buenos Aires a Madrid y que hoy volvía conmigo, ya mayor y enfermo. En todos los cambios de la última década, él fue siempre mi constante. Ahora estaba de nuevo aquí con él, mis libros, mi cámara de fotos y mi tigre de peluche. Yo con bastantes más canas y la sensación de una hoja en blanco, de una oportunidad para comenzar de nuevo.
Durante el primer tiempo estuve trabajando a distancia con temas de derechos humanos y organizaciones europeas, mientras empezaba a conseguir varias clases a domicilio, poniéndome el mat al hombro y recorriendo la ciudad de punta a punta. Los días empezaban muy temprano para sincronizarme con el horario del otro lado del Atlántico y terminaban tarde con clases por las noches. En medio, dormía siestas, hacía mis duelos, abría nuevas puertas y cuidaba de Theo que había enfermado de forma casi terminal por una dolencia mal diagnosticada.
Quizá fue supervivencia, quizá fluir con lo que surgía, dependería del momento en el que me lo preguntases. En ese plan sin plan, tratando de conseguir la mayor cantidad de horas de experiencia posible, una amiga y profesora a quien admiro, me ofreció cubrir sus clases en un viaje que tenía pendiente a Barcelona. Así empecé a dar clases en Valletierra, mientras no dejaba de escribir en redes sociales, en blogs, hasta en servilletas de bares si era necesario.
Theo murió en mis brazos, corriendo al veterinario por las calles de Banfield. En un momento nuestros ojos se cruzaron y yo le dije que, si tenía que irse, yo iba a estar bien, y su cuerpo se aflojó contra el mío. A partir de allí, todas las constantes que había conocido en los últimos años se disolvieron y el suelo desapareció debajo de mis pies.
No había orden o sentido, los días iban de a uno por vez. Cada mañana me sentaba a meditar sin otro objeto que poder detener esa charla incesante y llena de juicio sobre las decisiones que había tomado en mi vida.
En medio de un “duelo entre duelos” decidí adoptar un schnauzer, esta vez gigante: un perro negro enorme. No podía ver mi dormitorio sin pelos acumulándose en las esquinas, o sin tener un compañero durmiendo junto a mí en la cama, o pidiéndome salir a caminar al sol. No soporté la soledad dentro de la misma soledad. Lo llamé “Félix” porque en estos momentos la felicidad me era claramente elusiva.
Читать дальше