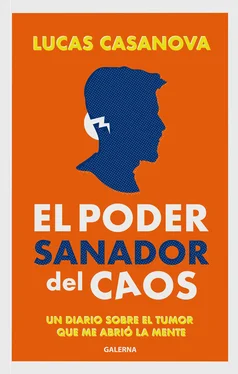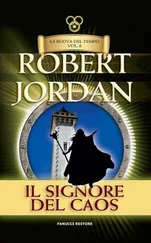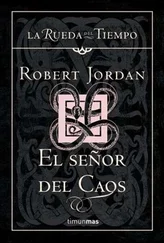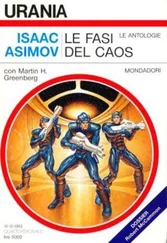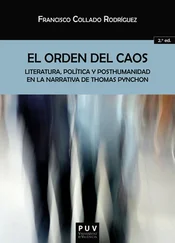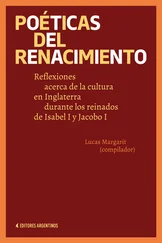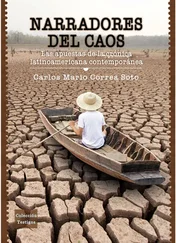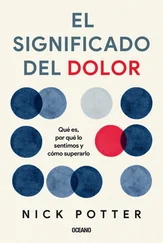Esas preguntas de la infancia siempre terminan condicionando la manera en la que construimos nuestra vida adulta. Quizá por eso me dediqué a comprender los mecanismos de la enfermedad y la salud, especialmente sobre cómo factores como la genética, el ambiente y el procesamiento del pensamiento pueden hacer que las personas se enfermen o puedan curarse a sí mismas. Siempre tuve curiosidad por comprender por qué algunas personas superaron ciertos desafíos en la vida y por qué algunos se sintieron tan sobrepasados por ellos, hasta el punto de no recuperarse nunca por completo. Estas cosas que alteran nuestra vida, como la enfermedad, el desamor, la vida en prisión, las pérdidas o la guerra, crearon caos y fueron realmente catalizadores del cambio para algunos individuos muy resilientes. Quería saber “qué” había detrás de eso. Así fue que me convertí en un “especialista en caos”.
En realidad, me volví un experto en tratar de evitar el caos. Desde mi adolescencia el orden era para mí una forma de ordenar la realidad: desde las etiquetas de latas, frascos y botellas en la heladera (todas hacia delante, bien legibles), hasta el orden de mis libros por tema, autor y fecha de publicación en los estantes de la biblioteca. Durante muchos años sufrí de trastorno obsesivo-compulsivo. Mi misión era hacer todo predecible. Creía que, si conseguía someter todo lo que pasaba a mi alrededor, iba a poder decidir sobre el resultado. ¡Y mi motor era el miedo a que el desorden me tragara y me hiciera desaparecer!
Hasta los 16 años, compartí mi habitación con uno de mis hermanos, a quien adoro y admiro por su fuerza y lealtad. Nosotros cuatro, porque somos cuatro varones, somos para mí como “Los 4 Fantásticos”: yo soy “el hombre elástico”, adaptándome a toda situación posible; mi hermano que me sigue en edad es “la Mole”, con fuerza, empuje y determinación; y los mellizos son: uno, todo pasión y fuego, el otro tiene el poder de hacerse invisible a voluntad.
“La Mole”, con quien compartía habitación, era como la mayoría de los chicos, a los que no les preocupa el desorden, lo que implicaba un gran esfuerzo para poder caminar en su habitación sin pisar algo. Mi caso era más llamativo, porque no toleraba tener nada fuera de lugar. No alcanzaba con mi habitación. Me dedicaba a ordenar la casa completa empezando por el comedor con la mesa principal, que siempre estaba cubierta de libros y ropa recién lavada en parvas. La entropía me desarmaba, me hacía sentir un hueco en el estómago y la necesidad de saltar a la acción y remediar de algún modo la ausencia de orden. Por entonces, no debía tener más de diez años.
Esa urgencia se convirtió en determinación con el tiempo, y pude, de muchas maneras, usarla para avanzar en la vida. Me transformé en una especie de analista de sistemas amateur . Todo necesitaba ser estudiado y calculado. Varias veces. Pros y contras. Tanto fue así, que lo transformé en una profesión.
Y aunque no fuera una persona espontánea (bueno, en realidad tenía una complicación, podía llegar a bloquearme durante horas) transformé eso en una especie de talento: ayudar a la gente a recobrar el orden en sus vidas. Yo era de esos que te sacudía el polvo, te acomodaba la ropa y te daba una palmada en la espalda, después de que la vida te arrastrara por el camino de la amargura. TU orden era MI orden. Tal vez eso fuera solamente una excusa para poder intervenir en el desorden de los otros de manera lícita.
Además, mis padres son ambos ingenieros, por eso yo escuché hablar de “las leyes de la termodinámica” tanto como de “Caperucita roja”. Quizá mi obsesión con el orden o los sistemas cerrados y abiertos no sea sólo mía. Aunque la lucha de ellos contra la entropía ha sido bastante diferente.
Chogyam Trungpa Rimpoché, un gran maestro budista tibetano, solía decir: “El caos, siempre debe considerarse una excelente buena noticia”. Recuerdo haber leído esta cita por primera vez hace unos veinte años en un libro de Pema Chödrön, y haber pensado que el budismo seguramente tenía un sentido del humor que yo era incapaz de comprender.
A mí me gustaba que las cosas fueran previsibles, que se pudieran pronosticar: desde el clima hasta los estados de ánimo. Realmente despreciaba la aleatoriedad: el caos era mi enemigo, para mí la vida sin orden era un fracaso. Como afirmaba mi abuela María cuando hablaba con las vecinas en la puerta de su casa tomando el fresco : “Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes”.
MI PRIMERA EXPERIENCIA ESPIRITUAL
MAYO DE 2002

MI PRIMERA EXPERIENCIA espiritual la tuve cantando en un coro. No fue en una iglesia. Bueno…, sí, fue en una iglesia, pero no fue en una misa. Estaba parado en medio de un grupo de unas treinta personas, todos teníamos un objetivo común, nos preparamos leyendo y estudiando, compartimos y discutimos sobre la mejor forma de hacer eso juntos. Una creación colectiva. Nadie estaba por encima del otro, todos íbamos a la par, respetando el lugar de cada uno. Yo no tenía la obligación de saber más que nadie, solo de estar disponible y poner lo mejor de mí todas las veces que hiciera falta. Todos estábamos allí por el bien mayor.
Aquello fue sentirme parte de algo más grande, darme cuenta de que el todo avanzaba no necesariamente gracias a mí, y, no obstante, sí conmigo. Llegaba a los ensayos con un traje que cada vez me quedaba más grande, después de trabajar diez o doce horas por día, muchas veces sin haber comido. Tenía veintiocho años y con un metro setenta y seis de altura pesaba cincuenta y ocho kilos.
Dejaba mi personaje de director comercial y me transformaba en parte de la cuerda de los bajos, de los que cantan las notas más graves. En esa iglesia, cantando las “Vísperas” de Rachmaninoff en ruso, tuve mi primera experiencia de sentirme parte del todo. Esa experiencia no provino ni de la meditación ni del yoga, que además, todavía, ni siquiera sabía de qué trataban.
Nunca supe leer música cabalmente, sólo lo básico, y con un oído que me permitía copiar lo que escuchaba si tenía las partes grabadas o si había compañeros de cuerda que me ayudaran llevando la delantera. Eso hacía que estuviese algunos cuartos de compás atrasado a veces. Y al director, que era extremadamente detallista, eso lo sacaba de quicio, no porque desafinara, sino porque parecía transitar en otra dimensión del tiempo: ligeramente detrás, pero no tanto como para parecer un eco de los otros seis que cantaban mi misma parte.
A pesar de la exigencia de mi trabajo, aprendía unas cuarenta piezas al año, grababa los conciertos y los escuchaba a repetición. Lo bueno era que no necesitaba tener los ojos clavados en la partitura, eso no me decía nada. Mucho más interesante era para mí escuchar a mis compañeros, todas esas voces creando un sonido polifónico, contando una historia, llenando el espacio con esa vibración poderosa.
En una gira en Italia, llegamos a Milán y nos fuimos a visitar el Duomo como turistas. Teníamos planificado cantar allí. Sin embargo, una reforma reciente del papa Benedicto XVI había cancelado todas las actividades seculares en los lugares de culto. En un verdadero acto de terrorismo cultural, entramos haciendo la cola entre cientos de personas y nos diseminamos entre la multitud en toda la catedral. Al sonido de la armónica del director, cantamos a seis voces Signore delle cime de Bepi de Marzi. Los guardie di sicurezza corrían de un lado al otro intentando silenciarnos y, cuando conseguían alcanzarnos en medio de la multitud, nos callábamos mientras los otros sostenían la melodía. Cuando terminamos, la gente del público se había sumado (es una canción muy popular en Italia) y aplaudían entusiasmados y lagrimeando. La música nunca debería haberse ido de esos espacios.
Читать дальше