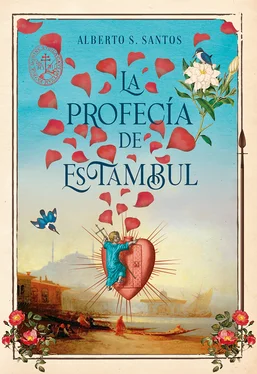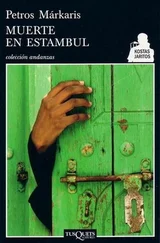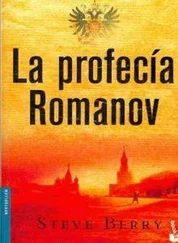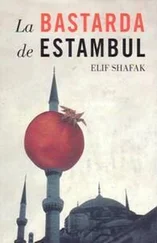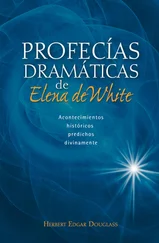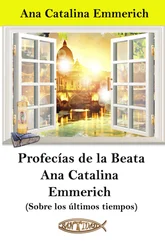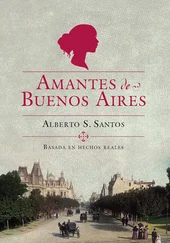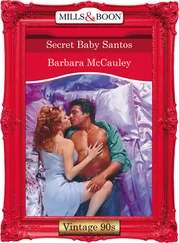Entraron juntos en el templo donde, a semejanza de algunas iglesias cordobesas, Jaime descubrió el estilo de construcción de los árabes.
—Mira, Jaime: ¡en este mismo lugar donde rezaban los moros a su Dios, rezamos hoy nosotros con la misma devoción…! —murmuró Del Pozo mientras se acercaba a la zona del altar.
—¡Es verdad, amigo! Independientemente de las religiones, este continúa siendo un lugar sagrado, el lugar de encuentro entre los hombres y Dios —replicó Pantoja mientras sus narinas aspiraban el olor a incienso y lo regresaban al día en que, sentado ante las imágenes de santa Victoria y san Acisclo, en la Catedral de Santa María de su Córdoba de siempre, le había comunicado a su amigo la decisión que lo había llevado a aquel preciso lugar.
Como en Córdoba, Jaime volvió a arrodillarse ante los mismos santos. Rezó una oración de agradecimiento y pidió la protección divina para su estadía en África, sin imaginar lo larga que esta sería, cuánto padecería, ni que volvería a recordar hasta el último día de su vida el fatídico momento en que había tomado aquella decisión…

Al día siguiente, después de levantarse un poco más tarde de lo habitual y luego de la refección de mediodía, los soldados se dirigieron en grupos al exterior. Era el momento de los anunciados ejercicios de adiestramiento físico.
Salieron de la casa y saludaron al mismo fraile dominico que, como el día anterior, se hallaba adelante de la iglesia. A medida que atravesaban las estrechas calles de Orán, Jaime se fue acostumbrando a los hábitos, olores, colores y forma de vida de la ciudad. Algunos empleados de la administración y clérigos paseaban, sin prisa, porque todos vivían en un círculo amurallado que siempre los llevaba al mismo lugar. Frente a las casas con terrazas en el techo y yuxtapuestas a lo largo de la calle, salpicadas por pequeñas ventanas protegidas por rejas y cortinas, pero con los estucos y otros revestimientos descamándose a pedazos, se hallaba una caterva de hombres ancianos y jóvenes, viejos marineros entumecidos por la artrosis, mas todos con algo en común: la decrepitud. Eran sombras que acompañaban a la soldadesca con una mirada que parecía de desdén, pero que también era de sufrimiento. Los viejos, con la piel curtida por el sol africano y por la sal del Mediterráneo; los más jóvenes, unidos por las heridas de muchas o pocas batallas. Algunos de ellos, mutilados y sobre muletas, o con ellas apoyadas sobre la pared de la casa; otros, sin un ojo o un brazo; y otros más, con las marcas de la pólvora caliente y el disparo en la piel, a la vista o escondidas debajo de la ropa vieja y harapienta.
Jaime sintió náuseas ante aquel espectáculo, pero no podía desanimarse. Quien iba al norte de África a luchar en la guerra no podía desconocer los peligros que le esperaban a la vuelta de cada esquina. Y aunque el ejército de su majestad, el catolicísimo rey de España, fuese de los más temidos del mundo conocido, muchos eran los prisioneros cristianos que, en nombre de su acérrima fe, remaban en las galeras de los turcos y de los moros, se pudrían en sus calabozos, o que, incluso, habiendo renegado de su fe inicial, luchaban, con el mismo ardor, con armas musulmanas, contra los de su fe original. ¡Así era el mundo que el noble huérfano de Córdoba encontró al llegar a Orán!
La táctica del caracol fue la que eligió el comandante de las tropas para los primeros ejercicios. Se trataba de un conjunto de maniobras, visualmente muy atractivas, y que los soldados apreciaban mucho. Equipada con armas de fuego, en medio de un espectáculo de banderas izadas y al son marcial de tambores y pífanos, la caballería pesada mostraba sus habilidades. Ordenados en la forma geométrica de un caracol, los jinetes de la primera hilera de la guarnición salían, descargaban sobre el blanco y de inmediato se retiraban a la retaguardia de la formación, donde procedían a la recarga de los arcabuces y mosquetes. Y así se sucedían todas las filas de jinetes, provocando bastantes alaridos tanto en el campo de entrenamiento, como en los alrededores. A lo lejos, grupos de moros que habitaban las aldeas vecinas asistían, en profundo silencio, a aquella demostración del poderío castellano.
A pesar de la falta de entrenamiento de los últimos tiempos, Jaime sintió que sus energías se revigorizaban y, al final de la práctica obligatoria, cabalgó con Fernando por los alrededores de la muralla, tratando de conocer mejor su nueva tierra, el territorio donde pasaría los tres años de aquella misión de servicio antes de regresar a la metrópoli.
Cruzaron el pequeño pueblo de Ifre, habitado por moros de paz, y siguieron en dirección al río, zigzagueando entre los árboles, las huertas, las norias y los molinos. Llegaron, por fin, al mar azul de aguas calmas, que los invitó a desmontar y descansar debajo de un frondoso árbol que bebía el agua dulce que brotaba del pequeño estuario.
Sobre su montura, Fernando seguía aprehensivo y agitado ante la inminencia de los combates que el entrenamiento le había hecho recordar.
—¿Jaime, no tienes miedo de la guerra contra los turcos y los moros?
—Nadie que vaya a la guerra puede ser tan temerario como para no sentir una puntada de temor en su corazón, amigo mío.
—Confieso que siento mucho respeto por nuestros adversarios…
—Es verdad que los turcos han demostrado, varias veces, su valentía, y que son capaces de generarnos algunas dificultades.
—Lo sé, Jaime. Pero entre algunos soldados también se rumorea que el conde de Alcaudete está un poco senil y que ya no es capaz de tomar las mejores decisiones al mando de las tropas.
—¡Vamos, la boca se te haga a un lado, pájaro de mal agüero! Ese cuchicheo no ayuda en nada a nuestra moral. Ya te dije una vez que pretendo pasar aquí el tiempo de mi comisión de servicio, obtener sueldo, botines y gloria, al servicio del rey de España, y regresar a Córdoba para hacer carrera.
Jaime miraba el infinito buscando el punto donde el azul del cielo se fundía con el del mar; y de esa distancia hacía cálculos sobre la separación entre ese punto y la tierra firme de su reino. Pero su pensamiento derivó en la imagen que conservaba de sus padres, trágicamente desaparecidos. Sintió que una intensa nostalgia invadía su alma. Con cariño recordó a su tío Francisco y a muchos de los amigos que había dejado en la ciudad. Mientras tanto, otra imagen volvió a aparecer en su espíritu y le agitó el corazón: la figura bien definida de Rosa. Cada día que pasaba se le hacía más difícil eludir su recuerdo. Se mordió los labios cuando, adivinándole el pensamiento, Fernando lo sacó de sus pensamientos:
—He visto cómo te brillan los ojos y cómo te inquietas cuando la hija del gobernador anda cerca… y todos saben lo que sucedió en el viaje, durante la tempestad. ¡Ten cuidado, Jaime! Su novio es de temer. Oí decir que tiene una linda lista de asesinatos, mutilaciones y desapariciones de gente con la que se enfada y que no escatima medios para alcanzar los objetivos que se propone. Y siempre sale airoso, sin que nadie logre probar su participación.
Jaime escuchaba a su amigo con atención, si bien en los últimos días ya habían llegado a sus oídos algunas historias no muy favorables, imputadas al novio de Rosa.
—Se dice hasta que tiene muchos y buenos amigos en el submundo e incluso en la Inquisición… ¡Recuerda lo que nos sucedió en Sevilla, Jaime!
—¡Aquí viene graznando, de nuevo, el ave agorera! Ese episodio se dio con la Inquisición y fue fruto de un equívoco. Escuché una charla sobre algo que no debía…, ¡sobre esa maldita Lanza del Destino…! No imaginas, Fernando, cuántas veces me duermo, sueño y me despierto pensando en ese nombre… ¡la Lanza del Destino! ¡Me gustaría mucho saber qué misteriosa lanza es esa y por qué le produjo tanto enojo a aquel fraile dominico y a la Cofradía de la Garduña de Sevilla!
Читать дальше