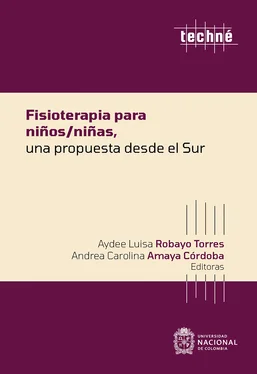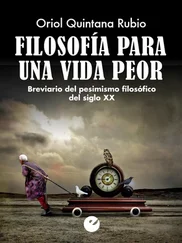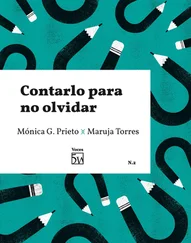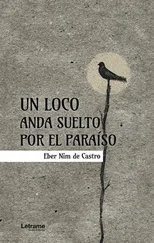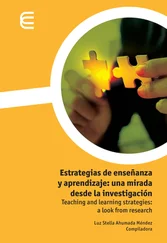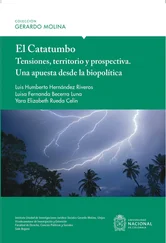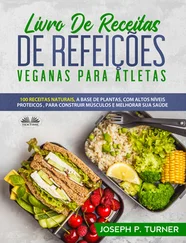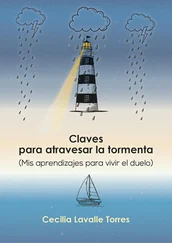Para terminar, esta investigadora cree que el desarrollo motor como posibilidad de experienciar las potencialidades, las disponibilidades corporales, las libertades del moverse y conmoverse, es un derecho insoslayable e inaplazable de una población de ciudadanos que no puede seguir siendo atendido bajo la falacia de que son el “futuro de nuestro país”. Los niños/niñas “no” son el futuro de ningún país, son el presente real y contundente que necesita respuestas políticas, sociales, colectivas, y las necesita ahora.
Por una parte, creo que tenemos el poder de dar forma al futuro de manera que se mejorará en gran medida nuestra condición. Por otra parte, también tenemos el poder de destruir nuestra profesión como la conocemos en su vagar sin una fuerte identidad, pertenencia, discurso, comunidad narrativa, cuando de infancias estamos hablando, o lo que es más grave, agendándola para la política pública (Molina, 2015).
Finalmente, en la actualidad poscovid, las prácticas sociales que implican movimiento corporal más o menos sistemático ya no están tan firmemente instaladas (Escobar, 1997), tanto que decir que el MCH, además de movimiento, es intención, instrumento de crecimiento, de maduración y de aprendizaje, por lo que resulta tan importante para el desarrollo y la evolución humana (Toro-Alfonso, 2007), pareciera ser un eslogan de campaña para la fisioterapia del mundo. Sin embargo, cuando todo ese arsenal argumentativo debe dar cuenta del nivel de corresponsabilidad que en el desarrollo, protección y diligente cuidado de los niños/niñas nos hace aguas definir, por ejemplo, ¿qué es el desarrollo motor feliz?
Bueno, cerraré con una apuesta más venida desde el sur.
¿Cómo comprendo el desarrollo motor feliz?
Se me ha pedido que clarifique eso que hace años atrás tuve la fortuna de presentar para su debut en Huelva, España (Robayo, 2014, p. 101), en el marco de la celebración de las bodas de plata de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Esta categoría fue el resultado de procesos grupales llevados a cabo en el diplomado de Políticas públicas en infancias en América Latina, cuya configuración trémula y siempre en obra gris indica al menos las siguientes características, todas ellas, no sé si intencionalmente, tal vez sí, comienzan con la letra “r”:
•Reconocimiento: un desarrollo que entiende a este sujeto histórico y social (Jaramillo, 2007) como al camino que se haya recorriendo las infancias con sus particularidades. Ello implica que se deslindan de la mirada del niño/niña como un adulto en miniatura.
•Ritmo: el desarrollo motor de cada niño/niña, si bien mantiene algunas regularidades o tendencias, con baremos de variopintos volúmenes es particular, individual y propio de cada niño/niña. Implica, entonces, que se pone en interrogación la categoría de normalidad y que reconoce la posibilidad de avances, mesetas e incluso retrocesos en la motricidad.
•Respeto: surge como condición necesaria de las dos premisas previas, implica entender a los niños/niñas como sujetos que deben tener oportunidades que les permitan vivir y desarrollar la autonomía, la creatividad, la flexibilidad, la tolerancia, la cooperación, el respeto por el otro y el cuidado de sí mismos y del medio ambiente.
•Red: esta posibilidad de desarrollo requiere un compromiso intersectorial que no descansa en lo medicalizado o en la institucional educativa, sino que reincorpora el papel protagónico de la familia, si bien realmente ofrece posibilidades a padres, madres, abuelos, hermanos y hermanas para ejercer tal participación.
•Restitución: condición con su concepción esquizoide, en tanto requiere la “devolución de un bien a quien la tenía antes” y el “restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía” (Pérez y Gardey, 2015), si bien cualquier situación que requiera “intervención” de cualquiera de los protagonistas de la red debe ser jurídicamente priorizada, políticamente amparada e institucionalmente atendida.
Con ello cierro esto que prometí como un viaje a saltos entre la epistemología, la historia, la investigación y, por supuesto, la vida y la experiencia ideológica que orientan mis acciones y omisiones del día a día, en la interacción con, por y para los niños/niñas que han sido y seguirán siendo mis verdaderos/as maestros/as.
Alcubierre, B., Blanco, E., Bontempo, P., Cosse, I., Fávero, S., Jackson, E. … Zapiola, M. (2018). La historia de las infancias en América Latina (1a ed.). Buenos Aires: Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS), Universidad Nacional del Centro/Conicet. Recuperado de https://bit.ly/2TxXib1
Álvarez, J. (2011, marzo). Primera infancia: un concepto de la modernidad. El observador, 7, 62-75. Recuperado de https://bit.ly/3dOK8wS
Canal de la Corporación Universitaria Adventista Colombia (Unac). (2020, 10 de junio). Maternidad en tiempos de cuarentena [Archivo de video]. Recuperado de https://bit.ly/2SRIaot
Carli, S. (s. f.). La infancia como construcción social. Ministerio de Cultura y Educación-Dirección de Educación Superior. Recuperado de https://bit.ly/3xn7IJ6
Congreso de la República de Colombia. (2017, 4 de enero). Ley n.º 1822. Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Recuperado de https://bit.ly/2TGa2w8
Cortés, J. (2009). Por una teoría crítica de la infancia. En Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Coloquio de Derechos Humanos (pp. 2-p. 26). Santiago: Centro de Derechos Humanos-Universidad Diego Portales.
de Tezanos, A. (2012). ¿Identidad y/o tradición docente? Apuntes para una discusión. Perspectiva Educacional, 51(1), 1-28. doi: 10.4151/07189729-vol.51-iss.1-art.71
Escobar, J. (1997). Dimensiones ontológicas del cuerpo. Una visión filosófica del cuerpo humano y su relación con el ejercicio de la medicina (2a ed.). Bogotá: Universidad El Bosque. Recuperado de https://bit.ly/3yyNbl5
Ferré, E. (1999). La infancia como construcción social: hacia una nueva construcción de niñez y adolescencia (Tesis de licenciatura). Universidad de la República, Uruguay. Recuperado de https://bit.ly/3dPAev9
Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. México, Buenos Aires, Madrid: Siglo XXI.
Hernández, R. (2003). Los niños griegos. Zamora, España: Excmo. Ayuntamiento de Zamora y Centro de la Uned de Zamora. Recuperado de https://core.ac.uk/download/pdf/71524818.pdf
Hoyos, O. (2017, abril). ¿La fisioterapia infantil o de los niños y niñas? [Práctica académica de campo - PAC de niños de la Universidad Nacional de Colombia - UNAL]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Jaramillo, L. (2007). Concepción de infancia. Zona Próxima: Revista del Instituto de Estudios Superiores en Educación, (8), 108-123.
Lemus, L. (2010, junio). Infancia trabajadora, tensiones y desafíos. Foro municipal en prevención y erradicación de trabajo infantil. Duitama, Colombia: Fundación Creciendo Unidos.
Longobardi, E., Spataro, P. y Rossi, C. (2014). The relationship between motor development, gestures and language production in the second year of life: A mediational analysis. Infant Behavior and Development, 37(1), 1-4. doi: 10.1016/j.infbeh.2013.10.002
Maganto, C. y Cruz, S. (2008). Desarrollo físico y psicomotor en la etapa infantil. En C. Maganto y S. Cruz (Eds.), Desarrollo físico y psicomotor en la primera infancia (pp. 2-41). Recuperado de https://bit.ly/3hE48DD
Ministerio de Cultura y Educación-Dirección de Educación Superior Formosa (Argentina). (s. f.). La infancia como construcción social. Recuperado de https://bit.ly/3hEQzEb
Читать дальше