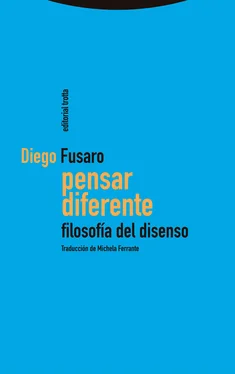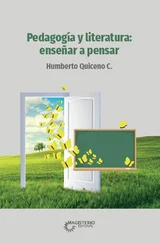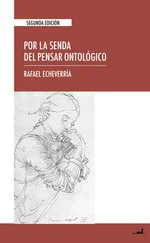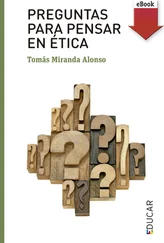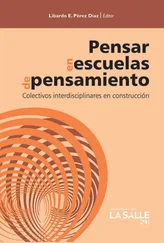Esto es lo que nos enseña un digno heredero de Prometeo: Odiseo. El segundo poema homérico podría ser leído, en resumidas cuentas, como una epopeya del disentir. Odiseo siente diferente en comparación con Polifemo y con los pretendientes de Penélope, con Calipso y Circe, reivindicando siempre su independencia crítica y su autonomía de juicio. En el canto quinto de la Odisea , ante la tempestad desatada por Poseidón, el hijo de Laertes se resiste a abandonar la balsa. Incluso cuando la diosa marina Ino Leucotea le dice que se lance entre las olas, se toma tiempo para pensar y vacila: su «sabiduría práctica», su metis —precursora de un espíritu crítico que sabe disentir— lo invita a ser paciente, sintiendo y actuando contrariamente respecto al imperativo divino ( Odisea , V, 356-364).
El disenso como rechazo de la autoridad y del poder —político o eclesiástico, real o simbólico— constituye el gesto originario de la civilización occidental, desde Adán y Eva hasta Prometeo, desde Platón hasta Kant y, por eso mismo, crea una tensión en la conciencia del individuo que siente de manera diferente, y que puede organizar socialmente su propio sentir en contra de las estructuras del poder y del orden político, es decir, contra aquellas realidades que, al menos en la tradición occidental, desde siempre se connotan como deseo de orden y estabilidad, de consenso y creación de aquella docilidad irreflexiva que se llama obediencia. Por esta razón, el poder, en todas las épocas y en todas sus configuraciones, aspira más o menos abiertamente a suprimir el disenso, reprimiéndolo o impidiendo que surja, como ocurre, cada vez más a menudo, en nuestro mundo marcado por la manipulación organizada y el «se dice» planetario; un mundo en el que las formas tradicionales de represión contra los que disienten se vuelven superfluas, puesto que ya no hay rebeldes, sustituidos por un rebaño amorfo de amantes inconscientes y felices de su propia esclavitud.
Hay que esperar a la Edad Moderna para llegar a un uso consciente del disentir como categoría conceptual. Sabemos, y ya lo hemos recordado, que el lema viene del latín dissentio . Su uso moderno se remonta al caso de los English Dissenters 4 , los cristianos ingleses que se separaron de la Iglesia de Inglaterra en los siglos XVI-XVIII. En el siglo XVIII, un grupo de ellos llegó a ser conocido como los Rational Dissenters . Se opusieron a la jerarquía de la Iglesia, criticando sus principios económicos y también algunos dogmas (la Trinidad y el pecado original, en particular), descartándolos como «irracionales». Por esa razón, su práctica disidente recibió el nombre de «racional».
También sabemos que, en el siglo XIX, el lema italiano dissenziente (disidente) comenzó a ser usado cada vez más para aludir, en un sentido amplio, a los que «sentían de manera diferente» en el ámbito político, económico y científico.
Dado que los «inconformistas» de la religión terminaban en realidad engrosando sistemáticamente las filas de casi todos los movimientos de reforma política, social y educativa, se creó una relación directa entre el disidente religioso y el político-social. De disidente religioso, terminó siendo tal en todos los ámbitos: contestando concretamente el orden existente en todas sus determinaciones. Ahora bien, el hereje era, al mismo tiempo, un rebelde, y el heterodoxo un antagonista. Por este camino, el concepto fue extendiéndose con respecto a su uso originario, y empezó a significar un acto de oposición paradigmático o, en palabras de Gramsci, de «espíritu de escisión» 5 , aplicable a muchas áreas diferentes. Arrancaba de la esfera religiosa para alcanzar paulatinamente también el ámbito social y el político, configurándose virtualmente como un disentimiento general contra el orden establecido. Quizá, incluso hoy día, preserve, aunque oculto bajo las capas del tiempo, ese significado originario que atañe tanto a la esfera religiosa como a la sociopolítica.
De hecho, hoy el verdadero disidente puede identificarse con el hereje no alineado con el monoteísmo idolátrico del mercado, con el fanatismo económico y financiero y, por tanto, con esa teología sagrada que, con sus dogmas inescrutables («nos lo pide el mercado»), nos convierte a todos en seguidores de un culto profundamente irracional, cuya nueva trinidad es el crecimiento como fin en sí mismo, el nihilismo clasista del beneficio económico, y la mercantilización integral en detrimento de la vida del hombre y del planeta. No pasa un día sin que las homilías neoliberales celebren al unísono este culto, fomentando un consenso universal y una sincronización masiva de las conciencias, que no vacilan ni siquiera ante los desastres naturales (las «tragedias de lo ético» las llamaba Hegel) o la limitación de la democracia, cada día mayor, que el fanatismo económico está llevando a cabo.
1.E. Fromm, «La disobbedienza come problema psicologico e morale» [1963], en La disobbedienza e altri saggi , Mondadori, Milán, 1982, pp. 11-19 [ La desobediencia como problema psicológico y moral , Paidós, México, 1993].
2.R. Laudani, Disobbedienza , il Mulino, Bolonia, 2010, pp. 7-8.
3.Esquilo, Prometeo encadenado , vv. 10-11.
4.Cf. M. Philip, «Rational Religion and Political Radicalism»: Enlightenment and Dissent 4 (1985), pp. 35-46.
5.A. Gramsci, Quaderni del carcere , ed. de V. Gerratana (ed. crítica del Instituto Gramsci), Einaudi, Turín, 1975, III, 49, p. 333 B [ Cuadernos de la cárcel , Casa Juan Pablos, México, 2009]. Nos permitimos remitir también a nuestro Antonio Gramsci. La passione di essere nel mondo , Feltrinelli, Milán, 2015 [ Antonio Gramsci. La pasión de estar en el mundo , trad. de Michela Ferrante Lavín, Siglo XXI, Madrid, 2018].
3
GRADOS Y FORMAS DEL SENTIR NO HOMOLOGADO
«Tendencia al conformismo en el mundo contemporáneo, más extendida y más profunda que en el pasado: la estandarización del modo de pensar y de actuar adopta extensiones nacionales o incluso continentales».
A. Gramsci , Cuadernos de la cárcel
Se ha destacado previamente que el disenso, pese a no resolverse nunca completamente en las figuras en que se concreta operativamente, no puede ser estudiado, en sí y para sí, sin hacer referencia a sus manifestaciones efectivas. Si quisiéramos esbozar una tipología del disenso, con el intento nada fácil de indagar sus formas y estructuras antes de que se traduzca en las figuras en que se encarna y organiza, podríamos afirmar justamente que la primera distinción que debemos hacer tiene que ver con la profundidad. De hecho, se puede disentir en grados e intensidades diferentes. El disenso puede involucrar aspectos individuales y, por lo tanto, solo una parte del mundo histórico en que se desarrolla. Este es el caso de los que, por ejemplo, aceptan las estructuras fundamentales del orden vigente y se limitan a oponerse a medidas particulares o a normas específicas. En su máxima intensidad puede llegar a poner en tela de juicio toda la estructura de un mundo histórico, rechazándolo en cuanto tal y reconociendo, con Adorno, que «el Todo es lo falso» 1 .
En estas dos diversas intensidades se percibe una diferencia cuantitativa que tiende a ser también cualitativa. El primer tipo de disenso, típico del reformista y del desobediente, también puede definirse como participación , ya que no rechaza el ordenamiento en su totalidad, quiere más bien participar para mejorarlo. El segundo, propio del revolucionario y del rebelde, por su máxima intensidad, puede enmarcarse como disenso de secesión , puesto que no repudia aspectos individuales, sino los cimientos mismos del orden existente. El disenso de participación se plantea como reformista. En cambio, el de secesión se perfila como revolucionario. Si el primero plantea propuestas de enmienda e integración, el segundo propone una ruptura incondicional del orden existente en su totalidad 2 .
Читать дальше