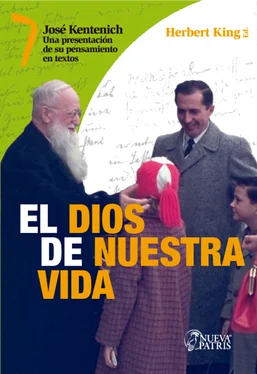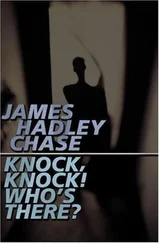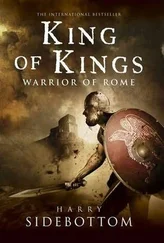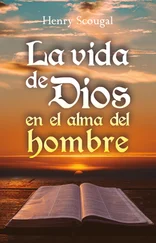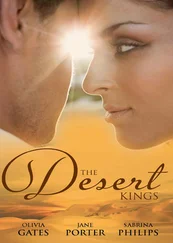Recordemos aquella leyenda del cruzado. Yo soy ese cruzado. Se cuenta que un cruzado que amaba a Dios se quejó un día de que su cruz era muy pesada; quería deshacerse de ella. Miró la cruz de otros: ¡Qué livianas parecían! Lo mismo hacemos nosotros… Luego la leyenda relata que Dios le dijo entonces al cruzado: “- Pues bien, quitaré esa cruz de tus espaldas”. El cruzado le responde: “- Pero yo quiero cargar con una cruz, no quiero estar sin cruz. Tengo que imitar la vida de Cristo, el Crucificado”. Dios le responde: “- Muy bien, fíjate, aquí en este jardín tienen incontables cruces. Elige la que te plazca”. El cruzado examina una tras otras. Ensaya cargar una: Es demasiado pesada. Prueba otra: Es demasiado liviana. Finalmente descubre una, olvidada en un rincón. La prueba y exclama: “- Ésta es la que puedo cargar”. El Padre del Cielo sonríe: “- Bueno, llévatela; pero observa que es la misma cruz que tú dejaste; es la cruz que yo había previsto para ti desde toda la eternidad. Está confeccionada, hasta en sus detalles, a la medida de tus fuerzas”. En suma: ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el camino de mi vida?: Producto de la infinita sabiduría del eterno Padre Dios.
1.25 DIOS DISPONE TODAS LAS COSAS PARA EL BIEN DE LOS QUE LO AMAN
De: Semana de Octubre 1966
En: Vorträge, XI (1966), 263-267
(La pregunta de san Pablo)
Ya san Pablo nos llama la atención sobre que “Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman” (Rom 8, 28), pero, subrayo: radicalmente todas, todas las cosas. En el espíritu del apóstol Pablo, san Agustín completa la idea como sigue: “Todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, incluso el pecado”. Sabemos que Agustín pasó por una juventud de pecado, y que por esa vía fue maestro en cuanto a interpretar el pecado en el espíritu de Dios, a asumir sus pecados de tal forma que esos mismos pecados lo adentrasen más hondamente en el corazón del Dios vivo. (…)
Vemos a san Pablo meditando en el desierto, lo vemos asimismo en sus viajes apostólicos trabajando día y noche, pero con su corazón continuamente en el mundo del más allá. Su espíritu no cejó en el empeño de comprender de alguna manera los misteriosos planes de Dios para con la humanidad, especialmente para con su propio pueblo, Israel. Por eso nos imaginamos bien cómo se le planteaba a su espíritu una y otra vez la pregunta: ¿Cómo es posible que mi pueblo evidentemente haya perdido su misión? ¿Cómo es posible que la sociedad humana se revuelque tan fuertemente en el lodo del pecado, de la impiedad, del odio a Dios?
Su espíritu volaba más y más alto, buscando descubrir y revelar últimas posibilidades. ¿No hubiera sido posible - cavilaba - que el Dios eterno trazase otro plan para el mundo? Dios es infinito, omnipotente; él hubiera podido trazar, dar forma, modelar otro plan para el mundo. Pero ha diseñado este plan para el mundo; plan en el que Adán y Eva pecaron y por eso toda la humanidad quedó atrapada en la perdición. ¿No hubiera podido trazar otro plan, un plan en el que Adán y Eva no pecasen, en el que no hubiera pecado original? Naturalmente para el espíritu inquisidor del apóstol era evidente que eso era posible. En efecto, muchas, infinitamente muchas posibilidades estaban vivas en la mente del Dios eterno.
Y ahora la pregunta del por qué: ¿Por qué Dios ha trazado ese plan, el plan en el que Adán y Eva pecan y todos quedamos atrapados en tal fractura de su ser, de su vida; todos atrapados en la tragedia del pecado, del pecado original?
(La respuesta: Para que él pudiera apiadarse de nosotros)
Escuchen ahora la respuesta. No sé si alguno de nosotros se habría aventurado a dar una respuesta. Pues bien, aquí advertimos hasta qué punto san Pablo auscultó el latido del corazón de Dios Padre y lo acogió en sí. Una respuesta, extraordinariamente profunda, inconcebiblemente grande, y difícil de comprender para nosotros, hombres de hoy. Pero no es una sorpresa para aquellos que en alguna medida estén familiarizados con el mundo del más allá, con la atmósfera del más allá, con las leyes del más allá. Escuchen lo que dice san Pablo: “Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos.” (Rom 11, 32)68
Deténganse aquí. ¿Por qué Dios permite nuestras debilidades y miserias? ¿Por qué permite que la humanidad de hoy se precipite al abismo? ¿Por qué todo eso? No para castigarnos. No, no, sino “para tener misericordia de todos”.
En cierto sentido - pero sólo en cierto sentido - tenemos aquí un gran complemento para el gran descubrimiento del apóstol Juan.69 Según él, Deus cáritas est, Dios es amor (1 Jn 4, 8). Y Pablo agrega: Dios es el eterno amor misericordioso. De este modo nos enfrentamos al gran misterio de ser hijos de Dios, el gran misterio de la época actual. (…) Primero el hombre tiene que volver a ser niño para que recién entonces Dios pueda derramar toda la abundancia de su amor, de su amor misericordioso, sobre esta pobre, pobre sociedad humana.
(Redescubrir a Dios)
Por eso escuchémoslo nuevamente: la esencia de Dios es el amor, el amor misericordioso. Nuestra miseria, nuestras faltas y debilidades, nuestros pecados y deslices, por más antinaturales que sean, ¿son obstáculo insuperable para ser instrumentos, son impedimento inexorable para que seamos utilizados por Dios, para que Dios “monte sobre nuestros lomos”? De ninguna manera. Sólo hay que cumplir una condición. ¿Cuál? ¡Ay! Lo sabemos. Tenemos que hacer dos cosas:
Redescubrir a Dios. No sólo verlo desde el punto de vista de su amor justiciero sino de su amor misericordioso. Aun cuando nuestra familia le ofrezca a Dios todo un catálogo de pecados, ese catálogo de pecados no impide el catálogo de gracias. Pecados, miserias, debilidades, aunque sean más numerosos que las arenas del mar, terribles, negros… pues bien, Dios sólo quiere que los reconozcamos. Que reconozcamos pues que somos también una communio peccatorum (comunidad de pecadores), pero no por eso somos en menor medida una communio sanctorum (comunidad de santos). Sólo tenemos que procurar que la communio peccatorum nos haga realmente una communio sanctorum.
1.26 NUESTRA VIDA COMO “CLASE DE NATACIÓN”
De: Chronik-Notizen 1955, 440-441
Charles Péguy compara a Dios con un padre que quiere enseñar a su hijo a nadar. Nosotros interpretamos esta imagen como sigue: si el padre instruye a su hijo sobre cómo nadar, pero manteniéndolo continuamente fuera del agua, no dejando que su hijo ingrese a ella, éste jamás aprenderá a nadar. En ese caso su hijo es comparable al hombre de quien se relata que juraba que jamás se metería en el agua para nadar hasta que no pudiera nadar. No se aprende a nadar quedándose fuera del agua y recibiendo sólo explicaciones teóricas sobre el arte de nadar. Así como a amar se aprende amando, a nadar se aprende nadando. Si de alguna manera o en algún momento no se toma contacto con el agua, si no se es sumergido o arrojado a ella, no se aprenderá los rudimentos, el abc de la natación, ni mucho menos se llegará a ser un hábil nadador.
Aplicado a nuestro caso: quien no es arrojado por el Padre al mar tempestuoso, a las marejadas de las adversidades de la vida, jamás aprenderá a “nadar”, no se asociará a la figura del Unigénito que ha pisado el lagar del dolor hasta el aniquilamiento de sí, porque el Padre así lo quiso. De ahí la exclamación jubilosa de Jesús: “El que me envió está conmigo
y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada” (Jn 8, 29).
Es pues el amor del Padre el que nos arroja al agua de las adversidades. Ese mismo amor del Padre hace también que el Padre no abandone a su hijo en esas aguas, porque podría ahogarse, podría perecer en la tempestad y el oleaje. Por eso una y otra vez lo saca del agua, vale decir, no deja que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. No carga sobre nuestras espaldas fardos o cruces más pesados de lo que podamos sobrellevar, salvo que él nos preste sus propias espaldas para cargarlos.
Читать дальше