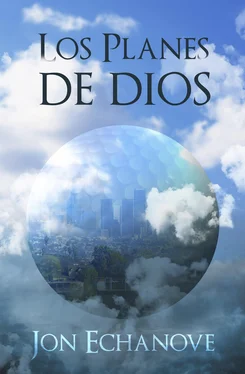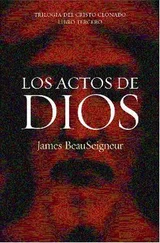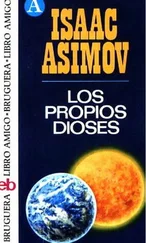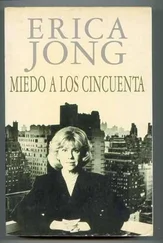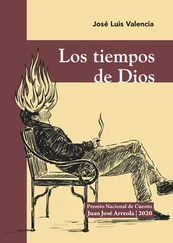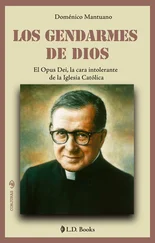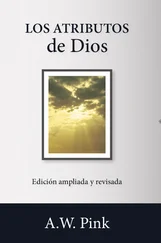El conserje se ofreció a pedirle un taxi, y cuando Richard insistió en ir a pie, sacó un paraguas para que se protegiera del sol. Le pareció una sugerencia afeminada y burlesca, que declinó con una media sonrisa llena de suficiencia. Cien pasos más adelante, achicharrado, ya no quedaba nada de la sonrisa prepotente de Richard, preocupado ahora por el incesante flujo de goterones de sudor que le recorrían la espalda.
El Ministerio de Comercio e Industria estaba ubicado en un edificio castigado por la contaminación, de paredes desconchadas y ventanas opacas y mugrientas, que no permitían atisbar el interior. Dos guardas de seguridad, armados con pistolas y con una escopeta recortada, que se le antojaron un calco a los del laboratorio, le pidieron el pasaporte y lo invitaron a esperar en una esquina a que alguien lo recogiera. El más bajo de ellos le indicó un cartel que pedía dejar las armas antes de entrar, en caso de que llevara alguna.
Tres autobuses con el logo del ministerio llegaron y descargaron una marea de funcionarios, la mayoría uniformados de blanco, que se agolparon en el vestíbulo de entrada inundándolo con una algarabía de risas, animadas conversaciones e incluso canciones. Una señora mayor, cerca o incluso pasada de la edad de la jubilación, cubierta por un chal de lana para protegerse del aire acondicionado, se detuvo frente a Richard.
—Soy la asistente de MC, Ms. Matti. Los guardias me han chivado que es usted el señor Stevens.
Richard le pidió que le tuteara, pero ella se limitó a decirle que lo guiaría hasta la oficina de MC en el segundo piso. Se resistió a acompañarla sin antes recuperar su pasaporte, algo que le resultó imposible, e intranquilo con la idea de que alguien perdiera su documentación, o incluso la vendiera, siguió a Ms. Matti hasta las escaleras.
Igual que en el laboratorio, había cajas de cascos de motocicletas por todos lados que entorpecían cómicamente el flujo de personas. La algazara que se había formado al bajar de los autobuses se había trasladado intacta hasta las oficinas. Tras la petición de una joven funcionaria, se hizo una breve pausa para que uno de los empleados, con una potente voz de tenor, deleitara a sus colegas con las primeras estrofas de una canción de música pop que hasta Richard creyó reconocer. Mientras los empleados premiaban a su compañero con una ovación, Ms. Matti llamó a la puerta del despacho de MC.
—Adelante, adelante —dijo el elegante francés, señalando con un gesto de la cabeza una mesa de reuniones en el otro extremo del despacho. Dejó su escritorio y cargó con su portátil para sentarse junto a Richard—. ¿Café?
Richard asintió.
—Ms. Matti, ¿sería tan amable de traernos un par de cafés de los suyos?
Cuando la asistente salió del despacho tras vaticinar que volvería en cinco minutos, MC aclaró que ella era la única persona en todo el ministerio que no tomaba café soluble, una maléfica mezcla de café, leche en polvo y azúcar que llamaban “tres en uno”, que Richard ya había tenido la desgracia de probar en el laboratorio. Ms. Matti tenía una cafetera italiana, una reliquia de su primera visita al Vaticano. Para todos los que la conocían era un misterio por qué Ms. Matti no había tomado los hábitos. En realidad, la Iglesia era su vida, a la que hacía un minúsculo hueco en su cabeza para trabajar en el ministerio. MC cambió bruscamente de conversación.
—Ya me ha dicho Bobby que tuvisteis una reunión estupenda.
En todo caso había sido un monólogo estupendo, no una reunión de trabajo a las que Richard estaba habituado, pero le satisfizo haber causado una buena impresión a Bobby. No se atrevió a compartir que aún no tenía claro por qué, como aseguraba el director del laboratorio, era improbable, tal vez imposible, trasladar una nueva ley basada en la legislación europea.
Ya con los cafés en la mano, MC le explicó en qué consistiría el seminario de ese jueves y le enseñó una presentación que había hecho el antecesor de Richard, un holandés que había abandonado el proyecto de un día para otro por razones personales y que había generado aquella urgencia por sustituirlo. Tal y como le había dicho MC el día anterior, la presentación era muy sencilla, estaba todo preparado y lo único que al líder del proyecto no le convencía eran las conclusiones que el holandés había escrito, recomendando encarecidamente la adopción de la nueva legislación. Richard aceptó cambiar esa última transparencia y en menos de una hora ya habían liquidado el asunto del seminario.
Ms. Matti entró sin llamar en el despacho y les invitó a ir a la sala de reuniones. Era el cumpleaños de uno de los jefes de servicio e iban a hacer una pausa para celebrarlo. El empleado con voz de tenor cantó un cumpleaños feliz que se debió oír en todo el edificio y, tras el aplauso, desenvolvieron la comida que habían traído para picar: una tarta de chocolate inmensa, dos bandejas de espaguetis, una con salsa boloñesa y la otra con una salsa que llamaban pancit, que a Richard le gustó mucho más, y cuatro botellas de dos litros de Coca-Cola. Aún no habían dado las once y Richard, inapetente, había probado la pasta y la tarta solo por respeto ante la insistencia de todos los presentes. En cambio, MC, que sí había comido con avidez, decidió que la celebración constituía la comida y sugirió rematarla con un café y un postre cerca de la Delegación de la Comisión Europea, donde tenían la reunión por la tarde.
Barry los llevó a un edificio de oficinas con un moderno centro comercial a no más de cinco minutos del ministerio. Se dirigieron a un diminuto café en el primer piso con una enorme Torre Eiffel dibujada en el ventanal. MC saludó con familiaridad al camarero en francés, se sentaron en una mesa un poco apartada y, con su acusado acento, volvió a relatarle a Richard otra de sus andanzas por el mundo, que en esta ocasión le hizo remontarse muchos años atrás, cuando aún viajaba con su exmujer.
—Mi primera mujer también era europea, como la tuya. De París. Un infierno. —Hizo un gesto para demostrar que el mero recuerdo de aquella relación le cortaba la respiración—. Una europea nunca más en mi vida. No se pueden comparar a las asiáticas. Y no es coña.
Antes de que MC pudiera profundizar en las bondades de las mujeres asiáticas, el camarero se acercó para ofrecerles un licor artesano que los dos rechazaron pensando en la reunión que iban a tener en media hora.
Richard había recordado de milagro recoger su pasaporte en el ministerio y, cuando llegaron al lugar de la cita, volvió a dejarlo junto con el teléfono móvil al cuidado de otros guardas, también de blanco y bien armados, que lo custodiarían mientras estuviera reunido con el representante de la delegación.
Marcel Arraou les hizo esperar unos diez minutos y apareció acelerado en el vestíbulo, disculpándose y maldiciendo a las empresas de mudanzas, algo con lo que MC estaba de acuerdo. Le siguieron hasta su despacho, en la esquina del edificio con dos enormes ventanales frente a la bahía. En la mesa todavía estaban las tazas de una reunión anterior, que Marcel retiró al tiempo que recitaba una introducción al proyecto y su misión, idéntica a la que MC le había dado. Aun así, Richard tomó notas en su cuaderno aparentando que era la primera vez que la escuchaba.
—Y aquí es donde estamos, Richard. Llevamos cinco años tratando de que adopten esta legislación europea y, poco a poco, ir acabando con la certificación obligatoria.
Richard tamborileó con su bolígrafo en su cuaderno mientras buscaba las palabras adecuadas. MC intervino mientras miraba aburrido el horizonte a través del ventanal.
—El riesgo, Marcel, después de un primer análisis superficial, es que esa ley no se aplique jamás. Requiere una red de laboratorios que no existe.
Читать дальше