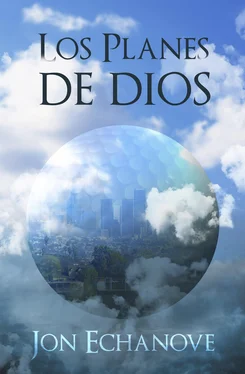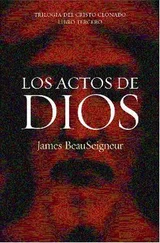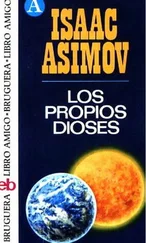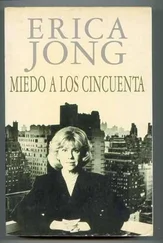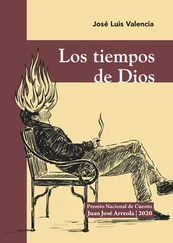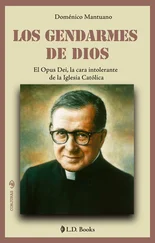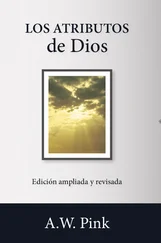—¿Juegas al golf, Richard?
Le hubiera gustado decir que sí, como cuando aún tenía el laboratorio y era miembro del Highcliffe Golf club, a pesar de que nunca se hubiera dedicado en serio a aprender. Richard había disfrutado más de los salones del club, compartiendo gin-tonics con otros pudientes de la región. En cambio, en lugar de estar repantingado en cómodos sillones de cuero, ahí estaba él ahora, vagabundeando por Manila sin la menor idea de cómo iban a transcurrir las siguientes semanas, con el único propósito de poder pagar los ruinosos cuidados a su padre. Recordó que Andrew, el director de la residencia, sí que se jactaba de tener un fabuloso hándicap. Combatió la desesperanza de sentir que esa vida no volvería.
—Antes jugaba. No soy muy bueno.
Bobby sacó de la bolsa un reluciente sand wedge y se lo dio a Richard para que lo admirara.
—Me llegó ayer mismo por la noche. Un Cleveland. Dudé con el Callaway, pero después de una hora en el búnker no me arrepiento lo más mínimo. —Richard se lo devolvió alabando la elección, convencido de que el tan cacareado imprevisto de esa mañana tenía que ver más con su sand wedge que con los ensayos del laboratorio o el nuevo y entusiasta viceministro. El director recibió el palo lleno de orgullo.
—Es una belleza. —Bobby hablaba mientras colocaba con mimo su sand wedge en la bolsa—. Dice MC que tienes un laboratorio.
Richard estaba seguro de que en su currículum había indicado que ya no gestionaba un laboratorio, pero esa información no había calado ni en MC ni en Bobby, o simplemente habían decidido ignorarla. No le hacía demasiada ilusión que le recordaran en cada conversación que había perdido su empresa y su trabajo, así que respondió con sequedad, evitando tener que explicar qué era lo que había salido mal. Bobby no mostró interés alguno en que ya no lo tuviera y siguió hablando con Richard como si la pérdida del negocio no hubiera ocurrido.
—¿Y qué ensayos haces?
La descripción de Richard dio pie a una animada conversación sobre el equipamiento, las muestras, el costo y la fiabilidad de los resultados.
—Te envidio, Richard. Aquí no hacemos nada de eso. Nada. ¿A que no adivinas a qué dedicamos el 95% de nuestro tiempo y presupuesto? —No esperó a que Richard respondiera—. Luces de Navidad. Esas guirnaldas de luces intermitentes de colores. Muy monas. Y todas unas porquerías fabricadas en China, o sabe Dios dónde, que acaban prendiendo fuego a las chabolas de los arrabales y matando a familias enteras. Y da igual cuántas veces lo digamos, ahí van todos esos muertos de hambre llenando de lucecitas sus casas sin pensar un instante en el riesgo que corren. Y las ponen por Navidad, por Semana Santa, el día de los Héroes, cumpleaños, Todos los Santos… —Bobby detuvo su perorata un instante, paralizado en medio de la frase—. ¿Eres católico? Por lo menos cristiano, ¿no? —Richard contestó que sí, que era católico, aunque en realidad era una pregunta que no se hacía desde que su padre le forzó a hacer la comunión vestido con un traje de marinerito demasiado grande que había pedido prestado a un colega. El sí de Richard fue suficiente para Bobby, que continuó donde lo había dejado—. Nos pasamos todo el año haciendo lo mismo. Lucecitas, solo lucecitas.
Tras desahogarse, Bobby sugirió dar un paseo por el laboratorio antes de despedir a Richard. Por lo visto, el director aún tenía un inesperado problema con el que lidiar, pero que la última parada fuera a un área cubierta por una red para practicar sus golpes de golf, le dio la impresión de que, de nuevo, las urgencias poco tenían que ver con el laboratorio.
La visita confirmó lo que Bobby le había dicho. Aunque había algún equipamiento para realizar ensayos más sofisticados, permanecía intacto, cubierto de polvo por el desuso. Sin embargo, nada de eso resolvía el misterio de por qué era impensable aprobar la sencilla ley que había estudiado, incluso si era improbable que se aplicara en su totalidad por falta de recursos.
Cuando terminaron el recorrido, encontró a Barry esperándolo con el coche en marcha frente a la puerta principal.
—Un placer, Richard. Nos vemos el jueves en el seminario para el ministro. Tengo muchas ganas de oír tu presentación.
Richard esbozó una sonrisa bobalicona, confirmando que no tenía ni la más remota idea de a lo que Bobby se refería.
Ya en el coche, consiguió hablar con MC, quien estaba teniendo también un día lleno de urgencias, aunque, por lo que sabía Richard, él no jugaba al golf. Le confirmó que había un seminario organizado para ese mismo jueves. Algo pequeño, veinte, tal vez treinta participantes, incluyendo a un ministro y tres viceministros, a la Delegación de la Comisión Europea y al Banco Asiático de Desarrollo.
—Solo tienes que hablar media hora de cosas que te sabes de memoria. Lo miramos mañana antes de la reunión con el representante de la delegación. Tiene mucho interés en conocerte. —MC estaba en la calle y la cacofonía del tráfico enfangaba la conversación con constantes interrupciones y repeticiones—. Richard, te tengo que dejar ahora. Desafortunadamente, no vamos a poder cenar juntos. Te veo mañana en mi oficina del ministerio. ¿A las nueve?
Richard aceptó y MC le sugirió que pidiera un taxi para ir al ministerio.
—No hace falta. La gente de Devotech me envió las instrucciones. Son solo cinco minutos andando.
Tras dos horas gozando de un tráfico infernal en medio de la lluvia, Barry aparcó el coche frente al hotel y llamó con el claxon la atención del conserje, quien desplegó un paraguas casi del tamaño de una sombrilla de playa y se acercó a ellos para acompañar a Richard hasta la entrada.
Aún no eran las cinco, pero la lluvia, convertida en tormenta, se había llevado el sol y aquello, unido al agotamiento, hizo que Richard tuviera la impresión de que la tarde estaba bien avanzada. Mientras se cambiaba de ropa fue consciente de que no había tomado nada en todo el día, excepto el aguado café soluble y la galleta mientras esperaban a Bobby. No le hubiera importado volver a comer una hamburguesa en Hozwat, pero la violencia de la tormenta le desanimó y asumió el riesgo de cenar en el hotel.
El obeso americano también se había decidido por el mismo restaurante, aunque en esta ocasión no había llevado consigo a la mujer filipina, cuya sonrisa había encandilado a Richard esa mañana. Buscó una mesa lo más alejada posible para que el morbo de presenciar el momento en que la silla se derrumbara bajo el tonelaje del mastodóntico huésped no enturbiara su cena. La sopa y una carne en adobo resultaron mucho más sabrosos de lo que había imaginado, tal vez porque todo lo que había esperado era un bodrio incomestible. Se dio una ducha nada más regresar a la habitación y no tuvo tiempo para más antes de quedarse rendido sobre la cama.
En esta ocasión fue la alarma lo que le despertó, pero de nuevo había dormido como un lirón y, mientras se desperezaba, se sintió animado, aunque un poco inquieto por tener que hablar frente a un ministro, algo que no había hecho nunca. En una ocasión había levantado la voz a un consejero del Ayuntamiento de Bournemouth por la falta de ayudas a los pequeños negocios, pero del alcalde solo había recibido una sonrisa acartonada de político y un apretón de manos insustancial en todos los años que había coincidido con él en el club de golf.
Repitió el buffet de la azotea desilusionado por no encontrarse de nuevo con la acompañante del inmenso americano. Sin nada ni nadie en que fijar la vista, ojeó el periódico local, cuya portada estaba dedicada a otro asesinato de un traficante de poca monta. Por lo visto, en ese barrio ya habían muerto treinta y dos en los últimos seis meses. Acabó un insípido bollo de color morado que se había servido junto con el café y con ello dio por zanjado el desayuno.
Читать дальше