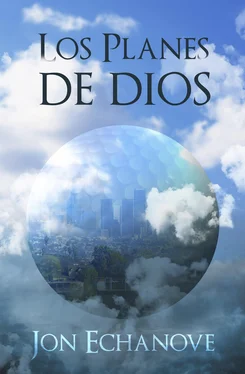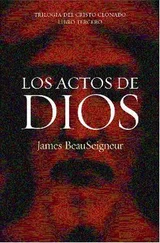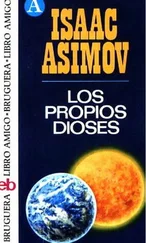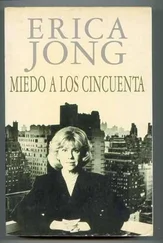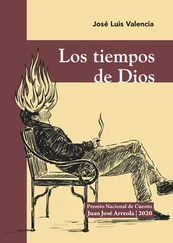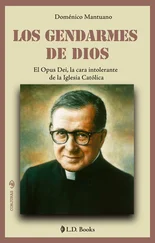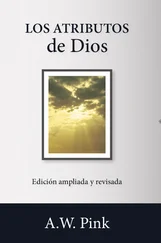Barry dejó el coche frente a la entrada y se dirigió hasta la puerta donde dormitaba un guarda en una silla plegable, con una escopeta recortada sobre sus piernas. Richard observó la escena desde el coche, a resguardo de la solana que caía sobre aquel descampado inhóspito, esperando impaciente las instrucciones del chófer para reunirse con él. Había aprovechado la hora del trayecto para leer una vez más la documentación y al menos mostrar al jefe del laboratorio su preparación y profesionalidad. Le sorprendía que tuviera un miedo infantil a parecer desinformado o inútil frente a Bobby, algo que intuía que era secundario. Lo que en realidad temía era que la impresión que causara en el jefe del laboratorio cambiara la idea que MC se había hecho de él. Aunque le avergonzaba que, de un modo tan irreflexivo y repentino, ese francés elegante que exhumaba confianza fuera tan importante para él, no podía ocultar un deseo palpitante de convertirse en su amigo.
Barry regresó al coche, donde Richard seguía nervioso y concentrado en causar una buena impresión.
— Sir Bobby no está aquí.
Richard trató de contener su sorpresa y la confusión de que nadie pudiera recibirlo, y esperó a que Barry, que no se había quitado las gafas de espejo, compartiera algo más de su conversación con el guarda. Pero lo único que ocurrió fue que el conductor sacó un cigarrillo, le ofreció uno a Richard, que no fumaba, y, desde la distancia, otro al guarda, que se desperezó de su asiento, agotado de estar sentado en aquella rígida silla y, al parecer, encantado de tener alguien con quien charlar. Cargó con la impresionante escopeta, se acercó a ellos balanceando el arma y, tras encender su pitillo, degustó dos poderosas caladas con el mismo deleite con el que se habría bebido un vaso de agua en el desierto.
Richard se apartó un par de metros y llamó a MC. No tuvo respuesta.
La patente indiferencia que su presencia despertaba tanto en Barry como en el guarda, unida a la falta de cualquier justificación a la ausencia de Bobby, acentuó la inquietud y la falta de seguridad que le transmitía encontrarse en medio de la nada, incomunicado, en un recinto plagado de guardias armados hasta los dientes. Escribió un mensaje de texto a MC mientras escuchaba la conversación en tagálog entre Barry y el guarda sin entender nada y, en una imperceptible pausa que hicieron para fumar, consiguió interrumpirles.
—Pero… ¿va a venir más tarde? ¿Tenemos que regresar?
Barry levantó los hombros y con la cabeza invitó al guarda a que diera una explicación. Sin mediar palabra, este fue hasta la entrada arrastrando los pies, y al otro lado de la puerta cogió un teléfono que colgaba en la pared.
Algo menos de tres minutos pasaron antes de que bajara un señor mayor, menudo y encorvado, que palmeó el hombro del guarda con familiaridad y alzó el puño, pretendiendo estar enfadado y a punto de sacudirle. El guarda sonrió y se encogió de hombros. Cuando el hombre llegó a la altura de Richard, saludó a Barry levantando las cejas. Si el chófer respondió o no al saludo fue un misterio porque las gafas cubrían la mitad de su rostro y lo único que Richard vio fue el reflejo del edificio en ellas.
—Richard Stevens, bienvenido. Soy James Santos, trabajo en el laboratorio. Perdona que te hayamos hecho esperar. Sir Bobby ha tenido una urgencia. Llegará más tarde.
Acordaron esperarlo en el laboratorio. Por lo visto, la sala de reuniones estaba llena de cajas de productos ilegales que habían sido retirados del mercado la semana anterior, así que le hospedaron en un almacén lleno de maquinaria. Desocuparon una mesa de facturas y cables para hacerle un hueco a la taza de café y una galleta, que aparecieron como de la nada frente a Richard.
Una vez se terminó el refrigerio y harto de la tenaz falta de conversación de Barry, que aún conservaba las gafas, Richard paseó por el almacén, constatando que gran parte del equipamiento y de la maquinaria parecía no haberse utilizado en años. Por su parte, Barry se dedicó todo el tiempo a teclear compulsivamente en su teléfono y no dejó de hacerlo cuando Richard acabó su paseo y se sentó con un ostentoso suspiro cargado de frustración.
Un torrente de gritos e insultos quejándose por el desorden del laboratorio resonó en el pasillo, y cuando su autor, un hombre de mediana edad y de una altura llamativa, comparado con lo que había visto hasta entonces en Manila, llegó a la puerta del almacén, la cantinela cesó y su rostro, de una piel inusualmente clara, se transformó en una abierta sonrisa, que casi alcazaba ojos oscuros y almendrados.
—El señor Richard Stevens, ¿verdad? Un placer. Siento de veras el retraso. Me ha surgido un imprevisto. —Mientras daba la mano a Richard se dirigió a Barry—. Quédate por aquí. Si tienes hambre, se lo dices a James, seguro que te encuentra algo.
El director del laboratorio pidió a Richard que le acompañara a su oficina. El pasillo y las escaleras estaban inundados de cajas iguales a las que habían inutilizado la sala de reuniones y en el segundo piso, afectado por el mismo caos, pudo oír a Bobby murmurar con frustración. Se pararon frente a una puerta de madera con una placa dorada con su nombre: “Robert Mariano, director”.
El despacho estaba dividido en dos partes. Una primera oficina con dos mesas para sus secretarias, aunque la montaña de papeles que ocupaba por completo una de ellas sugería que hacía ya tiempo que el laboratorio solo le ofrecía un asistente al director. La otra parte era el despacho propiamente dicho, y desde la puerta se podía vislumbrar una mesa enorme acompañada de una vitrina con distintas placas de reconocimiento y trofeos.
Las famosas cajas, como una plaga bíblica, también habían encontrado la forma de colarse en la oficina del asistente de Bobby, y diez de ellas, colocadas con exquisita precisión, habían aprovechado el espacio alrededor de la mesa.
—Pero… ¿esto qué hace aquí? —meneó la cabeza con desesperación y avanzó hasta su despacho sin mirar a su asistente—. Llama a quien sea para que se lleven eso… —Y en un murmuro, suficientemente alto para que Richard le oyera, dijo—: Me cago en el viceministro.
Su asistente se adelantó a ellos con una carrerita y depositó con delicadeza la bolsa de palos de golf que cargaba al hombro frente a la vitrina de trofeos, algunos, faltaría más, de aquel deporte. Bobby esperó a que el asistente cerrara la puerta al salir y se sentó en su silla al tiempo que invitaba con un gesto de la mano a que Richard ocupara la que había al otro lado de la mesa.
—Tenemos un nuevo viceministro. Un tipo joven. Muy majo, pero joven. Resulta que decide comprarse un casco para su moto. En la primera tienda que va le enseñan uno importado de China. Debería tener un certificado nuestro, pero no lo tenía. Exactamente lo mismo que el 80% de los productos en Filipinas, que son de contrabando… —Bobby respiró para contener el mal humor que le estaba enrojeciendo el rostro—. El tipo, para demostrar que se toma en serio su nueva responsabilidad, decide que se saquen del mercado todos los cascos que no tengan nuestra certificación. Me cago en… Así que ahora tenemos todas las oficinas del ministerio colapsadas con millones de cascos, sin certificado, pero perfectamente seguros. Nosotros mismos hemos hecho los ensayos. Y no tenemos ni idea de quién es el importador para que se haga cargo. Así que vamos a tener estas cajas delante nuestro durante meses. Seguro que esto no pasa en Europa.
Richard dejó caer un “no te creas”, pensando en el caos en que se habían metido con el Brexit y todos los meses que aún quedaban para que una pequeña empresa supiera qué y cómo tendría que comprar o vender a un país de la Unión Europea. Y eso es lo que iba a empezar a contarle a Bobby, pero el director del laboratorio ya había dado por concluida la sesión de quejas y reproches.
Читать дальше