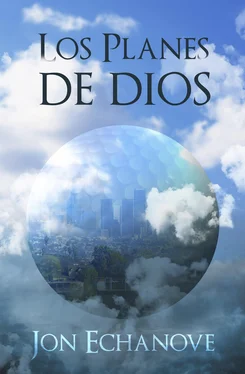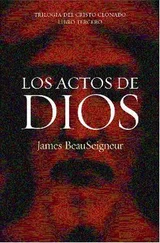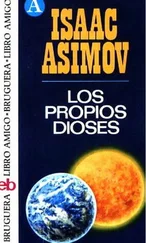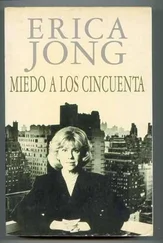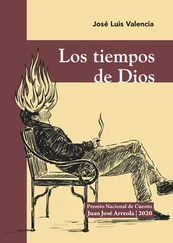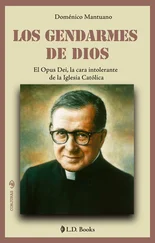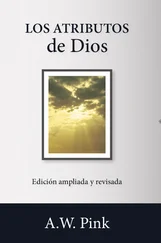1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Parecía que había pasado un día entero cuando un conductor servicial y con una enorme sonrisa le ayudó a cargar su equipaje en el maletero, rescatándolo de paso de la solana que caía a plomo sobre su cabeza. Richard sacó de la bolsa del ordenador la reserva del hotel que había imprimido y, demasiado cansado para acompañar el gesto con palabras, se la enseñó al alegre taxista.
—Hotel Saint Giles. No problem . No lluvia. Linggo nunca tráfico. Fines de semana muy rápido.
Richard sonrió apáticamente y se inclinó para confirmar que el conductor había iniciado el taxímetro una vez se pusieron en marcha.
—¿Su primera vez en Filipinas, señor?
A través del espejo retrovisor se encontró la mirada del taxista.
—Filipinas es bueno. Muy bueno. Buena comida. Muchas playas. Las mujeres más bonitas del mundo. Por la mezcla de razas, señor. —El conductor sacó la mano por la ventanilla para indicar a los coches que atestaban la rotonda que pensaba entrar en ella y avanzó a trompicones hasta que puso el taxi en el carril interior—. Y son muy buenas amantes. En la cama. —Richard vio la sonrisa pícara del conductor en el espejo—. No les gustamos los hombres filipinos. Muy feos. Como yo. Pero usted, señor, es bello. —Abrió todo lo que pudo sus ojos oscuros, acuosos y biliosos—. Sus ojos son azules.
Richard recordó por un instante el tono gris azulado de sus ojos e inconscientemente buscó su reflejo en el espejo. Allí permanecía el rostro inquisidor del taxista, que le hizo sentirse incómodo y vulnerable. Giró con brusquedad la cabeza para quedarse mirando por la ventanilla, deseando no tener que continuar aquella insustancial e invasiva cháchara.
Tenía razón el conductor. Los domingos, y además sin lluvia, se llegaba al hotel en un plis plas. Le sorprendió semejante velocidad después de haber leído que Manila era famosa por su espantoso tráfico.
El taxímetro marcaba ciento sesenta pesos y Richard le entregó un billete de quinientos. De vuelta, el conductor le devolvió doscientos pesos.
—¿Y lo que falta?
El taxista sonrió y acto seguido bajó la cabeza, lleno de servilismo.
—Para los estudios de mis hijas, ¿ okay ?
Un conserje abrió el maletero y avanzó con su maleta hacia el interior del hotel. Richard asintió confuso, haciendo un cálculo mental rápido de cuántas libras esterlinas eran la propina que le habían impuesto. Con la sensación de haber sido engañado con pasmosa facilidad, se dirigió a la recepción. Agradeció que en menos de cinco minutos estuviera atrincherado en su habitación, mirando por la ventana de un piso treinta y dos el perfil de una inmensa ciudad, asombrado de que el barullo de la calle se escuchara con tanta nitidez.
Se dio una ducha y antes de meterse en la cama a descansar, se conectó a internet y revisó sus correos. Michel Charles, que se despedía siempre como MC, pasaría a visitarlo por la tarde para llevarle a cenar y, de paso, revisar el plan de acción que Richard debería haber enviado. Respondió agradeciendo la invitación y venció su pereza y su agotamiento para sentarse frente al ordenador y leer, al fin, la documentación.
Solo había terminado el primer documento cuando su teléfono móvil vibró con un mensaje de Sarah.
“Espero hasta tu vuelta, Richard. Pero ni un día más. Necesito el dinero. Ya lo sabes”.
Las semanas de respiro que le prometía Sarah no serían suficientes para defender su guarida, salvo que ocurriera un nuevo milagro. Pero, al menos, las palabras de su exmujer —las suyas, no las de su abogado— habían barrido el miedo que tenía a perderlo todo mientras él estaba a miles de kilómetros de distancia. Y cuando ese terror de sentirse al borde del abismo desapareció, la idea de que Sarah ocupara la casa en su ausencia le pareció extrema, incluso, conociendo cómo era ella, hasta ridícula. Con asombro, pero sin culpa, le intrigó cómo había podido sufrir tanto por su propia paranoia. De un modo espontáneo, con la mente y el cuerpo disfrutando de una inesperada ligereza, respondió a Sarah dándole escuetamente las gracias por la tregua, incómodo de que su agradecimiento se percibiera como una debilidad en la batalla por la casa de Christchurch que tendrían que enfrentar a su vuelta.
La respuesta de Sarah también liberó más espacio en su cabeza, y una claridad que no había tenido en las últimas semanas lo bendijo. Volvió sobre la documentación de su misión y, lo que antes habían sido frases inconexas que no había sido capaz de comprender, se le antojó ahora un intento chapucero de redactar un nuevo reglamento y de una sencillez insultante para alguien con su experiencia profesional. Una hora más tarde, en un mensaje cargado con un deje de arrogancia, envió su plan de acción a Michel Charles e imprimió una copia en el Business Center, situado en la azotea del hotel.
Con su copia en la mano, vio desde los ascensores el bar del hotel, al otro lado de una minúscula piscina rodeada de palmeras. Una terraza de mamparas de cristal permitía ver la ciudad desplegarse hacia el horizonte como una alfombra desenrollada de una patada. En lontananza se vislumbraba la bahía y la oscura silueta de los barcos, que meciéndose sobre las aguas parecían enormes bestias dormidas.
Después de confirmar con la recepción que enviarían su visita al bar, buscó una mesa alejada y se acomodó en un blando sofá, dando breves tragos a una cerveza insípida. Incluso desde el tejado de un edificio de cuarenta plantas podía intuirse la suciedad y la pobreza de algunos barrios con chabolas, amontonadas unas sobre otras como una camada de hámsteres. A su lado, en opulentos parches, se levantaban altas torres modernas, que brillaban indiferentes a la cotidiana miseria que medraba a sus pies.
Un tenue balanceo y la cálida voz del camarero le despertaron. Después de asentir con dificultad para darle las gracias por avisarle de que su invitado había llegado, Richard siguió confundido durante un instante, turbado por la rapidez con la que el sueño le había abordado. Con el ceño fruncido, trató de encontrar en su memoria esa transición a la inconsciencia, pero lo único que recordaba era la imagen del edificio de oficinas frente al hotel. La luz blanca y brillante del sol se había tornado anaranjada, y algunos coches habían encendido las luces. El aire acondicionado del bar le había congelado las manos y, para su sorpresa, había mantenido su cerveza fresca, que seguía casi intacta sobre la mesa de cristal.
Un hombre cruzó el patio entre los ascensores y la puerta del bar. La brisa que se levantaba en la azotea le alzó la chaqueta de lino blanco descubriendo un cuerpo de extrema delgadez. Avanzó con determinación hacia la mesa de Richard y, de camino, saludó al camarero por su nombre y le pidió un gin-tonic .
Cuando llegó a su altura, una amplia sonrisa ocupó por completo el rostro enjuto, casi cadavérico, del hombre.
—Richard, ¿verdad?
El marcado e inconfundible, casi caricaturesco, acento francés de quien sin duda debía ser Michel Charles, sorprendió y divirtió a Richard a partes iguales, y a duras penas pudo contener su infantil deseo de imitarlo. En cambio, forzó un gesto serio y le ofreció la mano.
—El mismo. Encantado, Michel. O Michel Charles.
Le sorprendió la firmeza del apretón de manos, cargado de una confianza y de una solidez que desentonaba con aquel cuerpo escuálido.
—Llámame MC. Todo el mundo lo hace.
En un santiamén, antes de que acabaran de presentarse, el camarero trajo la bebida de MC y con ella un opulento plato de galletitas saladas, que contrastaba con la solitaria cerveza que Richard había recibido. MC hizo un gesto al camarero para indicar que él se encargaba de la cuenta y le palmeó el brazo.
Читать дальше