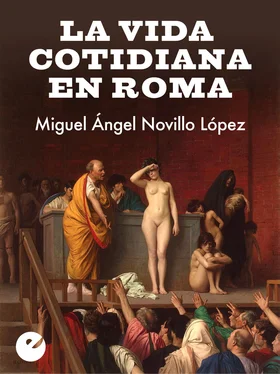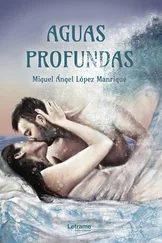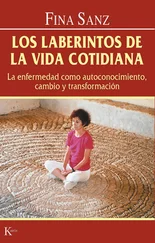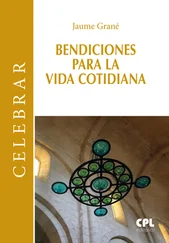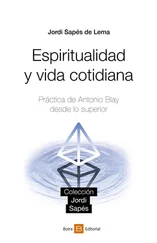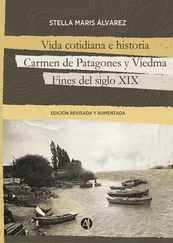Acercarnos a una cultura tan compleja y al mismo tiempo tan cercana es uno de los deberes y complicada tarea de un historiador. No podemos ver la vida ni entender el pensamiento y la cultura ni las ideas de nuestros antepasados con sus mismos ojos ni con sus principios morales como decía el gran maestro Moses I. Finley, pero, precisamente por ello, los historiadores de la Antigüedad debemos intentar mostrar y enseñar aquel mundo que, aunque desvanecido hace cientos de años, ni ha muerto ni ha desaparecido, sino que sigue y seguirá vivo entre nosotros mientras unos tengan interés y curiosidad por conocerlo y otros sepan enseñarlo y exponerlo.
Roma y su Imperio han dejado un magnífico legado a nuestra civilización que abarca desde la ingeniería hasta el urbanismo, desde la educación hasta el derecho, desde la religión hasta la magia y las supersticiones y desde la literatura hasta la propia lengua, pues todo ello fue Roma, es decir, un sistema de vida de la que ha derivado la cultura occidental.
La lectura de Vida cotidiana en Roma, como comentaba, es iniciar un camino, adentrarse en un magnífico y espléndido laberinto, una aventura inolvidable hacia nuestros orígenes y hacia nuestro pasado y que, en gran parte, es conocer nuestro presente.
Pilar Fernández Uriel Departamento de Historia Antigua UNED
Agradecimientos
En el capítulo de agradecimientos quisiera mencionar en primer lugar a Ramiro Domínguez Hernanz, editor de Sílex Ediciones, por haber confiado desde un primer momento en la publicación de esta obra, resultado de un dilatado proceso de investigación, y a Cristina Pineda, directora editorial de Sílex Ediciones, por su ayuda, correcciones y sugerencias.
Dentro del ámbito académico, quisiera expresar mi gratitud a la profesora Dra. Pilar Fernández Uriel, prologuista de esta obra, y al profesor Dr. Julio Mangas Manjarrés, mi maestro, cuyas enseñanzas, comentarios y sugerencias me han permitido llevar a buen término mis investigaciones.
Dichas investigaciones no hubieran sido posibles sin la colaboración y el apoyo de varios profesores e investigadores del Dipartimento di Studi Umanistici della Università degli Studi di Trieste como Gino Bandelli, Claudio Zaccaria o Monica Chiabà, quienes siempre estuvieron dispuestos a ayudarme y cuyas magistrales lecciones, observaciones y sugerencias son de agradecer.
Mi reconocimiento más expresivo para todo el personal de dicho departamento, sin cuya ayuda y buen hacer no hubiera tenido la posibilidad de poder consultar los fondos de numerosas instituciones de reconocido prestigio en Roma, Nápoles, Trieste y Venecia.
Agradecer de igual manera a la Biblioteca Nacional, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la Casa de Velázquez de Madrid, al Deutsches Archäologisches Institut de Madrid y al Museo Arqueológico Nacional el haberme permitido consultar sus fondos para poder concluir y llevar a buen término mis investigaciones.
También quiero mostrar mi gratitud a mis colegas de profesión, tanto españoles como italianos, con quienes muchas veces he confrontado mis ideas y cuyos comentarios han sido de gran ayuda.
Aunque son innumerables, no quisiera olvidarme tampoco de todas aquellas personas con quienes compartí algunos momentos tanto dentro como fuera de las bibliotecas y seminarios así como de varios yacimientos arqueológicos de España e Italia.
Finalmente, fuera del ámbito académico, pero no por ello menos importante, deseo agradecerles enormemente a mis padres, Eugenio y María, a mis hermanos, Eugenio, María y Ana Belén, y al resto de familiares y amigos, a quienes en ocasiones he debido aburrir con mis reflexiones, su paciencia, apoyo y comprensión.
En suma, deseo que el apoyo de tantos no sea en vano y que esta obra sea disfrutada por cuantos aman la Historia y aman Roma.
Miguel Ángel Novillo López. Trieste, enero de MMXIII
Introducción.
La gestación de la identidad cultural romana
La gran diversidad de factores que hicieron de Roma la responsable de la unidad de la península itálica y el estado más poderoso de la Antigüedad o la ‘señora del mare Nostrum’, no fueron producto de la casualidad, sino que en realidad fueron resultado de un largo proceso.
Una de las características más significativas de la evolución cultural romana desde la fundación de la monarquía etrusca en el año
616 a.C., fue la progresiva aceptación de los rasgos culturales griegos. Si bien fueron varios los procedimientos mediante los cuales se produjo este fenómeno, destacaron fundamentalmente las relaciones pacíficas de carácter comercial y los contactos diversos derivados de la política expansionista que Roma comenzó a poner en práctica a partir del siglo IV a.C.
No obstante, en realidad el proceso de aculturación comenzó a finales del siglo VIII a.C. cuando comenzaron a manifestarse en Roma los elementos propios de la cultura orientalizante, cuya asimilación por parte de la civilización etrusca se presentó con la transformación de las primitivas aldeas protohistóricas en verdaderos núcleos urbanos. Asimismo, las civilizaciones itálicas, de las que Roma formó parte, ejercieron una influencia determinante en el desarrollo de las señas de identidad propias de la civilización romana. Sin embargo, el nacimiento de Roma como una auténtica urbe no se produjo verdaderamente hasta el comienzo de la expansión mediterránea, cuando la cultura romana dejó de contar con los múltiples rasgos arcaicos que la habían definido anteriormente y adoptó caracteres puramente helenísticos. Se crearía a partir de ese momento una verdadera y definida cultura propia que, sin necesidad de recurrir a los valores puramente tradicionales, absorbió los elementos sustanciales de otras.
La historia de Roma, y particularmente la de su vida cotidiana, nos proporcionará un conjunto de acontecimientos y de acciones memorables en los que, con toda certeza, aprenderemos cómo una civilización, para sobrevivir, debe reinventarse a sí misma al ritmo de los acontecimientos y refundarse, asimismo, en varias ocasiones sin abandonar por ello los que constituyen sus elementos característicos.
Ordenamiento político y social
La organización social de la Roma arcaica estaba cimentada sobre la desigualdad y era de base gentilicia, es decir, la gens, formada por un conjunto de grupos menores ligados por un vínculo mítico a un progenitor común, y la familia conformaban el núcleo de la sociedad, y se correspondían con los dos elementos esenciales de distribución de la población, la aldea y la casa-choza, o lo que es lo mismo, el pagus y la domus. El núcleo familiar era de base patriarcal y estaba dominado por la figura del pater familias, de quien dependían no sólo personas, sino también todo aquello que se encontrase bajo su dependencia económica. Pero no todos los habitantes de la urbe formaban parte de la organización gentilicia. Dentro de la gens se incluían a los clientes, conjunto de individuos sometidos por el ius patronus a un patrono que, en correspondencia, los protegía y asistía mediante un vínculo de fidelidad recíproca. En este sentido, emigrantes, artesanos, comerciantes y los económicamente más débiles encontraban en la clientela unas garantías de vida que el Estado no podía proporcionar. Por otro lado, se encontraban los inmigrantes, un grupo en constante crecimiento y no asimilable socialmente a la estructura gentilicia de la clientela. Este sector social, comúnmente conocido como la plebe, se dedicaba fundamentalmente a las actividades comerciales, agrícolas y artesanales permaneciendo aislados sin ninguna integración válida en la sociedad. Pero el sector social más ínfimo era el representado por los esclavos, un enorme sector social que bien por nacimiento o por ser prisioneros de guerra se encontraban totalmente desamparados y al servicio de un patrono. Sin embargo, mediante la manumisión el esclavo podía ser liberado por su propietario obteniendo en consecuencia la categoría social de liberto. Como tal, continuaba ligado a su antiguo propietario, y en cuanto a sus derechos la ley romana no reconocía su derecho a contraer matrimonio pero sí a trabajar por su propia cuenta. Por el contrario, los hijos de un esclavo liberado adquirían la plena condición de hombres libres.
Читать дальше