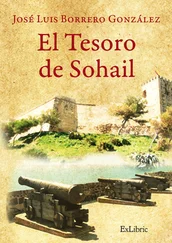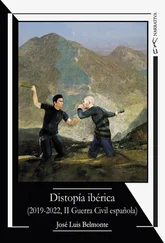Era lugar común que los españoles habían desertado del gobierno del país y de la verdadera religión, expuesta a los males del siglo, el libertinaje, la masonería y el ateísmo. Había excepciones, como los ministros «españoles» Ensenada y Carvajal —M. Mozas ya destacó que el ministro don José de Carvajal solo permitía que le hablaran en español—, y el propio rey Fernando VI, pacífico y bondadoso además de español de nacimiento, pero eran fugaces luces frente a las sombras que proyectaban personajes extranjerizantes como el volteriano duque de Huéscar, el antijesuita y anglófilo Dick Wall y, desde luego, la odiada madrastra parmesana Isabel de Farnesio.
El estereotipo estaba muy arraigado. El propio Danvila se explayaba en la descripción del «sentimiento de la primera mitad del siglo», para concluir que fue «historia poco interesante» de la que solo «la muerte de millares de soldados dio la única nota seria», y en la que estaba omnipresente la «nota acusadora de la conducta de Isabel de Farnesio» que por extensión llegaba a la perfidia de Luis XV y los franceses. Así, Fernando VI ocupaba el lugar que Alfonso Danvila quería: el del primer rey Borbón español, servido por ministros españoles y amado por un pueblo que odiaba a los franceses, lo que pudo prosperar al calor de los argumentos xenófobos del nacionalismo español más casposo y del menendezpelayismo.
Como para el polígrafo montañés el siglo iba creciendo en impiedad hasta coronar en un Carlos III protector de volterianos y perseguidor de jesuitas, el reinado anterior lo despachó con cierta desgana. «El germen mortífero del espíritu del siglo XVIII vivía o se inoculaba en España, aunque con más lentitud que en otras partes», decía don Marcelino en la Historia de los Heterodoxos españoles, publicada entre 1880 y 1882. El reinado de Fernando VI era de nuevo una antesala, aunque ahora servía para esperar fatídicamente ese «germen», el que, por el contrario, anhelaban los progresistas, todos filocarolinos. Por eso, para Menéndez Pelayo, que no pudo encontrar demasiada heterodoxia todavía, en el reinado de Fernando VI «todo fue mediano y nada pasó de lo ordinario». El mayor elogio que el historiador pudo tributarle al reinado fue «decir que no tiene historia», aceptando expresamente que «no hay parte de nuestra historia, desde el siglo XVI acá, más oscura que el reinado de Fernando VI».
El retrato menendezpelayano del rey no podía ser más que moral y caritativo: «aquel buen rey —decía— si no recibió de Dios grande entendimiento, tuvo, a lo menos, sanísimas intenciones e instinto de lo bueno y lo recto». El reinado era liquidado también con unas cuantas frases rotundas —«periodo de modesta prosperidad y reposada economía», «aquel reinado no fue grande pero fue dichoso», etc.— concluyendo nostálgicamente: «de Fernando VI y de Ensenada y el P. Rávago puede decirse con una sola frase que gobernaron honrada y cristianamente, no como quien gobierna un grande imperio, sino como el padre de familia que rige discretamente su casa».
La estela de Menéndez Pelayo fue seguida por numerosos discípulos, entregados con afán a la tarea de extraer lecciones cristianas, patrióticas y frecuentemente xenófobas de nuestra historia. Inservibles a tal fin los reyes mediocres, los conservadores españoles del siglo XX utilizarían a sus ministros, especialmente a don Zenón de Somodevilla y Bengoechea, el marqués de la Ensenada. El profundo espíritu cristiano de Carvajal y su testaruda rectitud quedaba contrarrestado por su presunta anglofilia, por lo que quedó relegado como Ricardo Wall, el «ministro olvidado» que al fin tiene ya una biografía, la de Diego Téllez, que dedicó al «Dragón» su tesis doctoral, defendida en la Universidad de La Rioja y publicada y premiada en 2012. El ministro de familia irlandesa, jacobita, pero nacido en Francia —en Nantes— poco podía ayudar a la empresa nacional y católica: además de furibundo antijesuita, se alzó con la jefatura de la conjura contra Ensenada, en colaboración con el duque de Huéscar, el filovolteriano acusado después de mantener una «ridícula correspondencia con Rousseau». Solo quedaron en el lado conservador Ensenada y el padre Rávago.
Don Zenón brillará en solitario casi hasta nuestros días. Fueron numerosísimos los artículos publicados a fines del XIX y en el primer tercio del xx con el solo fin de sumarse a la corriente de homenajear al marqués modelo de estadistas, pero no aportaban nada nuevo. Eran simplemente una ocasión para lanzar severas críticas contra «la corte de Versalles que mudaba nuestros ministros a su antojo», como expresamente consideraba el jurista A. González de Amezua en 1917 que, de paso, hacía pública su deuda con el «gran Menéndez Pelayo, el gran cantor y creyente de nuestra raza». El historiador ocasional pretendía demostrar el carácter «patriótico y nacional» de Ensenada y, contra su pretendido afrancesamiento, hacerle modelo de un «heroico pueblo a quien no logran afrancesar cien años de constante y tenaz influencia galoclásica y que conserva sus virtudes, sus rasgos nacionales, su horror al extranjero».
Don José de Carvajal fue menos utilizado en las polémicas políticas. El jefe de la diplomacia no podía brillar en un periodo de neutralidad que «no rayó en lo heroico», como diría Menéndez Pelayo. Todavía en 1955, María Dolores Gómez Molleda tenía que reivindicar la memoria de Carvajal, «sencillo y patriota, tan injustamente tildado de mediocre» en un artículo sobre Ensenada, consciente de que se había elevado a uno a costa de rebajar al otro.
La oposición personal y política de los dos ministros era ya argumento a favor del tópico país difícil de gobernar que desaprovecha sus oportunidades a causa de las rivalidades personales, una idea recurrente. Todavía J. Lynch, en su Siglo XVIII publicado en 1989 escribe: «El faccionamiento estéril y la elevación del clientelismo por encima de la política impidieron al gobierno aprovechar plenamente la coyuntura favorable que ofrecía la nueva monarquía». De manera parecida, aunque con más ponderación, D. Ozanam decía en La diplomacia de Fernando VI, en 1975: «Las divergencias de los dos ministros se van a manifestar sobre numerosos puntos que hubieran exigido una acción común o un arbitraje que Fernando VI era muy incapaz de imponer». María Dolores Gómez Molleda reaccionó ya en la década de los cincuenta intentando demostrar que los enfrentamientos personales no obstaculizaron la labor de gobierno.
Una nueva pieza venía bien para evitar el tópico del enfrentamiento: el confesionario regio. Con el padre Rávago ejerciendo, el confesionario se reveló como un eficaz bálsamo para el monarca, pero también como poderoso instrumento para suavizar las relaciones entre el rey y sus ministros. La labor política del padre Rávago ya fue puesta de manifiesto por E. Leguina en su El P. Rávago, confesor de Fernando VI, publicada en Madrid en 1876, dos años antes de que Rodríguez Villa la hubiera elevado a fundamento del gobierno. Conocido de Carvajal, que lo había tratado en Valladolid, el padre Rávago pronto entraría en la órbita ensenadista y se convertiría en el activo intermediario que lograba de los reyes el placet para los proyectos elaborados por los ministros. La publicación de una parte de su amplísima correspondencia por C. Pereira y C. Pérez Bustamante revelaría la importancia política del jesuita, estudiada en profundidad por J. F. Alcaraz Gómez en Jesuitas y reformismo. El padre Francisco de Rávago (1747-1755), publicado en Valencia a fines de 1995; más recientemente, en 2007, Leandro Martínez Peñas ha vuelto a tratar la figura de Rávago, el último confesor jesuita, en una gran obra sobre los confesores regios desde los Reyes Católicos hasta Carlos IV.
Читать дальше